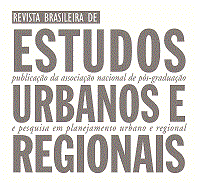Resumen
Por mucho tiempo la planificación urbana ha sido considerada pieza fundamental para el desarrollo organizado de las ciudades en el mundo. Su importancia expresada en términos de orden ha permitido legitimar su acción en la actividad urbana a tal punto que sin ella difícilmente una ciudad podría concebirse en su naturaleza. No obstante, la lógica de planificar la ciudad, construida bajo la égida de la acumulación y producción de excedentes para mantener una producción capitalista del espacio a través de una falsa conciencia de la realidad (ideología), ha permitido legitimar socialmente una constante reproducción de capital a partir de la urbanización sin considerar los estragos colaterales que este proceso ocasiona con su actividad. Por tal motivo, la planificación urbana se presenta como mecanismo necesario y estratégico para la constitución de un modo de reproducción capitalista que deriva en un plan constante de intervención espacial en la ciudad (ordenamiento).
Palabras-chave:
capitalismo; ciudad; planificación urbana; producción del espacio; capital; urbanización
Abstract
For a long time, urban planning has been considered a cornerstone for the organized development of cities throughout the world. Its importance, expressed in terms of order, has allowed us to legitimize its action in urban activity to the point that without it, a city would hardly be conceived. However, the logic of planning a city, built under the aegis of accumulation and surplus production in order to maintain a capitalist production of space through a false consciousness of reality (ideology), has enabled social legitimization of a constant reproduction of capital from urbanization, without considering the collateral damage that this process brings to the activity. Therefore, urban planning is presented as an indispensable, strategic mechanism for the constitution of a capitalist mode of reproduction, which is derived from a constant plan of spatial intervention in the city (order).
Keywords:
capitalism; city; urban planning; production of space; capital; urbanization
La urbanización y el capital
La sociedad urbana, aquella que surgiría de la urbanización completa como Lefebvre (1983LEFEBVRE, H. La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1983. ) lo señalara, es la sociedad que nos interesa, no como exterioridad, sino como hecho concreto, como aquella que integramos y de la cual hacemos parte conforme nos realizamos a partir de sucesivos movimientos contradictorios que devienen de una cotidianidad altamente dirigida. Cada sociedad posee una práctica social que se reproduce en un espacio-tiempo, y como realización humana la ciudad representa una forma espacial que se reproduce así misma dentro de un tiempo no lineal, es decir, como historia discontinua de la sociedad.
Pero la urbanización pertenece a la historia, a la historia de la humanidad en sus momentos discontinuos que se devela en el plano de la reproducción del espacio en su más íntima relación social, es decir, como práctica socio-espacial. Como señala Carlos (2008CARLOS, A. F. A. De la “geografía de la acumulación” a la “geografía de la reproducción”: un diálogo con Harvey. In: COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA, 10, 2008, Barcelona. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/126.htm. Acceso en: 5 dic. 2015.
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/126.htm...
, s.p.):
[L]a práctica socioespacial, como base y sustentación de la vida humana permitiría desvendar los contenidos que dilucidan, hoy, la sociedad capitalista. La producción del espacio por la sociedad como momento necesario de la reproducción social, presuponiendo el análisis de la realidad en tanto que humana, en movimiento de constitución, por lo tanto histórica, indica el hecho de que las relaciones sociales tienen una dimensión espacial y se realizan a través y en esta dimensión, prácticamente.
Esto significa que la urbanización dentro de una práctica capitalista puede dislocarse y ser, en un primer momento, aprehendida y entendida como proceso esencial para la acumulación y valorización del capital en la ciudad.
Harvey (2014HARVEY, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: Editorial IAEN, 2014., p. 82) sostiene que el capital “puede asumir diferentes formas, primordialmente dinero, actividades de producción y mercancías”, así mismo explica que este debe existir “como flujo continuo de valor a través de diferentes estados físicos, [...] condición primordial de la existencia del capital, que debe circular continuamente o fenecer” (HARVEY, 2014HARVEY, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: Editorial IAEN, 2014., p. 84). Según Harvey (2014HARVEY, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: Editorial IAEN, 2014., p. 86), “el capital fijo constituye un mundo de cosas que sostiene el proceso de circulación del capital, mientras que el proceso de circulación proporciona los medios por los que se recupera el valor invertido en capital fijo”.
La ciudad está en gran medida constituida bajo la lógica del capital y gran parte de su naturaleza ha derivado en mercancía, en consumo del espacio para su disfrute. Lefebvre (1983LEFEBVRE, H. La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1983. , p. 42) mencionaba que “la ciudad (lo que de ella queda o en lo que se convierte) es más que nunca un instrumento útil para la formación de capital, es decir, para la formación, la realización y la repartición de plusvalía” lo que significa que de la práctica social emerge una contradicción entre la propiedad privada del suelo y su apropiación social. De este encuentro/desencuentro, el espacio se valoriza tornándose mercancía como producto de la formación de capital que se da bajo la égida de la propiedad privada. La ciudad en este sentido se torna negocio, se convierte en fuente indispensable para la producción y reproducción de capital de la cual se puede extraer grandes valores o lucros en la medida en que es urbanizada. Sposito (1997SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto , 1997., p. 64) señala:
A cidade é, particularmente, o lugar onde se reúnem as melhores condições para o desenvolvimento do capitalismo. O seu caráter de concentração, de densidade, viabiliza a realização com maior rapidez do ciclo do capital, ou seja, diminui o tempo entre o primeiro investimento necessário à realização de uma determinada produção e o consumo do produto. A cidade reúne qualitativa e quantitativamente as condições necessárias ao desenvolvimento do capitalismo, e por isso ocupa o papel de comando na divisão social do trabalho.
La urbanización cumple una función importante en este proceso, se convierte en mecanismo por excelencia para que el capital realice su ciclo de reproducción. La urbanización de esta forma pierde su carácter “pasivo” para entrar en una lógica de la producción capitalista del espacio expandiéndose en mayor o menor grado (calidad) de acuerdo con el nivel de lucro que pueda obtenerse a partir de una determinada inversión en un espacio-tiempo dado. En otras palabras, en la medida en que la urbanización capitalista por acción del mercado inmobiliario valoriza el espacio, este se torna consumible (exclusivo) y asequible en proporción con el poder adquisitivo de las diferentes clases sociales (excluyente). La ciudad, no obstante, antecede al capitalismo y su misma urbanización es producto de una historia y de otras formas de organización diferentes a las suscitadas por el desarrollo industrial. Como aclara Sposito (1997SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto , 1997., p. 11):
[O] espaço é história e nesta perspectiva, a cidade de hoje, é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais ocorridas através dos tempos, engendradas pelas relações que promovem estas transformações.
Aunque históricamente los procesos de producción de excedentes y acumulación ya existían en la ciudad (una de las características que dio origen a la misma), su génesis, como menciona Sposito (1997SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto , 1997., p. 17) “não está explicada essencialmente pelo econômico, mas sim pelo social e pelo político. Ou seja, a cidade na sua origem não é por excelência o lugar de produção, mas o da dominação”, por una sociedad en clases que sería esencial para dar paso a los diferentes procesos comerciales y económicos de la ciudad. Aun cuando los procesos de urbanización venideros eran esenciales para el comercio, la seguridad, el poder etc, y existiesen formas de reproducción social autónomas basadas en la figura de las tierras comunales como en la antigua Inglaterra, sólo sería con el advenimiento del capitalismo que la urbanización de la ciudad pasaría a ser parte indispensable y esencial no sólo por reproducir un capital derivado de la acumulación y excedente ocasionado principalmente por la revolución industrial, sino también por su influencia en las nuevas formas de reproducción social en la ciudad.
Topalov (1979TOPALOV, C. La urbanización capitalista. México: Edicol, 1979., p. 9) define la urbanización capitalista como “una multitud de procesos privados de apropiación de espacio. Y cada uno de éstos está determinado por las propias reglas de valorización de cada capital particular, de cada fracción de capital” lo que significa que el espacio posee una fragilidad que posibilita la reproducción de capital para la formación de valores de cambio; la obtención de un lucro derivado de los valores de uso. Así, el espacio como producto (económico) sirve al capitalismo en su propósito de reproducción y realización de una sobreganancia a partir de capitales fijos creados a partir de la edificación de la ciudad. De acuerdo con Carlos (2011 CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. , p. 75):
O que se persegue é o processo de valorização do valor, de maneira que o produto espacial que decorre do movimento da produção do valor não se encerra em si, mas se abre para outro momento de valorização. É dessa forma que o espaço não é um produto qualquer, mas ganha uma expressão produtiva.
Es en este proceso de valorización que la urbanización se distancia de su condición social al apropiarse privadamente del espacio para derivar de él un proceso de producción de mercancías (la vivienda por ejemplo), esto porque la mercancía “no es un objeto, sino una relación social” (TOPALOV, 1979TOPALOV, C. La urbanización capitalista. México: Edicol, 1979., p. 59)1 1 Cita de Topalov mencionando el descubrimiento de Marx acerca de la mercancía. Ver El Capital, Libro I. que involucra una actividad social en su producción e intercambio. En este sentido, la urbanización se acciona a través de un capital financiero “produzindo um novo espaço sob a forma de produto imobiliario” (CARLOS, 2015CARLOS, A. F. A. Metageografia: ato de conhecer a partir da geografia. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). Crise urbana. São Paulo: Contexto , 2015. p. 25-35., p. 26). Lo especial en este “nuevo” espacio, es que no sólo está basado en la producción y venta de productos inmobiliarios, sino también en la “producción” y venta de formas y estilos de vida.
Pero el espacio no es sólo un producto en el cual el capital busca nuevas formas para reproducirse. Ante todo el espacio es social y en la medida en que este - el espacio - se realiza a través de las prácticas sociales, la sociedad se realiza así misma en un movimiento dialéctico que se devela en sus contradicciones. Por tal motivo la conquista del espacio social se torna relevante para una estrategia de homogenización y control sobre la actividad social. Y esta conquista está sobre la base de la propiedad privada, que no implica únicamente la tenencia de la propiedad en sí, sino también su influencia en las formas de organización social, morfología y jerarquización de la ciudad producto de una segmentación espacial y valorización producida por dicha propiedad. Lefebvre (2013LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid: Capitan swing, 2013., p. 55-56) señala:
El espacio ya no puede concebirse como pasivo, vacío, como no teniendo más sentido que - al igual que sucede con los otros “productos” - ser intercambiado, consumido o suprimido. En tanto que producto, mediante interacción o retroacción, el espacio interviene en la producción misma: organización del trabajo productivo, transportes, flujos de materias primas y de energías, redes de distribución de los productos, etc. A su manera productiva y productora, el espacio entra en las relaciones de producción y en las fuerzas productivas (mejor o peor organizadas).
La ciudad como espacio corresponde por lo tanto a un producto social, no solamente en un sentido fenomenológico sino concreto de la vida que se produce y reproduce así misma, que lo constituyen también las fuerzas productivas y las relaciones de producción no definida apenas por una cuestión cultural presuponiendo un modo de adaptación del cual se deriva todo un sistema de organización social. La ciudad no es únicamente producto cultural ni está dada propiamente por impulsos voluntarios que manifiestan estructuras de poder para su organización. El espacio está supeditado a espacios de poder que definen otros espacios que estratégicamente se consolidan y se constituyen para adecuar la vida en la ciudad. De este modo la urbanización deja de ser una simple actividad constructiva para pasar al plano de la acumulación. Como Harvey (2013HARVEY, D. Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Salamanca: Akal S.A., 2013., p. 21-22) señala:
Porque desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos […] y el capitalismo necesita la urbanización para absorber el sobre producto que genera continuamente. De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización.
La relación urbanización-acumulación es por consiguiente una conexión histórica ligada a la reproducción de las ciudades que con el devenir del capitalismo, nuevas formas y estrategias de acumulación se formaron para dar un orden espacial que sólo podría ser efectuado en la medida que fueran alteradas las formas de organización socio-espacial donde la homogeneidad y funcionalismo urbano reducen la práctica social bajo representaciones espaciales, es decir, espacios concebidos donde la reproducción social queda presa a merced de un proceso de planificación.
Planificación urbana y reproducción social
La planificación urbana se ha extendido a todo el mundo, no sólo para denotar un proceso inmerso en el desarrollo de las ciudades, sino en la construcción de un imaginario colectivo que visualiza un ideal de ciudad para crear o re-inventar la vida urbana. La planificación urbana como deber Estatal es hecho casi inherente al proceso mismo de morar, una coexistencia entre el “ser” y “estar” urbano con la existencia misma de la ciudad. Sin cuestionar los albores de la planificación, la sociedad casi en consenso común advierte la necesidad para mantener un orden espacial que sea retroactivo a las perspectivas sociales que devienen de una serie de modelos y estereotipos de ciudades ideales para el “buen” vivir. Sin embargo, la planificación tiene otro rostro, pues no se trata de un proceso inherente de la actividad urbana, sino de la relación dialéctica entre la posesión/desposesión de la tierra para la reproducción del capitalismo. Como lo demuestra Buitrago (2010BUITRAGO, S. Hacia el origen de la planificación: territorio, enclosure acts y cambio social en la transición del feudalismo al capitalismo. Ciudades, n. 13, p. 165-181, 2010. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219. Acceso en: 20 dic. 2015.
https://revistas.uva.es/index.php/ciudad...
), es en el campo donde surgen las “primitivas figuras de planeamiento” aludiendo a los enclosure acts. “[Un] proceso legal de reconfiguración de la estructura de propiedad [...] que acabó con las tierras comunales y, de ese modo, con los usos, derechos y costumbres asociados a ellas y disfrutados por toda la comunidad” (BUITRAGO, 2008BUITRAGO, S. La ciudad y el eclipse de la experiencia: notas para una historia crítica de la ordenación territorial. Polis, v. 7, n. 20, p. 151-177, set. 2008. 10.4067/S0718-65682008000100009.
https://doi.org/10.4067/S0718-6568200800...
, p. 162).
En su trabajo, Buitrago ubica el surgimiento de la planificación dentro del periodo de transición del feudalismo al capitalismo en Inglaterra bajo la figura del enclosure act, figura que, como menciona Buitrago (2010BUITRAGO, S. Hacia el origen de la planificación: territorio, enclosure acts y cambio social en la transición del feudalismo al capitalismo. Ciudades, n. 13, p. 165-181, 2010. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219. Acceso en: 20 dic. 2015.
https://revistas.uva.es/index.php/ciudad...
, p. 167-168) se considera:
[P]ráctica fundacional de la planificación del territorio capitalista [...] [que] posibilitaron la supervivencia y consolidación del capitalismo al proyectar sobre el espacio un mecanismo dialéctico de acumulación por desposesión en el que esta última operó, simultáneamente, como condición y causa del nuevo orden perseguido por el bloque social en ascenso.
Bajo esta perspectiva el autor menciona cómo la planificación surge de un proceso de apropiación privada del suelo para iniciar un nuevo proceso de reproducción social desarticulando y alterando las relaciones sociales de producción ejercidas por la posesión comunal de la tierra de la época. De este modo, la planificación per se está ligada a una estructura de poder con la intención de controlar e implantar un orden hegemónico para lograr perpetuar un proyecto político y económico llamado capitalismo. Como explica Buitrago (2010BUITRAGO, S. Hacia el origen de la planificación: territorio, enclosure acts y cambio social en la transición del feudalismo al capitalismo. Ciudades, n. 13, p. 165-181, 2010. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219. Acceso en: 20 dic. 2015.
https://revistas.uva.es/index.php/ciudad...
, p. 168):
[L]a planificación surge cuando los modos de organización del poder alcanzan la madurez suficiente y comienzan a trazar un proyecto de hegemonía social2 2 Entendemos aquí “hegemonía” en su acepción gramsciana, como una forma avanzada de gobierno, la capacidad de una clase, fracción de clase o bloque social para prevalecer sobre el resto, es decir, para realizar los intereses propios en detrimento de los de otros, contando sin embargo con su consentimiento activo. que solicita a las técnicas de ordenación del territorio y las empapa de su lógica totalizante. Trasladar al espacio ese proyecto hegemónico, construir una totalidad territorial en la que se articulen de forma estratégica códigos espaciotemporales y códigos de vida, regulando el conflicto y participando así en la formación del nuevo orden: esta es la tarea a la cual nace la planificación, acompañando al capitalismo en su proceso de gestación.
De esta forma, la transformación espacial acompañada de nuevas lógicas de reproducción de capital permitió asegurar y mantener una hegemonía para regular la gran masa social desposeída de sus propios medios de producción. Esta clase social, antes autónoma de su propia reproducción social, pasó a convertirse a través de la historia en mano de obra disponible y adecuada para vender su fuerza de trabajo a quienes se adueñaron de los medios de producción para producir un capital. Surge entonces una clase social (actualmente llamados empleados, trabajadores, obreros) necesaria para mantener un orden de producción dominado bajo la figura del salario. Topalov (1979TOPALOV, C. La urbanización capitalista. México: Edicol, 1979., p. 24) explica:
El resultado es que el trabajador sólo existe como momento del ciclo del capital, es decir como fuerza de trabajo; y ésta es una mercancía, o sea la articulación de un valor de uso y de un valor de cambio. Su valor de uso es producir valor de cambio. Y su valor de cambio es el valor del conjunto de bienes necesarios para su reproducción como fuerza de trabajo. No obstante, este valor de cambio de la fuerza de trabajo va a adquirir una nueva forma, la del salario, es decir el precio de la fuerza de trabajo.
El salario se convierte así en un determinante para que el sujeto social se reproduzca como fuerza de trabajo bajo las restricciones salariales que el mercado impone con relación al costo que poseen los diferentes valores de uso que se ofertan para la reproducción de las condiciones mínimas sociales (la vivienda por ejemplo). La relación supone la formación continua y específica de infraestructuras localizadas para su consumo en un mayor o menor grado de desarrollo. Los bienes se producen y reproducen conforme a un poder adquisitivo adecuando la ciudad hasta cierto punto a esta relación. Actualmente, con la urbanización se pueden constatar los procesos de ordenación sometidos bajo esta relación, develando que las relaciones de producción se han plasmado en una morfología social donde la infraestructura y su calidad se reproducen de manera contradictoria.
Específicamente, la planificación urbana se expresa en este proceso articulando y promoviendo los instrumentos normativos que el Estado como poder público proporciona para plasmar sobre el terreno un proyecto continuo de re-ordenación espacial. Básicamente son dos las intenciones en este proceso. La primera supone garantizar la reproducción de capital privado a través de políticas públicas para urbanizar la ciudad, y segundo, articular una estrategia social que permita asimilar y aceptar (naturalizar) una urbanización capitalista que repercutirá en la producción social del espacio. En efecto, este proyecto entrará en conflicto con el sujeto social debido a las contradicciones que emergen de la continua acumulación de la riqueza. Entra en conflicto porque la propiedad es un mecanismo coercitivo para la apropiación del espacio, y en esta contradicción el dinero entra como mediación para el consumo del espacio ocasionando que un sector de la sociedad sea excluido de los privilegios que ofrece el mercado inmobiliario al no poseer los medios suficientes para obtener el producto de las inversiones realizadas por capitales financieros. De ahí una estrategia que involucre y extrapole ideológicamente las disparidades sociales a la sociedad como condición inherente a su existencia.
Por Buitrago (2010BUITRAGO, S. Hacia el origen de la planificación: territorio, enclosure acts y cambio social en la transición del feudalismo al capitalismo. Ciudades, n. 13, p. 165-181, 2010. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219. Acceso en: 20 dic. 2015.
https://revistas.uva.es/index.php/ciudad...
), sabemos que la planificación surge de un proyecto hegemónico histórico que ha consolidado al capitalismo, es decir, la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza misma de las relaciones de producción (LOJKINE, 1997LOJKINE, J. O estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1997.). Por lo tanto, la propiedad privada como égida del capitalismo, hace de la planificación urbana un mecanismo de racionalización espacial con la finalidad de inducir la sociedad urbana bajo un modelo de producción espacial.
Dadas las contradicciones que emergen de la apropiación privada del espacio y la tendencia a su apropiación social, el aparato Estatal junto con las fuerzas que ostentan el capital para su valorización en asociación, deben ejercer un dominio que, a diferencia de lo que se supone dominio=fuerza3 3 Esto no quiere decir que el uso de la fuerza por parte de aparato Estatal no sea una realidad, de hecho, cuando los movimientos sociales rompen la barrera de lo “legítimo” la represión se convierte en medio infalible para evitar cualquier intento por desestabilizar las estructuras capitalistas que reproducen un aparato dominante. , esta se encuentra sutilmente contenida bajo una ideología de la ciudad impartiéndose e imponiéndose como estrategia para incidir e inducir en la percepción social sobre qué y cómo debe ser la sociedad urbana.
Básicamente estas estrategias son de índole cognoscitivo y necesariamente deben estar ligadas a las necesidades sociales, considerando que cada estrategia tiene su objeto y objetivo con un primer movimiento en lo concreto, la legitimación social, pues sin ella cada estrategia difícilmente podrá integrarse a la vida cotidiana. De ahí la importancia de una estrategia que logre integrar los intereses particulares al interés general, y para ello existen como mínimo dos condiciones; una técnica y otra ideológica. Como técnica nos referimos a algo material, algo visible y tangible en su finalidad, que pueda ser palpable, de fácil percepción. Paralelamente, esta condición debe estar bajo un argumento, aquello que justifique y dé sentido social a su existencia, permitiendo adentrarse poco a poco en la razón del sujeto social sin que este lo perciba, si es posible, adhiriendo su existencia a las necesidades sociales, como ya mencionamos también, a la vida cotidiana, esta es la ideológica. De esta forma, la planificación urbana es producto de una estrategia de corte dominante para producir, mantener y reproducir un orden capitalista del espacio considerando otros mecanismos estratégicos para validarse socialmente, por ello es necesario que la ciudad se establezca bajo un marco estratégico que pretenda disimular los efectos nocivos que trae este orden sobre la estructura social4 4 Este aspecto se puede evidenciar por los calificativos cómo: ciudades sustentables, inteligentes, etc., que no son más que propuestas con lenguajes “sofisticados” de orden dominante (espacios concebidos) para continuar reproduciendo las contradicciones y disparidades que emergen de um espacio privado. .
No pretendemos reducir la planificación urbana a una simple estrategia, pues esta como dice Buitrago (2012BUITRAGO, S. Urbanismo y reproducción social. Una introducción a su historia. Ci[ur], n. 80, p. 1-66, ene./feb. 2012. Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/1786/1800. Acceso en: 25 ene. 2016.
http://polired.upm.es/index.php/ciur/art...
, p. 44):
[C]onstituye un dispositivo gubernamental integrado en el aparato institucional responsable de la regulación de la reproducción social. Dentro del mismo ésta se ocupa de activar y dirigir los procesos localizados de desterritorialización/reterritorialización de las relaciones sociales que contradicen u obstaculizan el avance de los sucesivos bloques dominantes en cada fase histórica y cada geografía del capitalismo, contribuyendo a la consolidación de sus hegemonías mediante un desvío - una reificación - en las formas de ejercicio del poder.
Sin embargo, creemos que la planificación asume al mismo tiempo un rol estratégico fundamental para distorsionar o desfigurar los estragos ocasionados por la urbanización capitalista al valorizar el espacio para la producción de excedentes y en las formas en cómo desde la vida cotidiana se percibe tal realidad. En este sentido, encontramos dos estrategias básicas en la planificación urbana localizadas en sus extremos y de las cuales se derivan otros momentos de más complejidad para realizarse. La primera consiste en promover la reproducción de capital financiero y para ello es necesario abrir o mantener varios mecanismos que posibiliten tal propósito. Y segundo, la capacidad de desprender de su propia naturaleza las consecuencias sociales provocadas por una producción capitalista del espacio para continuar planificando la ciudad con el beneplácito de la sociedad.
Pero ¿De qué modo se percibe la planificación urbana en la actualidad? Mucho es lo que se puede decir del concepto y aún más desde las diferentes corrientes del pensamiento académico. La noción de la planificación urbana se remite a construir ciudades concertadas (integrales e integrantes) con la participación de los diferentes agentes que integran la ciudad, un enfoque relativamente nuevo que actúa desde varios campos del conocimiento para crear y converger en lo que podríamos denominar las tres “P”, planes, programas y proyectos, canalizando la diversidad de intereses y agentes sociales que suscita la urbanización de la ciudad.
Bajo esta perspectiva, la idea de ciudad se reduce a proyectar espacios concebidos para estructurar y organizar física y socialmente la ciudad de acuerdo con patrones “urbanísticos”. Sin percibir esto último como dominio y control de la actividad social debido al carácter que emerge de la propiedad, los espacios concebidos se sustentan en la división social del territorio para mantener una hegemonía suscitada por la continua necesidad de circulación de capital en la ciudad. Sobre la propiedad, Carlos (2011 CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. , p. 47) menciona que esta “como fundamento revela em sua origem uma desigualdade que se realiza enquanto relação de poder. Isto é, pela separação e diferenciação dos grupos e classes, baseadas no lugar que estes ocupam no processo de produção da riqueza social”; la propiedad como discurso al derecho individual y a la libertad constituye una sólida base ideológica para naturalizar una morfología social y dar paso a la concepción de espacios.
De hecho, es sobre la base de la propiedad donde se originan los espacios concebidos para maquinar los proyectos de ordenación territorial para desplazar del plano a la realidad una intención de dominación espacial que articule los diferentes intereses económicos que rodean los procesos de urbanización. Sin embargo, y previo a esto, es necesario que exista una estructura y fuerza institucional (pública o privada) amparada por el aparato Estatal para legitimar las políticas urbanas de reproducción social. Como escribe Carlos (2011 CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. , p. 77)
O Estado desenvolve estratégias que orientam e asseguram a reprodução, ao passo que, enquanto instrumento político, sua intervenção aprofunda as desigualdades como recorrência da orientação do orçamento, dos investimentos realizados no espaço, o que desencadeia processos de valorização diferenciados não só entre algumas áreas, mas também em detrimento de outras áreas e de outros setores sociais.
La política urbana se constituye así en un pacto entre el Estado y los poderes de reproducción de capital para coadyuvar a moldear territorialmente la sociedad en clases. Significa esto que un proceso de planificación urbana coadyuva a la manifestación física de las contradicciones sociales capitalistas en la medida en que las diferentes fuerzas públicas y privadas converjan en el propósito de organizar el espacio para aprovechar las consecuencias sociales que estos mismos procesos suscitan al concretarse.
El control recae de igual forma en la función que tiene el plano urbanístico. Si sobre la política urbana existe un control ideológico al estar sustentado en los diferentes postulados universales (derechos universales, tratados internacionales, etc.), el plano ejerce un control físico sobre las estructuras sociales bajo el sofisma de la ordenación territorial convirtiendo la ciudad en una imagen del plano urbanístico, instrumento de dominación y control espacial que obvia cualquier realidad social. “Una intención, ideal y realista al mismo tiempo - producto del pensamiento y poder - se sitúa en la dimensión vertical (propios del conocimiento y la razón) para dominar y construir una totalidad: la ciudad” (LEFEBVRE, 1983LEFEBVRE, H. La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1983. , p.19). Lefebvre señala el plano como la propia escritura de la ciudad, lo cual liga el carácter político que asume el mapa como representación espacial al delimitar la actividad social de acuerdo con un acceso diferenciado del espacio. Carlos (2011 CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. , p. 92) apunta que:
O acesso diferenciado toma forma de segregação como produto da justaposição entre morfologia social (condição de classe) e morfologia espacial (lugar que o sujeito ocupa na cidade em função da relação renda/preço do m2 do solo urbano), expressão da realização de uma sociedade de classes fundada na concentração do poder e da riqueza.
Producto de este acceso diferenciado puede hallarse la variabilidad de las formas y expresiones urbanas que distinguen los lugares en la ciudad (algo que el mapa define a través de la zonificación), aunque pueden existir otros atributos (culturales por ejemplo), el resultado bajo ciertas condiciones económicas puede traducirse en un “aislamiento” normativo de las formas regulares de ocupación, esto significa que el acceso al espacio “normalizado” queda restringido para una cierta cantidad de población que no puede adecuarse a las reglas que el mercado “legal” dictamina para acceder a un medio habitacional. Aquí pueden surgir las llamadas invasiones o barrios informales que bajo una ideología de la ciudad ordenada, disloca el acceso diferenciado como realidad concreta para “arropar” el problema de la segregación bajo la noción de desorden de la ciudad.
Esto, que podríamos llamar “camuflaje”, es la forma cómo la planificación ha logrado disociarse de los estragos urbanos que ocasionan las formas privadas de apropiación del espacio suscitada y perpetuadas por la misma planificación urbana. Por lo tanto, la asociación realizada entre desorden urbano y segregación se considera legítima en cuanto la segunda es producto de la primera. Así, la ordenación de la ciudad se basa en la adecuación urbana de la sociedad de acuerdo con parámetros normativos (reglas o patrones urbanísticos) considerando el buen ejercicio administrativo - gestión urbana - para un adecuado modo de ocupación.
Como es evidente, en la actualidad la ideología de la relación orden urbano y planificación urbana como medio para contrarrestar el desorden urbano, hace casi imperceptible las consecuencias derivadas de la reproducción del capital en la ciudad. Si existe desorden urbano es debido a una inadecuada planificación y esto es producto de una mala administración o catalogarse como ausencia de la misma. De este modo, difícilmente puede cuestionarse la planificación urbana en razón de la noción “orden” urbano que asume para reproducirse. Podemos deducir entonces que el desorden urbano es producto de la misma planificación urbana capitalista, atreviéndonos a pensar que no existe la ciudad “desordenada” así como la ciudad ordenada5 5 Si el ideal de ciudad deviene de la ordenación y organización, el primer elemento a comprender es que la naturaleza tiene su lenguaje y sólo a través de este lenguaje se podrá dar inicio al habitar, sin embargo, si esto fuese así, el planear dejará de existir, o al menos como lo concebimos. . Lo que existe es la proyección de las contradicciones capitalistas sobre un terreno a partir de un proceso consciente de control espacial con complicidad del aparato Estatal.
Desde esta perspectiva (ciudad ordenada y desordenada) la planificación se mueve básicamente en tres escenarios: corregir, prevenir y dirigir.
El primer escenario describe una política de mejoramiento urbano (infraestructura) ante las inadecuadas formas de uso y ocupación del espacio ocasionado por un grupo social o proyecto urbano. Este tipo de acción (corrección) generalmente está dirigida a asentamientos precarios donde las contradicciones sociales son más evidentes. Sea un conjunto habitacional, una plaza, un parque etc., los asentamientos precarios no necesariamente obedecen a problemas físicos, sino a las paupérrimas condiciones sociales y económicas que subyacen y estructuran estos lugares. Con motivo de seguir reproduciendo el capital, para el agente inmobiliario estos lugares más allá de ser una preocupación social, son paradójicamente, obstáculo y oportunidad para su interés inversionista, de ahí que en nombre de la planificación urbana, se lleve a cabo un “mejoramiento” de las condiciones sociales a través de una intervención física de la ciudad; son los llamados planes de renovación urbana como instrumentos para “optimizar” el uso del espacio.
El segundo escenario tiene por intención evitar, o sea, prevenir que la ciudad crezca “sin ningún” tipo de planificación, lo que se traduce en un desarrollo “desordenado”, sin dirección alguna o aparentemente lógica. Sin embargo, ¿por qué se prevé? ¿Qué es lo que previene? Lo que prevé y que es inevitable es la ocupación y uso del suelo por aquellos que no poseen los medios suficientes para lograr adquirir lo que el mercado inmobiliario ofrece, es decir, lo que el mercado en su limitación social no atiende por medio de sus programas o proyectos inmobiliarios, obligando e impulsando a cierto sector social a ocupar cualquier tipo de suelo y de cualquier forma (no formal) para emplazarse. Aquí nacen los proyectos habitacionales de carácter público o público- privado. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante, es la necesidad de acomodar la ciudad para controlar la actividad urbana para continuar reproduciendo la vida cotidiana en marco de los llamados perfiles de ocupación territorial, algo difícilmente posible sin la inserción de metodologías usadas en estas prácticas y que hacen de la planificación urbana un atractivo académico y administrativo para integrar y socializar los mecanismos de control dentro de una gran masa de habitantes que de una u otra forma son necesarios para validar proyectos de orden urbano.
Bajo este escenario, la planificación debe existir y existirá, no siempre de la misma forma pues necesita mutar y perfeccionar su acción tanto legal como social. Sin embargo, el régimen de sus principios no muda, se perfeccionará de acuerdo con los intereses del modo de producción en curso construyéndose nuevos enfoques que conecten el discurso global con la acción local (ciudades verdes, ciudades sustentables, gestión ambiental urbana etc.). La finalidad: el orden, pero este orden no es el orden de la ciencia física o el de la entropía. Es el orden que impone una hegemonía para mantener bajo patrones de reproducción social la ciudad actual. Disponer la ciudad para controlar las actividades sociales en nombre de la ciudad planeada es el objetivo del capital para no cuestionar los problemas que deja su reproducción.
¿Qué implica planear la ciudad dentro de un orden capitalista? Consolidar estratégicamente un proyecto de control espacial que permita prolongar los beneficios exclusivos que trae para un grupo social la reproducción de capital a través de la valorización del espacio dentro de una política de hegemonía de un bloque dominante.
La planificación constituye, más bien, el soporte técnico-científico de una territorialidad inscrita en un proyecto hegemónico/gubernamental más profundo. Representa un momento más - el momento espacial o territorial - en la construcción de aparatos de mediación para la regulación y conducta de la vida cotidiana de la población y, especialmente, de las clases subalternas (BUITRAGO, 2014BUITRAGO, S. Hegemonía, gubernamentalidad, territorio. Apuntes metodológicos para una historia social de la planificación. Empiria, n. 27, p. 49-72, ene./abr. 2014. 10.5944/empiria.27.2014.10862.
https://doi.org/10.5944/empiria.27.2014.... , p. 65).
Pero no tan lejos de esta idea está la ya mencionada “ordenación” del territorio que irrumpe como ilusión para trasladar a la vida cotidiana una noción de ciudad y disipar la percepción concreta de la realidad: las contradicciones que emergen de un proyecto espacial de orden capitalista.
Sobre la ciudad ordenada y no planeada (desordenada)
El paradigma de la planificación se ha extendido, se ha adentrado en la vida a tal punto que ha dejado de ser una “simple” acción urbana para convertirse en un juicio y calificativo que define en gran medida el éxito o no de la ciudad moderna. El éxito es, en este sentido, la percepción y la capacidad de aprehensión que el sujeto social tiene de la ciudad, no suponiéndola producto de sí misma, sino producto exterior, de una fuerza exterior. Como tal, la planificación constituye una fuerza contraria a la ciudad como espacio apropiado imponiendo una racionalidad espacial que debe regularse a partir del consentimiento mismo de los afectados. La planificación desempeña una estrategia ideológica “desligando” las consecuencias que trae una producción capitalista del espacio exteriorizando y extrapolando estas como desorden urbano. Correlacionar los conceptos planificación, ordenamiento y desorden de la ciudad, hace parte de la estrategia para legitimar modelos y estereotipos urbanos sobre la sociedad.
¿Qué hay en las llamadas ciudades ordenadas y desordenadas? Desde esta perspectiva la planificación urbana asume una validez e injerencia en la reproducción social. Catalogar una ciudad de “ordenada” implica hacer alarde de un proceso concebido y premeditado donde el urbanismo se despliega en todas sus fuerzas para demostrar las ventajas de un proceso de urbanización controlado. Por otro lado, la ciudad “desordenada”, la que necesita de una intervención urgente ante el despropósito y la “poca intervención” Estatal para atender la demanda y uso adecuado de suelo urbano; es considerada como una “mala” planificación o ausencia de la misma ante la expansión o redensificación de la ciudad o cualquier fenómeno de ocupación que no cumpla con las normas urbanísticas vigentes. Sin embargo, cabría preguntar si realmente existen estas formas de visualizar, entender o captar la ciudad a partir de la vida cotidiana.
En el lenguaje general estas dos expresiones son comúnmente usadas cuando se percibe que una imagen o fracción de la ciudad no encaja o encuentra su equivalente en otra ya concebida en la mente del ciudadano. ¿Cómo funciona esto? Bajo el modo de producción capitalista, la ciudad adquiere una forma espacial proporcional a las relaciones sociales de producción configurando determinados lugares con diferentes grados de desarrollo urbano. Esto indica que los procesos de urbanización no son homogéneos en términos de calidad y cualidad6 6 Con calidad hacemos referencia a las propiedades físicas usadas en la infraestructura. Las cualidades representan las características (sociales, económicas, físicas etc.) que identifican una urbanización permitiendo crear una opinión del mismo. para toda la sociedad, algo claramente evidente en las estructuras físicas que componen los diferentes lugares de la ciudad. Por otro lado, cuando los procesos de ocupación no se acogen a una reglamentación urbanística, estos procesos asumen ciertas cualidades que son adjudicadas a procesos informales de ocupación, trasgrediendo la lógica del plano y de la simetría con la cual se proyecta la ciudad.
Tenemos entonces dos variables; una tipo formal y otra informal. La primera indica que dentro de los procesos inherentes a la urbanización capitalista, la infraestructura desarrollada se proyecta según el retorno del capital invertido. Los proyectos habitacionales poseen una diferenciación en sus precios para su consumo, implicando que al asumir un valor de uso al menor precio posible por parte del consumidor, su calidad será proporcional al costo asumido por el inversionista para obtener un valor de cambio a través del bien producido. En muchos casos, el costo asumido por el bien adquirido no alcanzará a suplir otros servicios adyacentes como vías adecuadas, parques, escuelas, puestos de salud, etc. “El capital sólo invertirá donde se den condiciones de rentabilidad; no invertirá en otra parte, lo que va a bloquear el desarrollo urbanístico adecuado en las zonas que no proporcionen dicha renta. A raíz de esto se produce una desigualdad en el desarrollo espacial de las infraestructuras.” (TOPALOV, 1979TOPALOV, C. La urbanización capitalista. México: Edicol, 1979., p. 16).
¿Qué tiene que ver esto con la noción de desorden urbano? Que la percepción espacial sobre los lugares con infraestructuras diferenciadas no se relaciona con la otra cara del capitalismo, aceptándose así un “desajuste” espacial asumido por la planificación urbana así esta haya sido productora de la misma.
En segundo lugar se encuentran las ocupaciones habitacionales representadas por movimientos sociales de escasos recursos económicos. Las ocupaciones representan la otra cara de la planificación urbana debido a las reglas económicas que involucran la producción de la ciudad y que gran parte de la población no puede asumir. Recordemos que el capitalista urbanizador no adquiere valores de uso, sino valores de cambio a razón de la producción de valores de uso. Este tipo de asentamientos, por lo tanto, no asume las reglas urbanísticas, sino una lógica de organización diferente a la dada por el plano, es producto de las fuertes relaciones sociales y económicas que se entretejen en este proceso de apropiación social por el espacio. Desde este punto de vista, el desorden urbano va tomando forma a raíz de la contradicción entre valor de uso y valor de cambio que desequilibra “estéticamente” y concretamente las cualidades de infraestructura de la ciudad. Enfatizamos en las cualidades visuales debido al carácter esteticista al que ha sido reducida la ciudad para su valoración y legitimación social como mecanismo para intervenir las ciudades desde el discurso de la planificación ordenada.
En este orden de ideas, la planificación urbana asume dos rostros o caras que hacen parte de una misma naturaleza, la naturaleza capitalista de un espacio desigual.
Estos dos rostros son producto de la contradicción entre la ciudad como obra-uso y la ciudad como producto-cambio. Aunque la terminología no es la adecuada, la representación cotidiana de la ciudad se asimila bajo dos parámetros subjetivos y relativos que en cierto momento llegan a ser acuerdos sociales. La ciudad “bonita” y la ciudad “fea” dos criterios que representan una relación directa con la noción de orden y desorden sujetas a la fuerte carga simbólica que maneja la ciudad capitalista para representar un tipo de ciudad ideal.
Lefebvre (2013LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid: Capitan swing, 2013., p. 131-132) sobre la ciudad moderna expresa la homogeneidad a la que ha llegado la ciudad cuando esta como producto se ha presupuesto a la ciudad como obra; “la triste evidencia es que lo repetitivo predomina sobre la unicidad, lo fáctico y artificioso sobre la espontaneidad y lo natural; es decir, el producto sobre la obra”. De esta realidad no puede más que desprenderse la ciudad como modelo, tanto de exclusivo como de repetitivo, es la contradicción de la obra y del producto como manifestación social por alcanzar la “diferencia” extrapolando estereotipos urbanísticos producidos por la fuerza del capital, son espacios fabricados “para ser concebidos en el plano de lo visible: visibilidad de gentes y cosas, de espacios y de todo aquello que estos contengan” (LEFEBVRE, 2013LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid: Capitan swing, 2013., p. 132). Los modelos urbanos representan tales características, pretendiendo simular una vida noble y cómoda propia de una planificación ordenada que la urbanización ayuda a establecer dentro de los procesos de reproducción social.
Con los modelos podemos entender la ciudad en sus dos formas (ordenada y desordenada) pues ellas constituyen modelos extraídos de fragmentos concretos de la realidad urbana para moldear y modelar estilos de vida que la planificación urbana capitalista “podría” llegar a consolidar en la medida que exista el “desorden” urbano para reproducir una falsa idea de la realidad.
Los individuos miran y confunden la vida con la vista y la visión. Construimos sobre informes y planos; compramos a partir de imágenes. La vista y la visión, figuras clásicas que en la tradición occidental personificaban lo inteligible, se vuelven tramposas: permiten en el espacio social la simulación de la diversidad, el simulacro de la explicación inteligible, esto es, la transparencia. (LEFEBVRE, 2013LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid: Capitan swing, 2013., p. 132).
Del espacio concreto al espacio visual; la vida se reduce como indica Lefebvre al acto mismo de la visibilidad y visualidad, encantando al individuo bajo figuras llamativas que representarían la vida ideal como símbolo de la ciudad próspera y ordenada. Una ciudad que expone el paisaje como forma concreta de la vida para ocultar las desigualdades que coexisten en tensión en un espacio codificado y funcional. Frente a la incertidumbre que conlleva el discurso de la prosperidad, la ciudad modelada se vende ante la idea incauta de estar comprando lo que el mismo proceso capitalista ha suprimido y negado para la realización de la vida. La vida cotidiana se confunde y se consume bajo el anhelo y el deseo de una ilusión. Como explica Carlos (2011 CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. , p. 121):
A realidade demonstra que o desenvolvimento do mundo da mercadoria invade completamente a vida cotidiana, impondo uma racionalidade homogeneizante, inerente ao processo de acumulação, que não se realiza apenas produzindo objetos e mercadorias, mas criando signos indutores do consumo e novos padrões de comportamento.
Bajo el mundo de la mercancía, existen modelos y estereotipos de ciudad creados, no sólo como productos, sino ideológicamente concebidos para crear y re- crear percepciones generales de la ciudad definiendo inconscientemente qué es y qué no es cuando se transita y observa la cotidianidad de la vida urbana. Aunque la información pueda llegar a ser poca o vaga, parece ser la adecuada para trasmitir y generar sensaciones de conformidad o disconformidad que permitan crear juicios valorativos (principalmente conclusiones) sobre el paisaje visualizado. Los modelos sirven para que la mente compare y reaccione ante un estímulo sea o no semejante al que fue preestablecido como adecuado o inadecuado. Así, cada estereotipo funciona extrapolando lo más que pueda cada detalle del modelo predispuesto en la mente del ciudadano para entablar un juicio de valor que determine una opinión negativa o positiva de lo percibido. Cada estereotipo contiene una información con base a la forma, textura, color, etc., podríamos decir que se caracteriza por poseer una propiedad organoléptica de la ciudad. Por tanto, la ciudad planeada (ordenada) y desordenada (no planeada o mal planeada) es más que toda una noción mental inducida ideológicamente para substituir las desigualdades sociales por el calificativo de desorden urbano.
Pero la correlación entre ambos calificativos no es fortuita. El orden es establecimiento y para el capitalismo esto es imprescindible para no alterar las bases que la estructuran o cimientan. Al relacionar planificación con orden, se está avalando lo primero inconscientemente a partir de lo segundo, pues una de las características fundamentales cuando se establece la división social del trabajo a partir de la concentración de los medios de producción, es la de mantener un orden, el orden que se implanta en las estructuras sociales bajo el propósito del control. Como la planificación urbana y la urbanización capitalista están para mantener y reproducir este orden, el término se acoge para sostener la intención de clases sobre el terreno. Ahora, para el ciudadano el orden se manifiesta a través de los estereotipos que actúan sobre la percepción social al asimilar la ciudad bajo patrones rigurosos ya inscritos en su mente. El orden es entonces para el habitante sinónimo de belleza, tranquilidad, progreso, productividad, positivismo etc., características que en una sociedad de desigualdades sociales, cualquier aspecto que propenda a lo contrario será rechazado o “mal” visto.
La ciudad planeada como modelo se caracteriza por poseer trazos adecuados, los correspondientes a los establecidos por el urbanista, planificador etc., es decir, corresponde a un espacio concebido. Independiente de quien puede hacer uso de ella, la ciudad ordenada en términos oficiales es aquella que cumple en gran medida con la normatividad urbanística. La ciudad desordenada, por el contrario, es aquella que se denomina como ciudad espontánea, aquella sin la rigurosidad que la norma impone para su desarrollo, en apariencia, una no “pre-concepción” de lo que se desea, un proceso aparentemente sin diseño alguno. Estos dos estados pretenden y han logrado definir el éxito de la ciudad a partir de sensaciones, juicios de valor y leyes coercitivas que determinan tácitamente lo admisible e inaceptable. Es una especie de moralidad urbana que traza códigos para detallar el modelo de ciudad que únicamente la planificación urbana podrá crear para el “buen” habitar. Sobre esta falsa dicotomía, es relevante considerar que antes de ser divergentes, el orden urbano y el desorden convergen en su condición. Tanto el orden como el desorden urbano subyacen como noción-ilusión, y es a través del espacio concebido que esta noción separa lo que en realidad se plasma sobre el terreno con toda su inhumanidad; el orden capitalista. La noción de desorden urbano se vuelve funcional para el orden de la urbanización capitalista en la medida en que permite la reproducción del capital.
Así, el desorden urbano y el orden urbano como noción son manifestaciones de una misma naturaleza, la naturaleza de la producción capitalista del espacio. Como discurso estos dos conceptos existen y son aparentemente observables en la estructura urbana. No obstante, lo que es percibido como desorden pertenece a una lógica derivada de la misma adecuación de la ciudad para la acumulación y reproducción del capital. Esta “ilusión” espacial de la ciudad legitima el juego ideológico de la planificación dentro del capitalismo. La ciudad desordenada como discurso no pone en tela de juicio los aspectos que producen dicha situación. Dentro del orden capitalista existe una ciudad planificada a partir de las contradicciones emergentes a la misma para la producción y reproducción de capital.
Bibliografía
- BUITRAGO, S. La ciudad y el eclipse de la experiencia: notas para una historia crítica de la ordenación territorial. Polis, v. 7, n. 20, p. 151-177, set. 2008. 10.4067/S0718-65682008000100009.
» https://doi.org/10.4067/S0718-65682008000100009 - BUITRAGO, S. Hacia el origen de la planificación: territorio, enclosure acts y cambio social en la transición del feudalismo al capitalismo. Ciudades, n. 13, p. 165-181, 2010. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219 Acceso en: 20 dic. 2015.
» https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1219 - BUITRAGO, S. Hegemonía, gubernamentalidad, territorio. Apuntes metodológicos para una historia social de la planificación. Empiria, n. 27, p. 49-72, ene./abr. 2014. 10.5944/empiria.27.2014.10862.
» https://doi.org/10.5944/empiria.27.2014.10862 - BUITRAGO, S. Urbanismo y reproducción social. Una introducción a su historia. Ci[ur], n. 80, p. 1-66, ene./feb. 2012. Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/1786/1800 Acceso en: 25 ene. 2016.
» http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/1786/1800 - CARLOS, A. F. A. De la “geografía de la acumulación” a la “geografía de la reproducción”: un diálogo con Harvey. In: COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA, 10, 2008, Barcelona. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/126.htm Acceso en: 5 dic. 2015.
» http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/126.htm - CARLOS, A. F. A. A condição espacial São Paulo: Contexto, 2011.
- CARLOS, A. F. A. Metageografia: ato de conhecer a partir da geografia. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). Crise urbana São Paulo: Contexto , 2015. p. 25-35.
- HARVEY, D. Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Salamanca: Akal S.A., 2013.
- HARVEY, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo Quito: Editorial IAEN, 2014.
- LEFEBVRE, H. La revolución urbana Madrid: Alianza Editorial, 1983.
- LEFEBVRE, H. La producción del espacio Madrid: Capitan swing, 2013.
- LOJKINE, J. O estado capitalista e a questão urbana São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização São Paulo: Contexto , 1997.
- TOPALOV, C. La urbanización capitalista México: Edicol, 1979.
-
1
Cita de Topalov mencionando el descubrimiento de Marx acerca de la mercancía. Ver El Capital, Libro I.
-
2
Entendemos aquí “hegemonía” en su acepción gramsciana, como una forma avanzada de gobierno, la capacidad de una clase, fracción de clase o bloque social para prevalecer sobre el resto, es decir, para realizar los intereses propios en detrimento de los de otros, contando sin embargo con su consentimiento activo.
-
3
Esto no quiere decir que el uso de la fuerza por parte de aparato Estatal no sea una realidad, de hecho, cuando los movimientos sociales rompen la barrera de lo “legítimo” la represión se convierte en medio infalible para evitar cualquier intento por desestabilizar las estructuras capitalistas que reproducen un aparato dominante.
-
4
Este aspecto se puede evidenciar por los calificativos cómo: ciudades sustentables, inteligentes, etc., que no son más que propuestas con lenguajes “sofisticados” de orden dominante (espacios concebidos) para continuar reproduciendo las contradicciones y disparidades que emergen de um espacio privado.
-
5
Si el ideal de ciudad deviene de la ordenación y organización, el primer elemento a comprender es que la naturaleza tiene su lenguaje y sólo a través de este lenguaje se podrá dar inicio al habitar, sin embargo, si esto fuese así, el planear dejará de existir, o al menos como lo concebimos.
-
6
Con calidad hacemos referencia a las propiedades físicas usadas en la infraestructura. Las cualidades representan las características (sociales, económicas, físicas etc.) que identifican una urbanización permitiendo crear una opinión del mismo.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
05 Mayo 2023 -
Fecha del número
Sep-Dec 2016
Histórico
-
Recibido
08 Mayo 2016 -
Acepto
21 Set 2016