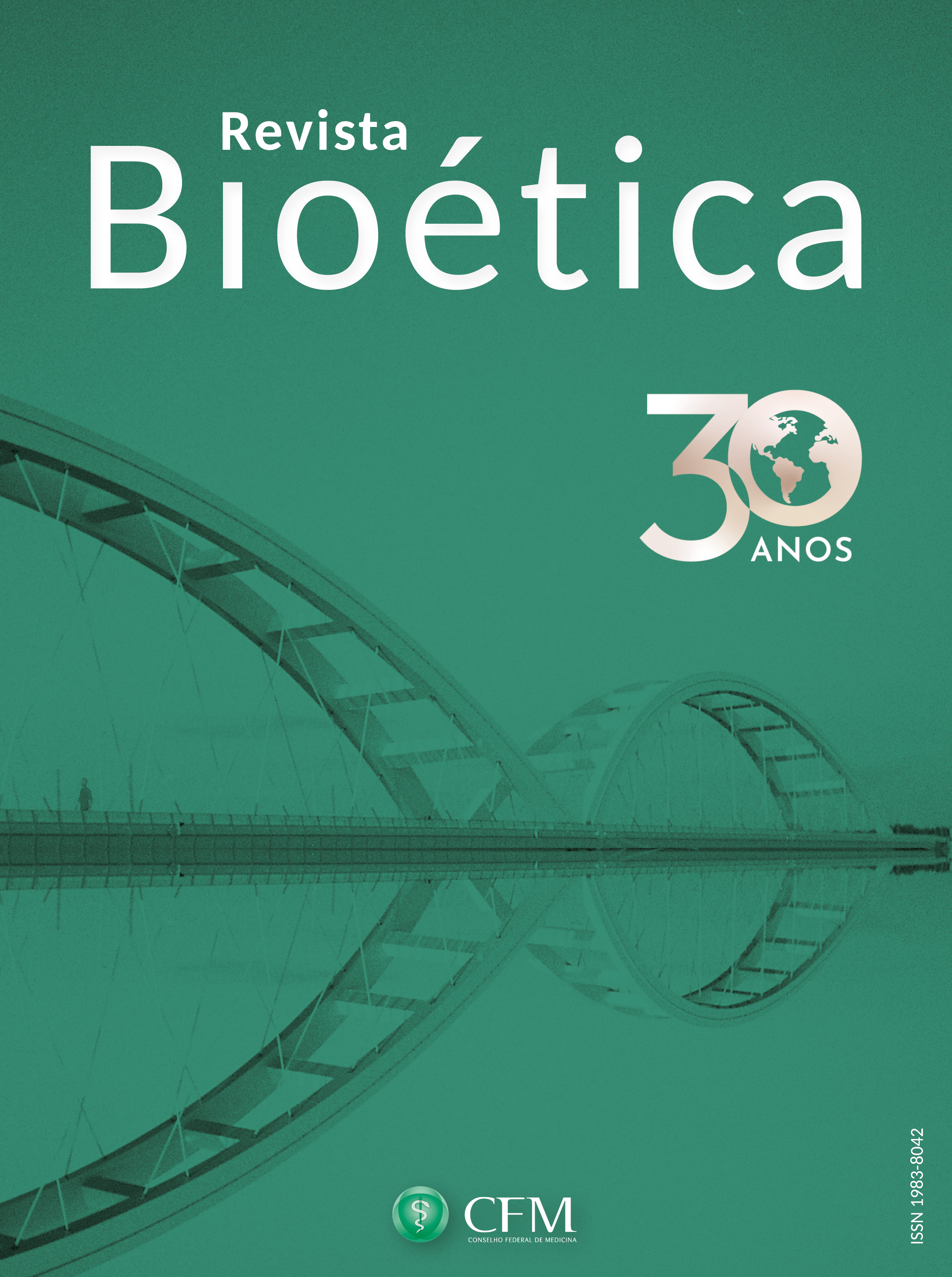Resumen
Emerge inicialmente la bioética desde el pensamiento teológico, manteniendo un consistente desarrollo en defensa de sus creencias ante los desafíos del progresismo social de la expansión tecnocientífica y la secularización cultural de Occidente. Producto de este proceso surgieron normativas sociales y legislaciones liberales en muchas naciones occidentales, incluyendo aquellas con predominio del catolicismo (Francia, Italia, España). La secularidad reinante reconoce tres procesos culturales que limitan su hegemonía: a) El disminuido espíritu religioso goza de un renacimiento al margen de instituciones y rituales; b) La secularidad implica necesariamente pluralismos heterogéneos difíciles de armonizar; c) La necesidad de convivencia entre secularidad y religiosidad da origen a la ética post-secular. La fuerte influencia de la Iglesia Católica en Latinoamérica se opone a aspiraciones sociales de mayor autonomía y a una bioética secularizada. La presente propuesta sugiere una bioética post-secular en busca de un instrumento de tolerancia y convivencia, distante del dogmatismo inamovible.
Palabras clave:
Religión-Racionalización; Secularismo-Pensamiento; Religión y Ciencia
Resumo
A bioética surge, inicialmente, a partir do pensamento teológico, mantendo um consistente desenvolvimento em defesa de suas crenças frente aos desafios do progressismo social da expansão tecnocientífica e secularização cultural do Ocidente. Como produto desse processo surgiram normas sociais e legislações liberais em muitas nações ocidentais, incluindo aquelas com predomínio do catolicismo (França, Itália, Espanha). A secularidade reinante reconhece três processos culturais que limitam sua hegemonia: a) O diminuído espírito religioso goza de um renascimento à margem de instituições e rituais; b) A secularidade implica necessariamente pluralismo heterogêneos difíceis de harmonizar; c) A necessidade de convivência entre secularidade e religiosidade dá origem à ética pós-secular. A forte influência da Igreja Católica na América Latina opõe-se a aspirações sociais de maior autonomia e a uma bioética secularizada. A presente proposta sugere uma bioética pós-secular em busca de um instrumento de tolerância e convivência, distante do dogmatismo imutável.
Palavras-chave:
Religião-Racionalização; Secularismo-Pensamento; Religião e Ciência
Abstract
Bioethics initially emerged from theological thinking, as part of the consistent development of the defense of the beliefs of the movement when faced with the challenges of the social progressivism of techno-scientific expansion and the cultural secularization of the West. As a result of this process, liberal social norms and legislation have emerged in many Western nations, including those that are predominantly Catholic (France, Italy, Spain). Three cultural processes, however, limit the hegemony of the prevailing secularity: a) A diminished religious spirit is enjoying a renaissance outside of institutions and rituals; b) Secularity necessarily implies heterogeneous pluralisms that are difficult to harmonize; c) The need for coexistence between secularity and religiosity has given rise to post-secular ethics. The strong influence of the Catholic Church in Latin America has opposed social aspirations of greater autonomy and a secularized form of bioethics. This paper proposes to explore a post-secular bioethics that seeks an instrument of tolerance and coexistence, far from immovable dogmatism.
Keywords:
Religion-Rationalization; Secularism-Thinking; Religion and science
Con el inicio de la Modernidad se imponen ciencia y razón como fuentes del conocimiento humano, las versiones teocéntricas fundamentadas en verdades reveladas van perdiendo influencia pública al dar paso a lo que Weber denominó el desencanto del mundo. Si se lo propusiese, la razón esclarecería todos los misterios pendientes, perdiéndose así el encanto de lo desconocido. La ciencia escudriña los procesos de la vida hasta llegar a reproducirlos en el laboratorio, y disponiéndose a intervenir artificialmente en los extremos de la vida.
La vertiginosa expansión de la tecnociencia alimenta un debate inacabado entre secularidad y religiosidad, que influye decididamente en legislaciones, normativas vinculantes, intereses y preferencias sociales e individuales. En los países más influyentes del mundo Occidental predomina la idea política del laicismo o secularidad, que requiere del Estado regular el espacio público sin interferencias religiosas en lo político. Así se explica que países europeos de mayoría católica hayan legislado en forma permisiva sobre materias que la Iglesia desaprueba: anticoncepción, aborto, investigación con células embrionarias. Para la bioética anglosajona y europea continental ha predominado la postura de apoyar legislaciones liberales y dejar a la conciencia individual el uso de permisiones o mantener la fidelidad a los mandatos religiosos.
Muy diferente es la situación de Latinoamérica, donde la Iglesia mantiene robusta influencia política y fomenta legislaciones conservadoras, en varios países manteniendo la prohibición absoluta de abortar, mientras que otros, la mayoría, tienen una ley de indicaciones restrictivas y muchas veces objetadas de conciencia o de hecho para impedir o dificultar el acceso al aborto médico legalmente autorizado11. Diniz D, Madeiro A, Rosas C. Objeção de conciência, trabas e aborto em caso de violação: um estudio entre médicos de Brasil. Reproductive Health Matters. 2014; 22(43):141-8.. El resultado es que la bioética de nuestra región es más de trincheras que de deliberación, el desencuentro y antagonismo entre visiones seculares y religiosas, teniendo un fuerte impacto sobre la realidad social.
La modernidad se desarrolla, desde Descartes, categorizando la realidad en esquemas duales: mente/cuerpo, subjetividad/objetividad, natural/artificial, mundano/trascendente. Esta tendencia a la dicotomía viene siendo cuestionada desde hace algunos decenios, ante todo por las críticas posmodernas al racionalismo esquemático de la modernidad, muy enfáticamente expuestas por los sociólogos de la tecnociencia, notoriamente por Bruno Latour. La persistencia del pensamiento dicotómico en la tardomodernidad ha sido el estimulo para la emergencia de un pensamiento post-secular, aún incipiente, que se despliegue más allá de los afanes de la postmodernidad deconstructiva. El presente texto, tras recorrer brevemente la secularidad que domina en la modernidad, y la actual reemergencia de religiosidad, sigue el pensamiento de J. Habermas y su propuesta de una ética post-secular, para luego adaptar este enfoque a una bioética post-secular con la intención de destrabar polémicas que existen y persisten en abordar problemas clínicos y de investigación biomédica pendientes, así como legitimar la revisión de normativas y legislaciones que por ahora continúan alimentando desacuerdos y discordias. Ello requiere una breve mirada sobre la persistente, pero cada vez menos convincente, dicotomía secularidad/religiosidad.
Secularidad
El interés por el vasto campo de la secularización en sociedades modernas atrae la atención de filósofos y sociólogos, de cuya extensa producción cabe extraer algunos conceptos claves para la bioética. Lo secular, lo mundano, solo se entiende como negación de la religiosidad basada en la distinción de origen medieval entre clero regular – que vive en conventos y bajo sus reglas – y secular – sacerdote que vive en el mundo exterior. La secularización ha sido el proceso que traslada las materias públicas desde significaciones trascendentes a la realidad mundana, lo que J.-L. Nancy denomina mundanización o desteologización.
A medida que una sociedad se moderniza, se vuelve secular y se desentiende de creencias religiosas, al punto que la falta de fe religiosa es vista como normal, es naturalizada, siendo adoptada por individuos y sociedades sin mayor reflexión. Al intensificar el proceso de secularización se extiende la idea no solo de indiferencia frente a lo religioso, sino de activa liberación que permitiría el desarrollo del individuo dentro del mundo sin creer en una fuerza trascendente. Mas la secularidad carece de los elementos para dar sentido y representación a las visiones de mundo.
La idea de que el mundo contemporáneo ha abandonado la religiosidad carece de todo fundamento. Si bien los aspectos institucionales y rituales de las religiones han perdido presencia, persisten fuertes vínculos personales con creencias trascendentes. El individuo flota en un ambiente de indiferencia valórica y permanece en una incómoda situación agnóstica para dar significación a sus actos y a su vida.
Hay muchas formas distintas de secularización, gavilladas en un intento común de dirigir los asuntos públicos en forma racional, imparcial, democrática. Al desdibujar la influencia religiosa en preferencia a la racionalidad de deliberación y acción pública, la influencia secular ha debido reconocer dos debilidades inevitables: por una parte, se ha ampliado y disgregado en múltiples perspectivas, respetando y fomentando el pluralismo cuya virtud es la democracia, pero acompañada del vicio de las dificultades de acuerdos entre fuerzas sociales muy diversas. En segundo lugar, la modernidad secular, con su énfasis en la autonomía individual y la reducción de la protección social de los estados – sociales o benefactores –, ha producido ausencia de sentido existencial, un vacío motivacional, robusteciendo metas de corto plazo – consumismo –, rematando en el ciudadano inseguro, desprotegido y sumido en incertidumbres. Reducida la vocación comunitaria, no es de extrañar que las desigualdades y los desmedros hayan aumentado, y que los esfuerzos del humanismo sustentado en derechos humanos, dignidad, naturaleza humana, así como la inviolabilidad del cuerpo, hayan tenido más fuerza como proclamación que efectos pragmáticos.
Religiosidad
Múltiples autores han destacado el renacimiento de un espíritu de religiosidad, que se da en una forma de búsqueda de diversas formas de entender lo trascendente y, en forma alarmante, en algunas variantes intranquilizadoras de fundamentalismo agresivo22. Taylor Ch. A secular age. Cambridge London: The Belknap Press of Harvard University Press; 2007..
Los procesos sociales y culturales en Latinoamérica tienen su propia dinámica: el paso hacia la modernidad y su acompañante secularización es parcial, desigual y rezagado. El rol de la Iglesia Católica ha sido protagónico desde los inicios de la Colonia, asumiendo responsabilidades fundamentales en salud, educación, obras sociales y administración civil. La separación de jure entre Estado e Iglesia solo ha ocurrido en algunas naciones, la situación de facto es que la Iglesia continúa teniendo marcada influencia tanto en educación como en normativas legales. Los temas que interesan a la bioética se desarrollan en un escenario de pugnas y desacuerdos que finalmente llevan a legislaciones más conservadoras que liberales, haciendo necesario y urgente un aggiornamento hacia una sociedad moderna más abierta.
En el ámbito de la bioética, el pensamiento de la Iglesia Católica ha producido, con probidad y excelencia, numerosos centros de bioética dotados de académicos especializados que desarrollan programas de formación y publicaciones con notoria influencia social y política en defensa de los fundamentos inamovibles de la doctrina. Se producen en recientes decenios intranquilidades sociales por el enfrentamiento entre aspiraciones de mayor flexibilidad en temas complejos como los extremos de la vida, sexualidad y reproducción, el empleo de células madres de origen embrionario, la investigación genética que atisba la manipulación terapéutica y reproductiva del genoma humano. El debate es agrio e iterativo, escasamente fructífero y pierde con frecuencia el norte del bien común.
Diálogo entre secularidad y religión
El título de una reciente publicación “Por qué la religión merece un lugar en la medicina secular” recalca la distancia entre lo secular y lo religioso, empleando un ambiguo intento de tolerancia fraternal:
Si yo, como creyente religioso, he de tener éxito en persuadirte, un agnóstico, ateo o de creencias religiosas diferentes a mi perspectiva moral, entonces deberé mostrarte que tu visión tiene debilidades o problemas que no pueden ser adecuadamente reparados desde tu visión pero sí desde la mías. Como cristiano monoteísta, mantengo en alta estima la vida de individuos humanos: todos los individuos son igualmente criaturas de un Padre divino y cada uno tiene una vocación especial en su tiempo y lugar. Más aún, como creyente que acepta la autoridad de la tradición profética de la Biblia, soy sensible a las penurias de los ‘pobres’ – es decir, los débiles y vulnerables33. Biggar N. Why religion deserves a place in secular medicine. J Med Ethics. 2015; 41: 229-3. p. 230. DOI:10.1136/medethics-2013-101776
https://doi.org/10.1136/medethics-2013-1... .
El primer párrafo citado es conflictual e irritante al sugerir un acceso privilegiado del “cristiano monoteísta” al conocimiento y a la sensibilidad, que se propone corregir las “debilidades o problemas” de no creyentes o adeptos a otras creencias. El citado artículo, cuyo autor es profesor de teología, provocó una serie de respuestas críticas:
El punto es que todos tenemos ciertos compromisos metaéticos (sean implícitos o explícitos, religiosos o de otra naturaleza) y que todos hemos de intentar convencer a quienes discrepan que nuestros compromisos metaéticos hacen más sentido que los de ellos, o realizar una labor más convincente para explicar intuiciones morales compartidas, o lo que sea. Eso es precisamente ‘hacer filosofía’44. Earp B. Does religion deserve a place in secular medicine? J Med Ethics. 2015; 41(11): 865-6. p. 865..
Aparece axiomático que la formulación de decisiones éticas ha de ser informada por argumentación racional basada en un empirismo sólido. El utilitarismo, así como otras éticas seculares, no cumple con estos criterios. La religión, por su inherente naturaleza, falla en ese aspecto55. Smith KR. Religion, secular medicine and utilitarianism: a response to Biggar. J Med Ethics. 2015; 41(11): 867-9..
En un acercamiento desde la “ley teística natural” queda propuesto que lo necesario a retener es el concepto de Dios como fuente y fundamento de una ley moral engarzada en la estructura teleológica de la naturaleza humana. Y eso es algo que muchos filósofos consideran ha de ser alcanzado por la sola racionalidad66. Symons X. On the univocity of rationality: a response to Nigel Biggar's ‘Why religion deserves a place in secular medicine’. J Med Ethics. 2015; 41 (11): 870-2..
Según la presentación editorial que precede a los artículos citados, los conceptos “religión” y “razón” no dependen tanto de argumentos racionales como de la experiencia intersubjetiva: si es así, y dada la diversidad de experiencias humanas, una victoria final para cualquiera de ambos lados en esta particular ‘cultura bélica’ aparece como altamente improbable77. Boyd K. Religion, reason, controversies and perspectives in clinical and research ethics. J Med Ethics. 2015; 41(11): 863-4. p. 863..
Más conciliatorios son los esfuerzos dialógicos emprendidos con buena fe en numerosas iniciativas por encontrar un fondo común a diversas perspectivas éticas. No obstante, la formulación del tema ya insinúa su improbable resolución. El desacuerdo entre las distintas formas de fe solo puede resolverse a través de un enfrentamiento en el cual el único sentido posible de la verdad es su capacidad práctica, como fe, de imponerse sobre las demás88. Eco U, Natini CM. ¿Em qué creen os que não creen? 17ª edição. Buenos Aires; Editorial Planeta; 1999.. El recurso a una verdad absoluta es motivo de discordia que no se resuelve en un “enfrentamiento”. Pensar en un diálogo es reconocer dos polos de reflexión que ciertamente encuentran comunidades, pero sin poder evitar desacuerdos esenciales.
Inicios del pensamiento post-secular
El término “ética post-secular” es acuñado por Jürgen Habermas, lo que es sorprendente en un pensador catalogado y criticado como excesivamente racionalista, aunque amilanado por su consecuente búsqueda de diálogo con la religiosidad, como ilustra sus respetuosas conversaciones con el entonces Cardenal Ratzinger99. Habermas J, Ratzinger J. The dialectics of secularization. San Francisco: Ignatius Press; 2006..
El pensamiento secular no logra clarificar su relación con la religión. Reconociendo la imposibilidad de eliminar el clivaje entre conocimiento secular y saber revelado, el rol de la razón práctica reside en justificar conceptos universales e igualitarios basados en moral y ley que respeten la libertad individual y normen las relaciones interpersonales.
Aceptando la separación entre fe y conocimiento, Habermas enfatiza la necesidad de una coexistencia constructiva, en especial con miras a atender cuestiones sociales urgentes planteadas por la bioética.
No se trata de un débil compromiso por unir lo irreductible, sino de hacerse cargo de la brecha entre la perspectiva antropocéntrica y la mirada desde la distancia del pensamiento teo o cosmocéntrico. Hay una diferencia acaso se habla sobre el otro o con el otro. Para ello, deben establecerse dos presupuestos: el lado religioso ha de reconocer la autoridad de la razón, vale decir, los resultados siempre provisorios y corregibles de las ciencias institucionalizadas, y los fundamentos universalistas del igualitarismo y la ecuanimidad de ley y moral. A su vez, la razón secular no ha de cuestionar las creencias trascendentes basadas en fe y revelación, aun cuando finalmente solo podrá incorporar al ámbito público aquello que en principio pueda ser traducido a un discurso general y comprensible, racionalmente justificado.
Con ocasión de recibir el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (2001), Habermas dicta la conferencia titulada “Fe y Saber” (Glauben und Wissen), reclamando que la secularización moderna ha sido erróneamente vista como un juego suma cero entre las fuerzas productivas de ciencia y técnica desencadenadas por el capitalismo, y los persistentes poderes de religión e Iglesia. Solo una puede triunfar a costa de la otra y, de acuerdo a las reglas de juego liberal, vencerá aquella que beneficie los impulsos de la modernidad. Para salir de este empate logrado en adversidad más que en compromiso, Habermas concluye que este cuadro no calza con la sociedad post-secular, que se ajusta a la persistencia de comunidades religiosas en un ámbito insistentemente secularizado1010. Habermas J. Glauben und Wissen. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp; 2001..
No deja de ser pertinente para quienes se dedican a la bioética, que Habermas publicara, en un diario suizo, el artículo que lleva por título “La consciencia de lo que falta: sobre fe y saber, y derrotismo en relación a la razón moderna”1111. Habermas J. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Über Glauben und Wissen und dem Defaitismus der modernen Vernunft. Neue Zürcher Zeitung, 10 fev 2007.. En este texto anida el pensamiento post-secular de Habermas, es “lo que falta”.
El filósofo alemán se acerca en más de una ocasión a los problemas de la bioética. Reconoce que el carácter abstracto de los derechos humanos necesita ser concretizado en cada instancia particular, siendo que legisladores y jueces llegan a diversos resultados en diferentes contextos culturales, lo cual hoy en día es aparente en la regulación de temas éticos controvertidos tales como suicidio asistido, aborto y meliorismo genético1212. Habermas J. The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights. Metaphilosophy. 2010; 41(4): 464-79. p.467..
La más notoria incursión de Habermas en asuntos bioéticos es motivada por la desazón que le produce la investigación genética y sus guiños hacia una eugenesia liberal, impulsándolo a volver sobre la pregunta filosófica original acerca de la ‘vida correcta’, y a la alarma por la intervención con la base física ‘que por naturaleza somos’1313. Habermas J. Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp; 2001. p.125.. La tecnología genética ataca la imagen que nos hemos hecho de la especie ‘humana’, puesto que el individuo genéticamente intervenido perdería autonomía espontánea en la medida que una parte de su persona será determinada por programación genética1313. Habermas J. Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp; 2001. p.125.. El texto concluye reconociendo que las visiones de mundo religiosas y metafísicas han dejado de ser generalmente convincentes y vinculantes, habiendo dado paso a un pluralismo de cosmologías toleradas, que no nos convierten en cínicos ni en relativistas indiferentes, puesto que seguimos sujetos, queremos seguirlo siendo, al código binario de los juicios morales correctos y falsos1313. Habermas J. Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp; 2001. p.125.. La secularidad ha de acoger la religiosidad, lo religioso deberá ser más consejero que impositor.
Bioética entre secular y regular
Los primeros escritos sobre bioética son de origen teológico – Jahr, Fletcher, Ramsey, Jakobovits – frente a los cuales se van situando bioéticas que se comprometen con la secularidad, la historia, la racionalidad esquematizada en sistemas, principios, biopolíticas discriminatorias. La racionalidad secular ha logrado solo parcialmente la apertura de lo religioso, notoriamente en los trabajos del jesuita R. McCormick1414. McCormick RA, SJ. The critical calling. Reflections on moral dilemmas since Vatican II. Washington: Georgetown University Press; 1989., situándose entre las polarizaciones extremas de una bioética estrictamente laica1515. Sádaba J. Principios de bioética laica. Barcelona: Gedisa Editorial, 2004., y las perspectivas firmemente arraigadas en lo religioso1616. Scola A, coordenador. ¿Qué é a vida? Madrid: Edições Encuentro; 1999..
Cursan en forma paralela la bioética secular que predomina en la literatura anglosajona, y la bioética religiosa que tiene una hegemónica influencia cultural, política y legislativa en Latinoamérica. El predominio de la doctrina eclesial en asuntos medulares de la bioética como lo son aquellos relacionados con los comienzos y el final de la vida, mantienen incertidumbres e intranquilidades a nivel social, requiriendo una orientación hacia la resolución de confrontaciones fundamentales. Recientes aportes al tema proponen que la bioética secular debe aplicarse a una hermenéutica que profane, en el sentido agambeano del concepto, los nuevos sagrados emergentes: vida, salud, cuerpo1717. Junges JR. Hermenéutica como profanação dos nuevos sagrados: desafío e tarea para a bioética. Rev. bioét. (Impr.). 2016; 24(1): 22-8..
El discurso bioético ha sacralizado numerosas ideas que se desinsertan del diario vivir y requieren ser profanadas en el sentido de restituirlas al uso y a la propiedad de los hombres1818. Agamben G. Profanações. 3ª ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo; 2009. p.107.. Se delinea un camino interesante pero arduo, en cuyo trayecto habrá que estudiar el paso de la ética religiosa a una forma secularizada y deontológica, según Kant, en contraste con la propuesta de Weber, de una ética de convicciones que debe pasar a ser una de responsabilidad social; a reflexionar también es cómo la fenomenología del cuerpo comenta la idea de que se separan cuerpo y subjetividad. Interesante de abordar será acaso la bioética misma, al menos la académica, la cual se ha refugiado en una sacralización que debe ser profanada.
Bioética post-moderna
El riguroso racionalismo practicado por la modernidad termina por ser reconocido como infructuoso para resolver los problemas sociales y filosóficos, llevando a un movimiento de desconstrucción de grandes ideas y conceptos pretenciosos de absolutidad y universalidad. La bioética ha sido criticada por presentar una visión del individuo racional y autónomo, estimulando la elaboración de las así llamadas descripciones absolutas, cerradas a las críticas y a lecturas secundarias, condiciones a deliberar para mantener las opciones de elecciones éticas que no estén predeterminadas por principios inamovibles.
La propuesta de una bioética posmoderna reproduce las críticas recibidas por la falta de inserción social de la bioética (Hedgecoe), su enfoque erróneo en dilemas puntuales a costa de desatender los grandes problemas de la humanidad (Castoriadis), las insuficiencias de una bioética filosófica (Savulescu), que la sumen en una severa crisis1919. Maldonado CE. Crisis of bioethics and bioethics in the midst of crises. Rev Latinoam Bioet, 2012; 12 (1): 112-23.. Los desafíos de una bioética posmoderna son tres: 1) reconocer la “provisionalidad” de todas las diversas contribuciones académicas; 2) enfrentar el conflicto de poder entre “interpretaciones de acción” contrapuestas a “prácticas particulares” que caen en el riesgo de perpetuar los discursos dominantes que han privilegiado ciertos intereses sobre otros; y 3) introducir el desafío de la responsabilidad relacional integrada en una red de interacciones y prácticas sociales en su ámbito de acción2020. Gibson D. Towards a postmodern bioethics. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 2015; 24: 175-84..
Una bioética post-secular aparece como una perspectiva cautelosa por evitar rigideces teóricas, dogmatismos morales o pretendidos universalismos éticos que son precisamente los problemas que aquejan tanto a las bioéticas insistentemente seculares como a las bioéticas doctrinarias, así sean religiosas o laicas comprometidas con procesos políticos, la veneración de evolución y progreso, o una visión hegeliana de la historia. Es, por ahora, una propuesta aislada que se sitúa en una transición hacia la cultura posmoderna que muchos, Habermas entre ellos, prefieren llamar tardomoderna.
Apuntes para una bioética post-secular
Habiendo delineado el camino de la post-secularidad, Habermas, sin embargo, no proporciona herramientas adecuadas para su desarrollo, desde que insiste en respetar la imagen naturalizada de la especie humana específicamente autónoma, y mantiene la dicotomías morales basadas en diversos discernimientos entre lo correcto y lo impropio, todo lo cual no resuelve que en bioética persistan las disputas entre lo que se puede entender por especificidad de lo humano y los diversos criterios de moralidad. No menor es la iterativa propuesta de un pluralismo tolerante que debe resolverse en normativas y leyes más o menos permisivas, que en cualquier caso tendrán la aprobación de unos, y el rechazo de otros, sin lograr una convivencia satisfactoria.
Pensar una bioética post-secular es tarea ardua que aquí solo puede indicar algunas posibles vías de exploración. El discurso bioético debe elaborarse desde y no sobre el cuerpo, en analogía al pensamiento de R. Esposito, de pensar una biopolítica para la vida, no de la vida. El cuerpo es una realidad común a todo ser viviente que recibe o adopta significaciones en la medida que se socializa y culturaliza. Materialismo, dualismo, origen determinista o don trascendente, son todas representaciones y significaciones que el cuerpo adquiere, ninguna de ellas siendo connatural a su existencia. Todo ser humano tiene un cuerpo: Somos en nuestra naturaleza seres corpóreos necesariamente vulnerables; la vulnerabilidad es parte inherente del ser humano, relacionados e interdependientes2121. Herring J. Health as vulnerability; interdependence and relationality. The New Bioethics. 2016; 22(1): 18-32. p.30.. La fenomenología sostiene la visión trascendental según la cual el cuerpo es la condición de posibilidad para percepción y acción2222. Carel H. Phenomenology and its application in medicine. Theor Med Bioeth. 2011; 32: 33-46. p.35..
La bioética del cuerpo no es secular ni religiosa, antecede y supera esa dicotomía porque se refiere al cuerpo cuyas características fundamentales son la vulnerabilidad, la interdependencia y la relacionalidad, comunes a todos y previas a significaciones de tipo ya sea mundano o trascendente. Por ende, una bioética post-secular es previa a las representaciones del cuerpo que divergen y se excluyen mutuamente: una visión religiosa no puede aceptar un determinismo biológico, tal como éste es ajeno a toda influencia trascendente. Por esta vía, la bioética ha de transitar para evaluar las intervenciones humanas que sean favorables o deletéreas para el cuerpo en términos de afectar su vulnerabilidad, fomentar o dificultar la interdependencia, facilitar u obstruir la relacionalidad del individuo con su comunidad y la realidad social que los engloba2323. Porto D, Garrafa V. Bioética de intervenção: considerações sobre a economia de mercado. Bioética 2005; 13(1): 111-23..
Siendo que la biología es la ciencia de los seres vivos – no de la vida, que es un concepto filosófico –, la bioética igualmente se refiere a los seres vivos que Bentham caracterizó como capaces de sentir dolor – sentientes. La visión post-secular permite abarcar una ética que se oriente hacia el bienestar de todos los seres sentientes, como también a la naturaleza que los sustenta. La bioética post-secular se desentiende de una naturaleza específicamente humana que se distinguiría ónticamente de la naturaleza animal. La ética no consiste en adscribirse a las supuestas verdades exploradas o reveladas de la naturaleza humana, sino a asumir que el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, desarrolla la cultura y la ética entendidas como reflexión sobre acciones emprendidas en libertad y responsabilidad.
Una perspectiva bioética que intente fundamentarse teóricamente y validarse en la práctica no puede partir desde significaciones de lo humano que son controvertidas y polémicas – autonomía, dignidad, derechos básicos. La única realidad común a todos los seres humanos es el cuerpo vivido y vivo que adopta significaciones, motivaciones y valores, en vez de ser sumiso a cosmovisiones de cualquier orden que le sean impuestas. La bioética del cuerpo puede presentarse como post-secular porque se refiere a una realidad que precede a cualquier significación secular o religiosa, siempre sometidas a cuestionamiento por provenir de alguna cosmovisión que no es aceptable para todos.
Una bioética post-secular tendrá que buscar los fundamentos del debate en elementos comunes a todo ser humano, que claramente son más complejos que la sola pertenencia genética a la especie.
La bioética necesita los esfuerzos de la filosofía del cuerpo y de su sociología, desplegando su debate y reconocimiento, que ocurren en el cuerpo vivido y vivo donde el conocimiento clínico y práctico es encarnado – conocimiento vivenciado a través y con el cuerpo2424. Gordon D. Nettleton S, Burrows R, Watt I. Regulating medical bodies? The consequences of the ‘modernisation’ of the NHS and the disembodiment of clinical knowledge. Sociology of Health and Disease. 2008; 30(3): 333-48. p. 333.. Es el cuerpo que nace, madura, enferma y muere. El quehacer médico es una artesanía –craftsmanship – que compromete la curación del cuerpo con el cuerpo2525. Pellegrino ED, Thomasma DC. A philosophical basis of medical practice. New York/Oxford: Oxford University Press; 1981..
Temas candentes que la bioética no puede desatender, como tortura, desaparecidos, la carencia de necesidades básicas, se refieren ante todo a cuerpos maltratados, eliminados, desposeídos, marginados, reducidos en sus expectativas de vida. Nada de esto ha sido adecuadamente enfrentado: el pensamiento secular habla de costos y sacrificios de procesos históricos, utopías sociales, democracia; la religión apunta inevitablemente a teodiceas y escatologías poco convincentes en el orden mundano y más allá de sus adeptos incondicionales.
La bioética post-secular será un intento de reconocer que conocimientos y creencias, racionalidad y emotividad, empirismo e imaginación son todos esfuerzos, del cuerpo humano vivido y vivo, por entender su existencia. La bioética reclamará por todo proceso o norma que coarte las múltiples formas de estar corpóreamente en el mundo, de encarnar el mundo de diversos modos. En ese sentido, lo propuesto aquí es una actitud post-secular, presentando a la bioética post-secular como un intento de convocatoria que lleve a la disciplina más allá de las agendas seculares o religiosas.
Los dos temas más centrales a la bioética apuntan a la intervención humana en los extremos de la vida: en el inicio, la anticoncepción, aborto, selección de embriones, debates sobre el estatus ontológico y moral de las diversas etapas embriológicas. Suicidio médicamente asistido, eutanasia activa/pasiva, obsesión terapéutica, omisión y suspensión de intervenciones médicas se centran en el final de la vida humana. El debate ha sido tórpido, todas las variantes legislativas para normar estas materias no apaciguan la intranquilidad social y los sostenidos embates por ratificar, modificar o eliminar lo que es jurídicamente dictaminado. No podrá ser de otro modo mientras se mantenga la oposición entre visiones seculares – derechos reproductivos, potestad de autonomía, derecho a la muerte – frente a visiones religiosas – la vida es un don irrenunciable que no puede estar a merced de decisiones humanas, las verdades reveladas ponen límites a los actos humanos, no es lícito “jugar a Dios”.
Los resultados del estado actual de adversidad han sido la anuencia secular al aborto de plazos y la autorización para el término voluntario de la vida en determinados contextos o, por el contrario y desde una postura religiosa, la prohibición del aborto salvo situaciones médicas excepcionales, el rechazo a cualquier forma de muerte intervenida a excepción, en algunas situaciones, de la invocación de la doctrina del doble efecto. Son estos algunos ejemplos de equilibrio inestable necesitados de una perspectiva más básica, previa a las divergencias irreconciliables.
Consideraciones finales
La idea de una bioética post-secular se presenta como una necesidad para la realidad social de Latinoamérica, que desde siempre está entrampada en dependencia colonial, víctima de lo que se ha denominado un imperialismo moral e ideológico2626. Garrafa V, Porto D. Bioética de intervenção. In: Tealdi JC, director. Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/UNESCO; 2008. p. 161-4., y envuelta en pugnas inacabables entre pensamiento e influencia religiosa tanto cultural como legal, frente a una secularidad que renquea hacia una modernidad que le es esquiva. La bioética latinoamericana que existe, ¡qué duda cabe!, ha de evolucionar hacia un discurso autóctono, pacificador de desazones sociales e imaginativo para avanzar en el camino de la equidad2727. Anjos MF. Bioética e religião em América Latina. In: Pessini L, Barchifontaine CP, Lolas F, coordinadores. Perspectivas da bioética em Iberoamérica. Santiago: OPS/OMS; 2007: 219-31..
La bioética post-secular se orienta hacia lo común a todos los seres humanos, que preceden a las significaciones doctrinarias de cualquier tipo: el cuerpo vulnerable, en relación con los otros, y trascendente hacia el mundo en que está “in-corporado”.
El camino a recorrer es arduo, pero muchos de los puntos esbozados ya han tenido presencia en la literatura bioética anglosajona, así como algún trabajo preliminar sobre bioética relacional y bioética del cuerpo ha sido publicado en nuestro medio2828. Kottow M. Bioética relacional. Saarbrücken: Editorial Académica Española/LAP Lambert; 2012.,2929. Kottow M. Carne e cuerpo. Santiago: Escuela de Salud Pública, U. de Chile/Ocho Libros; 2015..
Referências
-
1Diniz D, Madeiro A, Rosas C. Objeção de conciência, trabas e aborto em caso de violação: um estudio entre médicos de Brasil. Reproductive Health Matters. 2014; 22(43):141-8.
-
2Taylor Ch. A secular age. Cambridge London: The Belknap Press of Harvard University Press; 2007.
-
3Biggar N. Why religion deserves a place in secular medicine. J Med Ethics. 2015; 41: 229-3. p. 230. DOI:10.1136/medethics-2013-101776
» https://doi.org/10.1136/medethics-2013-101776 -
4Earp B. Does religion deserve a place in secular medicine? J Med Ethics. 2015; 41(11): 865-6. p. 865.
-
5Smith KR. Religion, secular medicine and utilitarianism: a response to Biggar. J Med Ethics. 2015; 41(11): 867-9.
-
6Symons X. On the univocity of rationality: a response to Nigel Biggar's ‘Why religion deserves a place in secular medicine’. J Med Ethics. 2015; 41 (11): 870-2.
-
7Boyd K. Religion, reason, controversies and perspectives in clinical and research ethics. J Med Ethics. 2015; 41(11): 863-4. p. 863.
-
8Eco U, Natini CM. ¿Em qué creen os que não creen? 17ª edição. Buenos Aires; Editorial Planeta; 1999.
-
9Habermas J, Ratzinger J. The dialectics of secularization. San Francisco: Ignatius Press; 2006.
-
10Habermas J. Glauben und Wissen. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp; 2001.
-
11Habermas J. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Über Glauben und Wissen und dem Defaitismus der modernen Vernunft. Neue Zürcher Zeitung, 10 fev 2007.
-
12Habermas J. The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights. Metaphilosophy. 2010; 41(4): 464-79. p.467.
-
13Habermas J. Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp; 2001. p.125.
-
14McCormick RA, SJ. The critical calling. Reflections on moral dilemmas since Vatican II. Washington: Georgetown University Press; 1989.
-
15Sádaba J. Principios de bioética laica. Barcelona: Gedisa Editorial, 2004.
-
16Scola A, coordenador. ¿Qué é a vida? Madrid: Edições Encuentro; 1999.
-
17Junges JR. Hermenéutica como profanação dos nuevos sagrados: desafío e tarea para a bioética. Rev. bioét. (Impr.). 2016; 24(1): 22-8.
-
18Agamben G. Profanações. 3ª ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo; 2009. p.107.
-
19Maldonado CE. Crisis of bioethics and bioethics in the midst of crises. Rev Latinoam Bioet, 2012; 12 (1): 112-23.
-
20Gibson D. Towards a postmodern bioethics. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 2015; 24: 175-84.
-
21Herring J. Health as vulnerability; interdependence and relationality. The New Bioethics. 2016; 22(1): 18-32. p.30.
-
22Carel H. Phenomenology and its application in medicine. Theor Med Bioeth. 2011; 32: 33-46. p.35.
-
23Porto D, Garrafa V. Bioética de intervenção: considerações sobre a economia de mercado. Bioética 2005; 13(1): 111-23.
-
24Gordon D. Nettleton S, Burrows R, Watt I. Regulating medical bodies? The consequences of the ‘modernisation’ of the NHS and the disembodiment of clinical knowledge. Sociology of Health and Disease. 2008; 30(3): 333-48. p. 333.
-
25Pellegrino ED, Thomasma DC. A philosophical basis of medical practice. New York/Oxford: Oxford University Press; 1981.
-
26Garrafa V, Porto D. Bioética de intervenção. In: Tealdi JC, director. Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/UNESCO; 2008. p. 161-4.
-
27Anjos MF. Bioética e religião em América Latina. In: Pessini L, Barchifontaine CP, Lolas F, coordinadores. Perspectivas da bioética em Iberoamérica. Santiago: OPS/OMS; 2007: 219-31.
-
28Kottow M. Bioética relacional. Saarbrücken: Editorial Académica Española/LAP Lambert; 2012.
-
29Kottow M. Carne e cuerpo. Santiago: Escuela de Salud Pública, U. de Chile/Ocho Libros; 2015.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
Sep-Dec 2016
Histórico
-
Recibido
13 Mayo 2016 -
Revisado
28 Ago 2016 -
Acepto
26 Set 2016