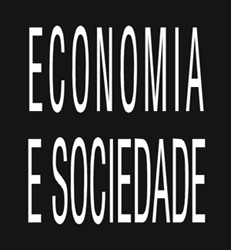Resúmenes
El artículo analiza la evolución de la regulación del sector eléctrico en Argentina y Brasil entre 1890 y 1960. Desde la instalación de las primeras usinas eléctricas a fines del siglo diecinueve hasta los años treinta, el control de las empresas concesionarias estuvo a cargo de las autoridades municipales en ambos países. No obstante, la similar estructura de los sistemas eléctricos en Argentina y en Brasil, la participación del estado en la regulación de este sector estratégico para el desarrollo económico, se produjo en diferentes coyunturas. Como resultado de la crisis de 1930, el gobierno brasileño transformó los principios jurídicos que reglamentaban la gestión de la electricidad aplicando un criterio de regulación discrecional; mientras que el estado argentino intervino una década más tarde, nacionalizando las empresas. Mediante la comparación de las trayectorias regulatorias en ambos países, se identifican las divergencias en las políticas eléctricas y su impacto en los sistemas eléctricos en los años de la segunda posguerra.
Historia del sector eléctrico; Regulación; Argentina y Brasil
This article compares the evolution of electric utility regulation in Argentina and Brazil between 1890 and 1960. From the installation of electrical systems in the 19th century until the 1930s, electrical utility companies were controlled by the local authorities in both countries. The structure of electrical systems was similar in Argentina and Brazil, however the state regulation of electric utilities took place at different times. As a result of the 1930's crisis, the Brazilian government introduced a new legal approach by applying a discretionary regulation. On the other hand, the Argentinean government intervened one decade later, nationalizing the companies. By comparing both regulatory trajectories, the divergences as well as the effects of each policy on the electrical utility systems in the second postward period, are identified.
History of electric utilities; Regulation; Argentina and Brazil
La regulación de los servicios de electricidad en Argentina y Brasil (1890-1962)
Electric utility regulation in Argentina and Brazil (1890-1962)
Alexandre Macchione SaesI; Norma Silvana LanciottiII
IProfesor del Departamento de Economía - FEA/USP y del Posgrado del Programa de Historia Económica - FFLCH/USP, Brasil. E-mail: alexandre.saes@usp.br IIProfesora de Historia Económica en la Escuela de Economía - Facultad Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Investigadora CONICET. E-mail: nlanciot@unr.edu.ar
RESUMEN
El artículo analiza la evolución de la regulación del sector eléctrico en Argentina y Brasil entre 1890 y 1960. Desde la instalación de las primeras usinas eléctricas a fines del siglo diecinueve hasta los años treinta, el control de las empresas concesionarias estuvo a cargo de las autoridades municipales en ambos países. No obstante, la similar estructura de los sistemas eléctricos en Argentina y en Brasil, la participación del estado en la regulación de este sector estratégico para el desarrollo económico, se produjo en diferentes coyunturas. Como resultado de la crisis de 1930, el gobierno brasileño transformó los principios jurídicos que reglamentaban la gestión de la electricidad aplicando un criterio de regulación discrecional; mientras que el estado argentino intervino una década más tarde, nacionalizando las empresas. Mediante la comparación de las trayectorias regulatorias en ambos países, se identifican las divergencias en las políticas eléctricas y su impacto en los sistemas eléctricos en los años de la segunda posguerra.
Palabras-clave: Historia del sector eléctrico, Regulación, Argentina y Brasil
ABSTRACT
This article compares the evolution of electric utility regulation in Argentina and Brazil between 1890 and 1960. From the installation of electrical systems in the 19th century until the 1930s, electrical utility companies were controlled by the local authorities in both countries. The structure of electrical systems was similar in Argentina and Brazil, however the state regulation of electric utilities took place at different times. As a result of the 1930's crisis, the Brazilian government introduced a new legal approach by applying a discretionary regulation. On the other hand, the Argentinean government intervened one decade later, nationalizing the companies. By comparing both regulatory trajectories, the divergences as well as the effects of each policy on the electrical utility systems in the second postward period, are identified.
Keywords: History of electric utilities, Regulation, Argentina and Brazil
JEL N460 N760
El siguiente artículo analiza la regulación de los servicios eléctricos en Brasil y Argentina con el objetivo de identificar las modalidades de intervención estatal y la relación estado-empresas de electricidad durante la primera mitad del siglo veinte. Mediante el análisis histórico comparado, nos proponemos abordar la evolución del sector eléctrico en ambos países considerando los condicionantes externos, y particularmente la incidencia de las empresas extranjeras en el sector; así como las condiciones políticas y económicas que determinaron trayectorias específicas de regulación en cada caso. En los países latinoamericanos y particularmente en Argentina y Brasil, la propiedad extranjera de los sistemas eléctricos fue dominante, no obstante las modalidades de intervención estatal fueron diferentes en función de la rentabilidad de las empresas, de la estructura de los mercados, de la autonomía de los gobiernos provinciales y estaduales y de los proyectos de capitalismo nacional encabezados por las dirigencias políticas de cada país. A partir del análisis de fuentes primarias, gubernamentales y empresariales, se sistematizan los intentos de regulación del sector eléctrico desde finales del siglo diecinueve, se identifican los cambios en las opciones de regulación frente a la crisis de 1930, la creación de agencias regulatorias y de empresas públicas en Argentina y en Brasil a partir de la segunda guerra mundial y finalmente, la consolidación de una estrategia mixta de regulación discrecional y gestión estatal directa durante los gobiernos desarrollistas.
Afines del siglo diecinueve, se inició la construcción de los sistemas eléctricos en las principales ciudades latinoamericanas. Tanto en Argentina como en Brasil, estos sistemas fueron gestionados por empresas extranjeras principalmente inglesas y alemanas aunque también hubo una participación significativa de empresas de capital nacional hasta la década de 1920. A principios del siglo veinte, las primeras empresas eléctricas comenzaron a ser absorbidas por compañías holdings de origen belga y norteamericano en Argentina; y por empresas canadienses y norteamericanas en Brasil. Estas compañías mantuvieron el control mayoritario del sector eléctrico hasta la segunda guerra mundial.
Durante las fases de instalación, expansión y consolidación de los sistemas, las empresas privadas fueron fiscalizadas por autoridades municipales en ambos países. En las dos primeras fases, el principal dispositivo de regulación fueron las concesiones, puesto que los sucesivos intentos de regulación por parte de los estados provinciales y federales no lograron instituir organismos de control de las empresas. A partir de los años treinta, como consecuencia de la crisis, la regulación de las compañías holdings de electricidad por parte del gobierno federal de Estados Unidos incidió en la formulación de las primeras iniciativas de regulación del sector eléctrico en los países latinoamericanos. Tanto en Brasil, como en México y Colombia, se extendieron los controles tarifarios y se crearon los primeros organismos de fiscalización del sector eléctrico. A diferencia de estos países, en Argentina, la descentralización del sistema eléctrico y la ausencia de regulaciones gubernamentales confirmaron la vigencia de las concesiones como único instrumento. El punto de inflexión se produjo en 1943, cuando el cambio de la política hacia las empresas eléctricas extranjeras dio comienzo al proceso de nacionalización del sector eléctrico que se extendería durante quince años.1 1 . Sobre las distintas estrategias de regulación de los monopolios naturales, i.e.; contratos privados, contratos de concesión, regulación discrecional y empresa pública, ver GOMEZ IBAÑEZ (2003), p. 27-35
El análisis muestra que a partir de los años treinta y hasta los años cincuenta, Argentina y Brasil siguieron diferentes estrategias regulatorias. Mientras que en los años treinta, el estado brasileño transformó los principios jurídicos que reglamentaban la gestión de la electricidad adoptando una opción más flexible y adecuada al cambio en las condiciones de funcionamiento de los servicios; el estado argentino intervino más tardía y drásticamente en una coyuntura crítica donde las opciones fueron limitadas. Como consecuencia, las empresas eléctricas de la mayoría de las provincias argentinas fueron nacionalizadas sin que mediara una transición desde el sistema privado no regulado al sistema público. Las políticas convergieron nuevamente a fines de los años cincuenta con la implementación de programas desarrollistas, pero para entonces la participación extranjera en el sector eléctrico argentino había disminuido el 9 %, mientras que en Brasil aún representaba el 34% de los activos totales.2 2 . Sobre la participación del capital extranjero en los servicios eléctricos para distintas regiones, ver HAUSMAN, HERTNER and WILKINS (2008), p. 31-33.
1 Los servicios eléctricos entre 1880 y 1930: La gestión privada bajo control municipal en Argentina y Brasil
1.1 La conformación del sistema eléctrico en Argentina
La introducción de los servicios públicos eléctricos en Argentina se produjo en los 1880s, poco después de que Edison desarrollara su sistema de alumbrado público de corriente directa. Tal como Hausman, Hertner y Wilkins han señalado, el temprano desarrollo de estos sistemas coincidió con los comienzos de la globalización económica de fines del siglo diecinueve. En consecuencia, la electrificación fue un negocio global desde sus comienzos. Muchas condiciones favorecieron el rápido proceso de electrificación global: la alta movilidad del capital y la expansión de los mercados de capitales, la coordinación ejercida por las multinacionales y compañías holding de capital europeo, y la rápida difusión de la tecnología y los conocimientos técnicos sobre la aplicación de la electricidad en la construcción de servicios públicos urbanos (HAUSMAN, HERTNER and WILKINS, 2008, p. 35).
Los primeros sistemas de iluminación fueron contratados con firmas británicas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Rosario. La tecnología utilizada basada en el sistema Brush era muy simple, y el capital fue provisto por los grupos de inversión que operaban en el mercado londinense de títulos. En 1896-1897, la Compagnie Générale d'Electricité de Buenos Aires, controlada por la empresa alemana Union Elektricitäts-Gesellschaft (UEG), y la Compañía Transatlántica de Electricidad (CATE- DUEG) controlada por Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), arribaron a Buenos Aires. La entrada de las compañías alemanas promovió la inversión de capital asociada a la introducción de tecnología avanzada en el sistema eléctrico. La CATE adquirió las usinas de las firmas británicas que operaban en la ciudad de Buenos Aires, mientras que las firmas británicas River Plate Electricity Co., Bright's Electric Co., Córdoba Light, Power and Traction Co. y Compañía Hidroeléctrica de Tucumán, operaban en las ciudades de La Plata, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán. Poco antes de la primera guerra mundial, se constituyeron varias empresas eléctricas argentinas impulsadas por un consorcio de inversión liderado por empresarios locales con el concurso de capital británico y francés. Asimismo, en 1911 dos compañías holding iniciaron sus inversiones en el país: la firma suiza Motor, a través de la creación de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE) en Buenos Aires y la compañía belga Société Financière des Transports et d'Entreprises Industrielles (SOFINA), que adquirió la empresa británica en Rosario para formar la Société d'Electricité de Rosario (SER) (LANCIOTTI, 2008).
Con posterioridad a la primera guerra mundial, la transferencia de la empresa alemana CATE a SOFINA y la expansión de las inversiones extranjeras en los servicios públicos eléctricos terminaron por consolidar una estructura de oligopolios regionales liderada por tres compañías holding internacionales SOFINA, Motor Columbus y American & Foreign Power que fueron adquiriendo las empresas eléctricas británicas y argentinas que operaban en las ciudades del interior del país.3 3 . Compañía holding de servicios públicos refiere a aquella que directa o indirectamente es propietaria del 10% de las acciones con voto de una compañía de servicios públicos o de otra compañía holding dentro de esta definición. United States. Securities and Exchange Commission, "The Public Utility Holding company Act of 1935" , Report to the Subcommittee on Monopoly of the Select Committee on Small Business (Washington, 1952), 3.
En la década de 1920, el crecimiento económico alentó el aumento del consumo de electricidad para uso residencial, comercial y sobre todo para el sector industrial en las ciudades más importantes. El aumento del consumo y el aprovechamiento de economías de escala generaron importantes ganancias para las empresas eléctricas. No obstante las decisiones de inversión de los grupos inversores en cada caso determinaron claras diferencias en la capacidad productiva de las empresas subsidiarias. Como resultado se conformaron dos sistemas diferenciados por el origen de los capitales de inversión, el grado de desarrollo tecnológico y las características de sus mercados (LANCIOTTI, 2009).
En el litoral pampeano integrado por la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, el servicio era mayoritariamente provisto por subsidiarias de SOFINA y de Motor Columbus.4 4 . En 1923, tras la fusión de Motor y Columbus, se constituyó Motor Columbus, una holding con sede en Zurich, con importantes inversiones en empresas eléctricas de Sud América. En 1929, las empresas de Motor Columbus en el cono sur fueron transferidas a la Société Suisse Americáine d'Electricité (SSAE), una nueva holding que integró capital norteamericano al aportado previamente por los bancos y empresas industriales suizas e italianas. (SEGRETO, 1994 y BARBERO, LANCIOTTI y WIRTH, 2009). Sobre la expansión de SOFINA, ver Lanciotti (2008). Estas compañías holding controlaban empresas altamente capitalizadas con varios años de operatoria en el país, cuya inversión en usinas y redes de distribución había dado lugar a un sistema tecnológico desarrollado en el mercado más significativo del país. Las empresas británicas y argentinas que operaban en las restantes provincias fueron adquiridas por la holding norteamericana American & Foreign Power entre 1927 y 1930. La inversión inicial en estas empresas había sido limitada, las concesiones comprendían un área extendida territorialmente, menos poblada que el área pampeana y el sistema utilizaba una tecnología más antigua.


haga clic para agrandar
En este período, el único dispositivo que regulaba las relaciones entre el estado y las empresas eléctricas en Argentina fueron las concesiones otorgadas por los gobiernos municipales. En la mayoría de los casos, dichas concesiones fijaron tarifas máximas ajustables al tipo de cambio. Las concesiones se extendían por cincuenta años en las ciudades del área pampeana y por veinte o veinticinco años en otras ciudades argentinas, sin cláusula de exclusividad. De todos modos, en la mayoría de las ciudades se consolidaron monopolios naturales en razón de las características de los sistemas de servicios públicos. Sólo un mercado de gran tamaño y expansión como el de la ciudad de Buenos Aires alentó la participación de dos empresas eléctricas: la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), esta última controlada por Motor.
La mayoría de las concesiones establecían que la inversión inicial se transferiría al dominio municipal al final de la concesión, sin retribución. La municipalidad retribuiría las ampliaciones posteriores debidamente aprobadas por la autoridad local-, a costo histórico descontando amortización. Las empresas pagaban un único impuesto que oscilaba entre el 2% y el 6% de los ingresos brutos según los términos de cada concesión. Todas las concesiones dispusieron la exención impositiva para la importación de insumos y materiales. Se establecieron tarifas máximas escalonadas por tipo de clientes (residencial, alumbrado público, edificios públicos), incluyéndose además tarifas máximas al consumo de fuerza motriz de comercios e industrias. Las tarifas podían estar sujetas a rebajas como resultado de la introducción de innovaciones y del aumento de la clientela. En general, los gobiernos municipales intentaron introducir algunos mecanismos de control de las empresas durante este período, sin resultado alguno. La situación cambiaría frente a los efectos que la crisis de 1930 tuvo sobre la moneda argentina y sobre las ganancias de las empresas extranjeras y la emergencia de los reclamos por rebaja de tarifas por parte de los usuarios.
1.2 La formación del sistema eléctrico en Brasil
Las primeras experiencias de utilización de la electricidad en Brasil datan de la década de 1880. La instalación del servicio de alumbrado público se produjo en áreas localizadas en unos pocos municipios, donde la energía era generada por usinas termoeléctricas o inclusive por pequeñas hidroeléctricas. Los servicios eléctricos se tornaron una realidad para los habitantes de las más modernas ciudades brasileras durante los primeros años del siglo veinte, al cabo del proceso de concentración y modernización de los servicios públicos a fines de la década de 1890. Como una realidad embrionaria para el período, la legislación sobre los servicios de energía eléctrica era aún inexistente. Además, los principios de la constitución de 1891, liberal y federal, restringían la capacidad del gobierno central de legislar sobre el sector eléctrico, legando a los municipios la responsabilidad sobre los contratos y la fiscalización. Luego, eran los municipios los verdaderos órganos concedentes de los servicios de electricidad, y la relación entre el gobierno local (intendentes y concejales) y los empresarios constituyó la base para definir los términos de las concesiones.
De este modo, el régimen de explotación de los servicios eléctricos, sin tener una legislación propia, fue definido de manera general con base en los contratos de concesión de otros servicios públicos. Vale recordar que el primer sector de servicios públicos en organizarse fue el sector ferroviario, mediante la ley general nº 641 de 1852 (CORUJA JR., 1886). Solamente al comienzo del siglo veinte, cuando la presencia de la energía eléctrica fue visible en diversas ciudades brasileras, el Gobierno Federal promulgó algunas disposiciones específicas para las concesiones eléctricas, aplicadas a los servicios federales, para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica para producir electricidad. Las reglas previstas por la Ley nº 1.145 de diciembre de 1903, transformada en el Decreto nº 5.407 del 27 de diciembre de 1904, siguiendo parte de las reglas para los contratos de las redes ferroviarias de 1852, definieron que el plazo máximo de concesión sería de 90 años, que al final del contrato las instalaciones serían revertidas para el Gobierno Federal, la tarifa sería definida por contrato y revisada después de tres años y posteriormente, cada cinco años; y finalmente que las utilidades anuales de las empresas no podían sobrepasar el 12% sobre el capital aprobado por el gobierno.5 5 . Arquivo Coelba, Salvador Brasil. T.12.5.030.
Si para estimular la inversión privada en el sistema ferroviario el gobierno imperial había adoptado un sistema de garantías mínimas de utilidad (garantías de jure) para las empresas de servicios urbanos el estímulo fue la cláusula oro. Tal mecanismo permitía que las empresas concesionarias pudiesen cobrar la mitad de los valores de sus tarifas en oro y la otra mitad en moneda nacional, de forma que los ingresos quedaban protegidos de la gran inestabilidad de la moneda brasilera. Al mismo tempo, la apropiación de ese mecanismo de cobranza eludía la determinación federal de revisar las tarifas cada cinco años, ya que mensualmente las tarifas podían ser ajustadas conforme al cambio en ese período. Esa garantía del gobierno fue especialmente importante para promover la ampliación de las inversiones extranjeras en el país. Estas precisaban remitir parte de las ganancias al exterior, en la forma de remesas que perderían considerablemente su valor en las coyunturas de depreciación cambiaria. Otro argumento de las empresas concesionarias para defender la vigencia de la cláusula oro era la necesidad de constantes importaciones de materiales e insumos. No obstante, los materiales para la construcción de los sistemas eléctricos fueron beneficiados por exenciones tarifarias, de manera que la cláusula oro pasaba a ser una forma de hacer más rentable la inversión extranjera.
En un período de abundancia de capital en el mercado mundial a comienzos del siglo veinte, esta garantía para las empresas de servicios permitió la formación de las primeras grandes empresas de electricidad del país. El grupo canadiense Light fue el ejemplo emblemático del período. Parnaíba, una usina hidroeléctrica inaugurada por el grupo en 1901, se convirtió en la primera usina de porte comercial en Brasil (LAMARÃO, 1997, p.297). Light se estableció en San Pablo en 1899 y en Río de Janeiro en 1904, en ambas ciudades, mediante la adquisición de antiguas empresas y concesiones locales. Light aún tenía participación en otros dos proyectos durante la primera década del siglo veinte: la constitución de la São Paulo Electric Company en el interior de San Pablo y la fallida experiencia en la ciudad de Salvador con Bahia Light. Otras empresas extranjeras tuvieron un papel importante en la formación de las empresas de electricidad del período: la Pernambuco Tramways and Power Co. (1913), The Rio Grandense Light & Power Syndicate Ltd. (1912), The South Brazilian Railways Co. (1912), The Pará Electric Railway and Lightining Co. (1905), y The Manaus Tramways and Light Co. (1910). Todas ellas eran compañías de capital inglés que operaban en las capitales brasileras.
Por otra parte, también cabe señalar que en Brasil a lo largo de las décadas de 1900 y 1910 se formaron diversas empresas nacionales de importante actuación regional. Eran los casos de la Companhia Paulista de Força e Luz (1912), la Empresa de Eletricidade de Araraquara (1912), la Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto (1910), la Empresa de Eletricidade de Rio Preto (1912) y la Companhia Campineira de Tração, Luz e Força (1912), establecidas en las principales ciudades del interior paulista con capital provisto por las elites locales aprovechando la dinámica del comercio del café. Otros ejemplos de empresas nacionales hubo en Minas Gerais, con la Companhia Mineira de Eletricidade, la Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina y la Companhia Elétrica e Viação Urbana de Minas Gerais; o en Salvador y en las ciudades del estado de Rio de Janeiro con la Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Esta última empresa cuestionó las concesiones de Light en Brasil y buscó proveer, sin éxito, a Río de Janeiro y a San Pablo, las dos mayores brasileras en ese período (SAES, 2008).
En 1907, con el objetivo de ampliar la reglamentación y legislar las condiciones de las concesiones de los servicios de electricidad en el país, Miguel Calmon, entonces Ministro de Industria, Vías y Obras Públicas, invitó al jurista minero Alfredo Valladão para elaborar el proyecto del Código de Aguas. El ministro seguía las determinaciones del Presidente Afonso Pena que el año anterior había expedido la Ley nº 1.167 del 30 de diciembre, para organizar las bases de los Códigos Rural, Forestal, de Minería y de Aguas de la República (LIMA,1984, p.16-7). Alfredo Valladão venía afirmándose como referente en estos asuntos, y en 1904 había publicado un tratado para analizar la reglamentación de la propiedad de los ríos.6 6 . El atraso de la reglamentación brasilera sobre el asunto era evidente. Las leyes que definían los principios de la utilización de los ríos eran las Ordenaciones del Reino de agosto de 1775, el Alvará de 1804 y la ley de 1828. En el resto, valían los principios descentralizadores, según los cuales los Consejos de las Provincias eran responsables por sus propios ríos, y las Cámaras Municipales, por aquellas concesiones correspondientes a las ciudades. Tanto el carácter local del desarrollo del parque eléctrico como el poder del Congreso Nacional de legislar apenas sobre las tierras y minas de propiedad del Gobierno Federal (incluyendo en este sentido las aguas), acabaron por dejar a los propietarios particulares y a los municipios el poder de generar y legislar sobre la producción de energía eléctrica en el país (VALLADÃO, 1904, p.51). El tratado enfatizaba la importancia de los ríos, más allá de la legislación sobre navegación prevista en la Constitución de 1891, pues: "como força hidráulica, os rios têm um inestimável valor econômico e social, pelos prodígios que a energia elétrica vai operando a todo momento" (VALLADÃO, 1904, p.72). De este modo, ya a comienzos del novecientos, se percibía el rol decisivo de las centrales hidroeléctricas en la generación de electricidad para Brasil. Según el jurista, la legislación brasilera estaba desactualizada en relación con aquella aplicada en Europa y en Estados Unidos, y urgía una regulación de la energía eléctrica por su relación con los problemas del desarrollo económico.
En ese escenario de grandes posibilidades para la inversión privada en un sector en expansión y poco regulado, Alfredo Valladão asumió la responsabilidad de elaborar el Código de Aguas. Presentado en el Congreso Nacional a fines de 1907, como Bases para o Código de Águas da República, el proyecto de Valladão reafirmaba la necesidad del aprovechamiento de las aguas para la generación de energía eléctrica: "o regime das águas é hoje, sob o ponto de vista econômico, o próprio regime de energia elétrica. E esta se multiplica, a todo o momento, em suas prodigiosas aplicações" (VALLADÃO, 1941, p.44). Consideraba que el poder del Gobierno Federal sobre las concesiones era restringido, en comparación con el amplio derecho de los estados y de los municipios previsto en la constitución federal. Finalmente, consideraba que la reglamentación de la industria hidroeléctrica debía ser tratada por medio de una ley específica. A fin de cuentas era la regulación la que garantizaría fijar tarifas razonables; asegurar el servicio adecuado y garantizar la estabilidad financiera (VALLADÃO, 1941, p.62).
El proyecto permaneció en la Comisión de Constitución y Justicia de Cámara hasta agosto de 1911. Solamente con la presión de la bancada de los diputados de la provincia de Rio Grande do Sul, liderada por el diputado Homero Batista, las discusiones fueron retomadas con la exigencia de que el proyecto se convirtiese en ley. Al año siguiente, la comisión responsable envió al Senado el Código de Aguas para ser incluido en las discusiones sobre el Código Civil; pero en agosto de 1912 volvió a la Cámara porque los senadores consideraron inadmisible adjuntar tal proyecto a los debates del Código Civil (que sería aprobado ese año), y pedían que fuese examinado por separado. El diputado Miguel Calmon, ex-ministro responsable del proyecto, encaminó nuevamente el Código de Aguas, creando y presidiendo una comisión especial que debía aprobarlo definitivamente; pero con el fin de la legislatura en 1914, la comisión fue disuelta y el proyecto quedó paralizado en los debates legislativos. Siempre con el apoyo de Alfredo Valladão, el proyecto del Código de Aguas dio importantes pasos: en primer lugar fue formada la Comisión de Estudios de Fuerza Hidráulica (vinculada al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio), que iniciaría el relevamiento del potencial hidráulico de las cascadas brasileras; en segundo lugar, los servicios eléctricos fueron incluidos por primera vez en el impuesto de 1923; y se propusieron nuevas enmiendas al proyecto original de 1907. La discusión fue demorada una vez más hasta que, por medio del diputado Célio Bayma, el proyecto definitivo del Código de Aguas fue presentado a la Cámara el 24 de diciembre de 1923. Desde ese día hasta 1930, el asunto no fue tratado.
Por otro lado, tanto la rescisión de las concesiones y la fiscalización pública de los servicios urbanos, poco comunes en el Brasil anterior a la Primera Guerra Mundial, fueron más habituales en los discursos y el accionar municipal en la década de 1920.7 7 . Por ejemplo, en la década de 1920, la ciudad de São Paulo creó un organismo municipal para controlar los servicios de electricidad, mientras que en Salvador, se tomó una decisión aún más radical, el municipio promovió la expropiación de los servicios de Bahia Light (SAES, 2008). En este cambio influyó la mayor participación del estado en la provisión de servicios públicos en Europa, visible por ejemplo en la restitución de los servicios de tranvías en Alemania, la promulgación de una legislación más rigurosa en Francia en 1919, y la municipalización de los servicios en Inglaterra.8 8 . Anais da Câmara de São Paulo, 10 de junho de 1919. La discusión sobre el monopolio o la libre concurrencia presente en los debates de las primeras concesiones eléctricas a principios del novecientos parecía superada, dando lugar a una preocupación mayor de los poderes concedentes por exigir mejores servicios. Nacieron así, organismos municipales para reclamar tales servicios.
Mientras la indefinición sobre una legislación federal se mantuvo, el sector eléctrico sufrió una profunda transformación en la década de 1920, como consecuencia de la internacionalización y concentración de empresas de electricidad. Por un lado, la compañía canadiense Light, no sólo consolidó su presencia en los mayores mercados nacionales sino que amplió sus concesiones en algunas ciudades del interior paulista (sólo entre 1927 y 1928 el grupo incorporó ocho compañías). Por otro lado el ingreso de la compañía holding norteamericana American & Foreign Power en 1927 cambió por completo la estructura del sector en Brasil. Mediante la adquisición de las concesiones de las empresas nacionales en el interior de San Pablo, de las concesiones de la Companhia Brasileira de Energia Elétrica y de las concesiones inglesas en diversas capitales estatales, la compañía norteamericana consolidó en Brasil un mercado secundario en relación a Light, pero también económicamente importante.
Al postergar la promulgación de una legislación sobre la utilización de los recursos hídricos, así como fueron postergadas las decisiones sobre otros recursos naturales nacionales, como las minas y los bosques, el gobierno federal acababa por abstenerse de ejercer un papel regulador, transmitiendo tales poderes a los estados y municipios. El Gobierno Federal mantuvo firme los principios liberales y federativos de la Constitución y, con relación a las concesiones de los servicios eléctricos durante toda la Primera República (1889-1930), sería obligada a emitir pareceres solamente en casos muy específicos. Al mismo tiempo, se consolidó en este período una estructura dicotómica de la industria eléctrica. Por un lado, pequeñas y arcaicas empresas municipales y, por otro, atendiendo a los mercados más dinámicos de la economía brasilera se constituyeron imponentes sistemas eléctricos, controlados por dos grandes compañías extranjeras: la canadiense Light y la norteamericana American & Foreign Power (MARTIN, 1966).
En resumen, las trayectorias del sector eléctrico en Argentina y Brasil hasta 1930 fueron similares en cuanto a la participación extranjera en la estructura y organización de las empresas de servicios eléctricos así como en la relación entre el Estado y las empresas y los mecanismos de regulación. Ambos países incorporaron la tecnología en el siglo XIX, en el período de la globalización económica y expansión de las inversiones extranjeras en América Latina, y siendo una industria embrionaria de acelerada innovación tecnológica, la reglamentación fue prácticamente inexistente. La fiscalización estuvo a cargo de los municipios, y se basaba exclusivamente en los contratos de concesión, sin intervención de los gobiernos centrales. La década de 1910 marcó un período de cambio en la estructura corporativa, con la expansión de las compañías holding y el fortalecimiento de la fusión de empresas que culminaría en el ingreso de las compañías norteamericanas a fines de la década de 1920. Así, en 1930 la estructura del sector eléctrico en Argentina y Brasil era bastante similar, aunque la nacionalidad de las empresas que controlaban fuera diferente. La propiedad de las empresas de servicios eléctricos era mayoritariamente extranjera (entre el 80 y el 90 por ciento), con una participación muy baja del Estado en la regulación y la planificación de la prestación del servicio eléctrico.
2 La crisis del treinta y los comienzos de la regulación, 1930-1943
En Argentina y en Brasil, al igual que los restantes países latinoamericanos, salvo Uruguay, la propiedad y gestión de los grandes sistemas eléctricos estuvo mayoritariamente a cargo de empresas extranjeras desde la instalación inicial hasta finales de los años cuarenta, cuando los servicios comenzaron a ser transferidos a empresas estatales. En Uruguay, la producción y distribución de energía eléctrica estuvo a cargo de Usinas Eléctricas del Estado, una empresa estatal creada en 1912. Por otro lado, hacia 1930, los sistemas eléctricos en Argentina y en Brasil estaban controlados por compañías canadienses, norteamericanas, belgas y suizas cuya gran expansión se produjo sin intervención alguna de los gobiernos centrales. La crisis de 1930 dio origen a las primeras iniciativas regulatorias. Estas iniciativas estuvieron influenciadas por la experiencia de las agencias estatales norteamericanas y especialmente por las políticas introducidas por la administración Roosevelt en los años treinta.
La regulación de los servicios eléctricos tenía una larga trayectoria en Estados Unidos.9 9 . En Estados Unidos, el principio de que las industrias relacionadas al bienestar público deben ser reguladas por el gobierno fue formalizado en la decisión de la Corte Suprema en el caso Munn vs Illinois en 1876. (MOSHER, 1929, p. 1-2). Los conflictos entre las empresas privadas y las autoridades municipales por la renovación y otorgamiento de nuevas concesiones, y por la extensión de las redes allende los límites de las jurisdicciones locales derivaron en la creación de comisiones estatales fiscalizadoras de servicios públicos a principios del novecientos. Estas comisiones fijaron los criterios de fiscalización contable de las empresas concesionarias de los servicios de gas y electricidad y en algunos estados, como Wisconsin, Massachussets y Nueva York, tenían atribuciones adicionales tales como aprobar las tarifas y fijar la tasa de depreciación de las instalaciones.10 10 . Commission regulation of public utilities: A compilation and analysis of laws of forty-three states and of the Federal government for the regulation by central commissions of railroads and other public utilities, The National Civic Federation. Department on Regulation of Interstate and Municipal Utilities, New York, 1913
Antes de la primera guerra mundial, las comisiones regulatorias estatales desplazaron al dispositivo previo de regulación basado en el contrato de concesión municipal. En principio la fiscalización estatal fue muy resistida por las grandes corporaciones; pero al cabo de la primera guerra, el aumento de la eficiencia, producto de la estandarización de los métodos contables y de la mayor previsibilidad de las condiciones de las concesiones bajo fiscalización estatal, determinaron una visión más favorable de las compañías hacia la regulación.11 11 . Blakemore analytical reports, Inc.: The public utilities, a retrospection and forecast to 1930., Blakemore Analytical Reports, Inc., New York, 1926, pp. VI-VII No obstante, la regulación estatal pronto comenzó a revelarse insuficiente a la hora de fiscalizar la contabilidad y finanzas de las empresas eléctricas subsidiarias de compañías holdings, cuyas sedes y administración estaban localizadas en distintos estados (MOSHER, 1929, p.32-3).
La situación creada por la crisis financiera de 1929 dio lugar a un cambio radical en las políticas del sector. Bajo la Administración Roosevelt, la intervención federal se consolidó a través de la actividad de la Federal Trade Commission y la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC fue creada en 1934 para fiscalizar todas las actividades de las compañías y proponer cambios en la legislación del mercado de valores. Para complementar, se aprobó la Public Utility Holding Company Act en 1935 que disponía el registro obligatorio en la SEC de todas las compañías holding de servicios públicos, a partir de lo cual, se iniciarían investigaciones conducentes a identificar la propiedad de más de un sistema integrado por compañía. Entre 1933 y 1938, la intensa actividad legislativa dio lugar a un marco regulatorio federal que introdujo grandes restricciones a las grandes compañías cuya imagen pública estaba muy debilitada por su responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis.
En los países latinoamericanos, la devaluación monetaria producto de la crisis dio origen a los primeros conflictos serios entre las empresas extranjeras que reclamaban la actualización de las tarifas y los gobiernos centrales que vetaban los aumentos en consideración de la recesión económica. Los conflictos se extendieron en varios países. Los gobiernos mexicano y cubano decretaron amplias rebajas en las tarifas eléctricas; mientras que el gobierno brasileño abolió las cláusulas de ajuste por tipo de cambio de las concesiones. La acción estatal se profundizó en los años siguientes. Los estados centrales intervinieron para modificar concesiones y revisar las estructuras tarifarias, a la par que se creaban dispositivos regulatorios y aparecían las primeras propuestas de nacionalización de los servicios. Aún en los casos en que las iniciativas estatales terminaron en la renegociación de concesiones con la inclusión de cláusulas favorables a las empresas, estos procesos fortalecieron la función regulatoria de los estados centrales y dieron lugar a la creación de los primeros organismos estatales para el desarrollo del sector eléctrico en México (1939), Brasil (1939), Chile (1943), El Salvador (1945) y Colombia (1946).
El caso argentino fue diferente. En los años treinta, los servicios eléctricos continuaban siendo regulados por autoridades locales y, excepcionalmente, por autoridades provinciales, en aquellos distritos cuyos recursos hídricos habían solicitado la intervención del gobierno provincial, como Córdoba y Tucumán. En contraste con la experiencia de otros países latinoamericanos en los años treinta, en Argentina no se crearon agencias estatales para regular ni coordinar las inversiones en el sector eléctrico, aún cuando la regionalización del sistema desde la primera posguerra había extendido las redes por fuera de los límites municipales y los reclamos de los usuarios se incrementaban en el marco de un creciente discurso antiimperialista. La multiplicidad de concesiones otorgadas por distintas autoridades, y la heterogeneidad de los términos según la autoridad otorgante aseguraron la vigencia de un poder de contralor estatal muy limitado.
Ciertamente, los aspectos legales y económicos de las concesiones de servicios públicos habían comenzado a ser analizados por un grupo de juristas y economistas de las universidades de Buenos Aires y del Litoral en la década de 1920. Este grupo elaboró las primeras propuestas legislativas sobre la base del derecho administrativo francés y la jurisprudencia norteamericana, aunque siempre circunscriptas al ámbito municipal. El movimiento tuvo una primera expresión a comienzos de los años treinta, cuando se crearon las comisiones fiscalizadoras de los servicios públicos en las ciudades de Buenos Aires y Rosario y en las provincias de Córdoba y Tucumán. Las comisiones llevaron adelante las primeras investigaciones sobre las concesiones a empresas extranjeras sobre la base de los conceptos y de los criterios contables utilizados por las comisiones regulatorias y la legislación antitrust norteamericana, según se observa en los informes publicados. Por ejemplo, las críticas a las holdings eléctricas se centraron en las tarifas excesivas por sobrevaluación de los activos y a los excesivos gastos de gestión y de asesoramiento que las subsidiarias pagaban a las empresas asociadas a las compañías matrices. A estos argumentos se sumaron la sobrecapitalización y la obtención de ganancias excesivas considerando la relación entre utilidades y capital accionario (criterio también aplicado por la Federal Trade Commission), así como la sospecha de que los valores y títulos de las compañías no estaban respaldados por activos, lo cual llevaba a cuestionar la relación entre las subsidiarias y las compañías que controlaban.12 12 . Securities and Exchange Commission, "The Public Utility Holding company Act of 1935", op.cit, p. 3-5.
Los informes elaborados por las comisiones propusieron la municipalización de los servicios eléctricos teniendo como referencia la experiencia municipalista europea, a la par que optaban por el costo histórico en lugar del costo de reposición como método de valuación de los activos, siguiendo lo establecido por la FTC. La nacionalización de las fuentes de energía también estuvo presente en el discurso de los partidos socialista y radical en los años treinta. En 1932, el bloque socialista de la Cámara de Diputados de la nación presentó una serie de proyectos orientados a regular el servicio eléctrico en el país, instrumentar mecanismos de control de las concesionarias, crear un fondo de fomento para la inversión y promover la formación de sociedades mixtas eléctricas (GENTA, 2006, p.83-5).
Más allá del discurso antiimperialista predominante en los partidos opositores al gobierno y de las propuestas legislativas presentadas en la cámara de diputados de la nación, en las legislaturas provinciales de Córdoba y Tucumán, que iniciaron sendas investigaciones sobre las empresas de American & Foreign Power, así como en los concejos deliberantes de las ciudades de Buenos Aires y Rosario contra la Compañía Americana de Electricidad (ex-CATE) y la Sociedad de Electricidad de Rosario (ambas del grupo SOFINA) no produjeron cambios en el marco regulatorio.
Al cabo de este proceso, las tarifas se ajustaron automáticamente según la variación del tipo de cambio oro como lo disponía la concesión en Rosario, mientras que en Córdoba la rebaja de tarifas por aumento del número de usuarios prevista por la ley de concesión, nunca fue aplicada (LANCIOTTI, 2008 y SOLVEIRA 2002 y 2007). En la ciudad de Buenos Aires, la presión de las compañías eléctricas sobre los funcionarios municipales y específicamente el soborno a los concejales radicales culminó con la aprobación de una nueva concesión que incluyó nuevas disposiciones favorables a la empresa a cambio de la circunstancial rebaja de tarifas, entre ellas, el ajuste automático de tarifas por aumento de combustible y salarios, y la extensión de la concesión, dejando sin efecto el sistema de reversión de la propiedad dispuesto en 1907.13 13 . Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad versus CHADE - Juicio arbitral (Buenos Aires, 1935); República Argentina. Presidencia de la Nación, Informe y Decreto del gobierno provisional sobre nulidad de las concesiones eléctricas de la CADE y la CIADE (Buenos Aires, 1957), 7-11. Hasta 1943, las autoridades locales, los gobiernos provinciales y el gobierno central no asumieron la regulación de las concesiones en Argentina y los contratos de concesión continuaron constituyendo el principal dispositivo regulatorio.
En el caso brasilero, el Estado formado a comienzos de los años 1930 se caracterizó por un creciente intervencionismo y centralización, y por eso, otros parámetros sustentaron la formulación de una nueva política para el sector eléctrico. En el plano internacional, la necesidad de estabilidad económica interna abrió un período de "capitalismos nacionales" (BLOCK, 1977). El crack financiero de Nueva York y la sacudida política en el país llevaron a Getúlio Vargas a la presidencia de la república. El contexto económico era de reducción de la demanda internacional de los productos brasileros (especialmente el café) y de la consecuente reducción de las importaciones como defensa de los saldos de la balanza comercial. La interrupción de los préstamos externos, la presión de la deuda externa y la desvalorización de la moneda nacional llevaron al gobierno a suspender el pago de los compromisos externos en setiembre de 1931. Luego, el gobierno abrió la negociación con los acreedores extranjeros, formalizada en el Funding Loan, y en la tentativa de Vargas de mantener los compromisos con el capital externo (CORSI, 2000, p.41-2).
Esta postura del gobierno fue conflictiva para los representantes del capital extranjero, entre ellos, para los inversores en infraestructura básica que dependían del acceso al capital financiero internacional, de las reservas cambiarias para la importación de insumos e incluso de una moneda valorizada para las remesas de utilidades y dividendos al exterior (BASTOS, 2006). Además en lo que se refiere a las inversiones extranjeras en sectores estratégicos de la economía nacional, Vargas se posicionaría a favor de un control más rígido del mercado, diciendo que sobre el "aproveitamento das quedas d'água, transformada na energia que nos ilumina e alimenta as indústrias de guerra e de paz (...) não podemos aliená-los, concedendo-os a estranhos" (LIMA, 1995, p.20-1).
Aún como gobierno provisorio y antes de la promulgación de la Constitución de 1934, el gobierno federal aplicó medidas que indicaban su nueva postura frente a los servicios públicos. El Decreto 20.395 de 1931, por ejemplo, inició la centralización de las decisiones sobre la exploración de los servicios de electricidad antes delegadas a los poderes estatales y municipales , suspendiendo cualquier acto de concesión de curso perenne y caída de agua (así como de los yacimientos minerales). A partir de entonces, solamente el poder central podía autorizar la exploración de energía hidráulica. En lo restante, el Ministro Juarez Távora, creó en 1932, el Departamento Nacional de Producción Mineral, una dirección exclusiva para asuntos de exploración de energía hidráulica, concesión y legislación de aguas (LIMA, 1984, p.32-3 y CAVALCANTI, 1988).
Pero fue con el Decreto 23.501 de noviembre de 1933 que el gobierno provisorio dio el golpe más duro a los intereses de las empresas extranjeras: la extinción de la cláusula oro.14 14 . El mercado de energía eléctrica tendía a la continua concentración e internacionalización, ya iniciada en la década de 1920. Conforme los datos de 1940 y 1941, Light generaba 595 MW (53,7% del total nacional) y Amforp 170 MW (14,7% del total nacional), ambas suplían más de los dos tercios de la energía del país. (CORRÊA, 2003, p.94). Según los cálculos de José Luiz Lima, en virtud de la desvalorización cambiaria y de la adopción de la cláusula oro, las tarifas de São Paulo Light se habían prácticamente triplicado entre 1929 y 1931, presionando aún más a los consumidores y, en el límite, al propio gobierno que contaba con escasas reservas cambiarias (LIMA, 1995, p.39). La medida, que seguía el ejemplo del New Deal, permitía estabilizar la tarifa de electricidad la cual no dependería más de las fluctuaciones cambiarias, y las empresas podían ajustar sus precios en revisiones tarifarias cada tres años.
En el interior de las discusiones de la Asamblea Constituyente en 1934 el Código de Aguas, juntamente con el Código de Minas, fue aprobado por medio del Decreto 24.643. El proyecto encabezado, una vez más por el Ministro de Agricultura, Juarez Távora y por el jurista Alfredo Valladão, reforzaría el papel del gobierno federal como regulador. A partir de entonces, las concesiones deberían ser otorgadas por el Presidente de la República y, conforme a la Constitución promulgada días después del Código de Aguas, las riquezas "accesorias" sólo serían tratadas independientemente (esto es, caídas de agua, minas y petróleo serían tratadas como riquezas nacionales) y concedidas solamente a brasileros o empresas organizadas en Brasil. Las concesiones tendrían un plazo máximo de 30 años, y salvo casos especiales, podían ser prorrogadas hasta un máximo de 50 años. El papel fiscalizador continuaría en las manos del Servicio de Aguas del Departamento Nacional de Producción Mineral, vinculado al Ministerio de Agricultura. El código no consideraba la generación de energía termoeléctrica, una laguna en la legislación brasilera del período, un tanto comprensible si se considera que en la década de 1930, el 80% de la capacidad instalada en el sector eléctrico era de origen hidráulico (LIMA, 1984, p.29-38 y CORRÊA, 2003, p.107-12).
Al prever la revisión tarifaria cada tres años y la prohibición del uso de la cláusula oro, medidas de 1933, el Código de Aguas precisaba indicar los criterios para fijar tarifas que fueran razonables para los consumidores y mantuvieran la estabilidad financiera de las empresas. Aprovechando las experiencias de los Estados Unidos y de Inglaterra se promulgó la revisión por medio del costo por servicio, llamado histórico, que tendría en cuenta los costos de exploración, la depreciación y la remuneración del capital. Con todo, a lo largo de la década de 1930 las reglas del costo histórico no fueron definidas y, solamente en 1941 con el decreto 3128 se determinó que la remuneración "justa" del capital sería de 10% anual. Sin embargo la tentativa no tuvo efecto, pues no indicaba cuáles serían las tasas de depreciación y el valor de la inversión inicial. En suma, sin definición sobre la revisión de las tarifas el gobierno promulgó en 1943 el decreto 5764 instituyendo el principio de la "semejanza y razonabilidad", nuevamente con criterios vagos y subjetivos (BASTOS, 2006, p.15).
Constitucionalmente, la legislatura de Getúlio Vargas terminaba en 1938, pero con el golpe de 1937, el presidente instauró el llamado Estado Novo (1937-45). El centralismo político y el nacionalismo se fortalecieron en este gobierno, en el que Vargas enfatizaría el control estatal de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional (DRAIBE, 1985). Así, en relación al régimen del sector eléctrico, se definió la prohibición para los extranjeros de realizar nuevos aprovechamientos hidráulicos. Esa medida, no obstante, fue revocada en 1942, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de energía exigió políticas de racionamiento. Otra medida importante fue la estandarización de la frecuencia en 50 ciclos para todo el territorio nacional por un plazo de 8 años, que procuraba un mejor aprovechamiento de la capacidad generadora.
A su vez, en 1939 fue formado el Consejo Nacional de Aguas y Energía Eléctrica CNAEE, que asumió las funciones de regulación y fiscalización de los servicios de electricidad. Utilizando el modelo norteamericano de la Federal Power Commission, el órgano tendría mayor autonomía frente a los Ministerios y una vinculación directa con la Presidencia. Además de incorporar el sector de la generación termoeléctrica e iniciar proyectos de interconexión eléctrica entre las regiones, el Consejo debía buscar soluciones a las controversias sobre tributación y sobre la relación de las empresas de energía con el Código de Aguas (CORRÊA, 2003). El decreto 2.771 de 1940, considerando abusiva la suba de las tarifas en la década de 1940, determinaba que las empresas retornasen a los valores de 1934. En lo que concierne a la tributación, el gobierno federal avanzó en la idea de tasar tomando como base el kilowatt consumido: en 1944, se aprobó un impuesto al consumo del 3% de la cuenta mensual del consumidor final (CACHAPUZ, 2006, p.120).
Independientemente de estas medidas, en 1943 para enfrentar el racionamiento del año anterior, se elaboró el Plan Nacional de Electrificación (aplicado desde 1946). El plan subrayaba las contradicciones del gobierno federal: un creciente rol coordinador y planificador del sistema eléctrico, pero sin capacidad financiera suficiente para invertir en nuevas plantas. El Plan Nacional aprovechó los estudios realizados por la comisión norteamericana llamada Misión Cooke de 1942, que consideraba a la energía eléctrica como uno de obstáculos para la industrialización brasilera.15 15 . La ampliación de la capacidad eléctrica instalada frente al incremento de la demanda durante la década de 1930 ya mostraba divergencia. Los grandes proyectos eléctricos brasileros se habían desarrollado en la década de 1920, de manera que en los años treinta, se operó sobre la base de la expansión previa (LIMA, 1984, p.54-5). Entre las pocas medidas, se defendió la división del país en regiones y, siguiendo la electrificación ferroviaria, la integración de los sistemas eléctricos. En las palabras de José Luiz Lima: "Essas considerações demonstram que, em relação ao setor elétrico, o nacionalismo do Estado Novo tinha limites definidos e que a estatização do setor não fazia parte dos planos do CNAEE" (1984, p.46).
Es verdad que las tentativas de implementar el Código de Aguas tornaban contradictorios los argumentos del gobierno frente al sector eléctrico: de un lado, los defensores del privatismo afirmaban que la legislación presionaba sobre los ingresos de las empresas, reduciendo las futuras inversiones en la capacidad instalada y la mejora de los servicios. A su vez, los nacionalistas argumentaban que las empresas concesionarias además de continuar con sus contratos intocables, apenas habían perdido en el decurso de la suspensión de la cláusula oro la renta de la remuneración en moneda extranjera (BASTOS, 2006, p.15). A pesar de su autonomía, la CNAEE experimentó cierto inmovilismo político al intentar contentar a nacionalistas y privatistas y más aún, crear medios para superar las deficiencias del sector.16 16 . Maria Letícia Corrêa (2003, p.284) establece que hasta 1950 la CNAEE constituyó un órgano que administraba los conflictos de intereses del Estado nacional y de las grandes empresas extranjeras, en tanto que a partir de la segunda mitad de la década de 1950, se formó una estructura institucional que incluía a las empresas estaduales y sus intereses. Con todo, se produjeron algunos cambios en la composición del mercado de electricidad en los últimos meses del gobierno de Getúlio Vargas, sobre todo a partir de la participación de los gobiernos estatales en la generación de energía eléctrica.
El primer plan regional de electrificación fue elaborado por el estado de Rio Grande do Sul en 1943-1944. El mismo preveía la creación de una sociedad anónima, con el gobierno estatal y los municipios como socios mayoritarios, así como el comienzo de la expropiación de las empresas ineficientes. Este también fue el camino seguido por el gobierno de Río de Janeiro para el norte-fluminense con la formación de la Empresa Fluminense de Energía Eléctrica. Frente a las concesionarias Light y a American & Foreign Power, el gobierno fundamentó su decisión en el hecho de que las regiones menos dinámicas y de baja densidad del estado habían recibido poca atención de los grupos internacionales.
Finalmente, en un caso bastante excepcional durante el período, el gobierno federal acabó por crear la primera empresa de energía eléctrica federal del Brasil, la Companhia Hidroeléctrica do São Francisco (CHESF) en 1945. Con el Gobierno Federal como socio mayoritario, la empresa también tendría apoyo de los estados de la región Nordeste, donde la generación eléctrica presentaba deficiencias considerables. La construcción de la usina hidroeléctrica de Paulo Afonso, una de las mayores de Brasil, marcó otra importante inflexión en la estructura del sector eléctrico brasilero, por cuanto el gobierno federal aquí se responsabilizó de la generación de energía eléctrica por medio de grandes usinas, mientras que los gobiernos estatales (provinciales) invertirían en los sistemas de transmisión y distribución. En suma, se introdujo una división de funciones al interior del sistema hasta entonces dominante, en el que las empresas responsables habían controlado la totalidad del proceso en sus fases de generación, transmisión y distribución de electricidad (LIMA, 1984, p.50-4).
En el período posterior a la crisis de la Bolsa de Nueva York, llama la atención la creciente intervención gubernamental en el sector eléctrico europeo y de América del Norte, así como en Brasil y Argentina. La recesión económica, las restricciones del comercio internacional y la caída del sistema de patrón oro impulsaron la reglamentación de la actividad industrial y el cambio en la modalidad de intervención estatal en los países capitalistas europeos, tanto como en Estados Unidos y Latinoamérica. La crisis de 1930 produjo la disminución de la inversión externa en el sector eléctrico tanto en Argentina como en Brasil. Asimismo, la devaluación profunda de las monedas nacionales y la restricción de las importaciones, aumentó los costos e hizo caer la rentabilidad de las empresas eléctricas en moneda extranjera.
En este contexto, los conflictos entre los usuarios y las empresas eléctricas se acentuaron, lo cual, sumado a la escasez de recursos de capital motivó una intervención más activa del Estado. La acción estatal en el sector eléctrico respondió además a los desafíos planteados por el desarrollo de la industrialización sustitutiva de importaciones en Argentina y en Brasil. Sin embargo, lo que se percibe en el período son las diferentes respuestas de cada país: a pesar de las presiones de grupos internos, el estado argentino no introdujo cambios en la fiscalización del sector eléctrico ni aplicó políticas regulatorias superadoras del marco fijado por los contratos de concesión, mientras que el gobierno brasileño intervino de manera decisiva en la industria eléctrica a partir de la fijación de tarifas máximas y la creación de agencias regulatorias, dando comienzo a una estrategia de regulación discrecional. Es muy posible que este cambio fuera el resultado del carácter del gobierno de Getulio Vargas (1930-1945), cuyo proyecto de capitalismo nacional requería de la centralización política y administrativa en el marco de una fuerte intervención estatal.
3 Los efectos de la postguerra en la regulación de la electricidad en Argentina y Brasil
3.1 Las políticas eléctricas en Argentina entre 1943 y 1962: de la expropiación a la regulación
En Argentina, las políticas dirigidas al sector tomaron una nueva dirección con el golpe militar de 1943, cuando por primera vez, el estado intervino en la regulación directa de las empresas eléctricas. A pocos meses del golpe, el Ministerio del Interior creó dos comisiones investigadoras de los servicios públicos de electricidad con la misión de revisar las concesiones eléctricas otorgadas a las compañías extranjeras en Buenos Aires y en el resto del país.17 17 . Decreto nº 4910, 6 agosto 1943, Archivo General de la Nación, Legajo 30, exp. 38876; Legajo 38, Expediente 53003. Finalmente, se declararon sujetos a expropiación los bienes de utilidad pública, y se creó la Dirección Nacional de la Energía, como encargada de regular la producción y distribución de energía y de promover el desarrollo de fuentes de energía no renovables.18 18 . Decreto Nº 12648 (1943). Bajo el propósito de "recuperar para el patrimonio público todos los servicios de electricidad explotados por concesionarios" enunciado por el gobierno militar, los gobiernos de Córdoba, Tucumán y Buenos Aires crearon organismos fiscalizadores de los sistemas eléctricos en vista de la futura transferencia de los servicios eléctricos al estado. Al frente de dichas dependencias, se designaron a reconocidos defensores de la gestión pública de los servicios provenientes del socialismo y del radicalismo.19 19 . Archivo General de la Nación, Fondo Documental Secretaría Técnica. Presidencia de la Nación, Legajo 664, Carpeta 67- Cámara de diputados. Comunicación sobre concesiones eléctricas, Referencia: Exp. 289 1-1944. .
En 1944, Matías Rodríguez Conde, el coronel a cargo de la investigación de las empresas en la ciudad de Buenos Aires, presentó un informe que denunciaba los pormenores de la negociación de los contratos, las utilidades excesivas obtenidas por compañías extranjeras y las elevadas tarifas. Como conclusión, se recomendaba la expropiación de los bienes de CADE y CIAE. El informe no fue dado a publicidad pero fue remitido a los gobiernos provinciales para que se expidieran sobre los procedimientos a seguir en cada caso. La decisión de expropiar fue entonces transferida a las provincias.20 20 . El Informe Rodríguez Conde. Informe de la comisión investigadora de los servicios públicos de electricidad, Buenos Aires, Eudeba, 1974.
La mayoría de las expropiaciones implicaron la anulación o revocación de los contratos. En 1944, el interventor federal declaró nula la concesión de la Compañía Eléctrica de Tucumán y revocó las concesiones de la Compañía de Electricidad del Norte Argentino en la provincia de Jujuy. Similar acción llevaron adelante los gobiernos de Mendoza y de Entre Ríos, respecto a Electricidad de los Andes y Electricidad del Este Argentino. La Compañía de Electricidad de Corrientes, propiedad del grupo Ítalo (SSAE) también fue expropiada en el año 1944, mientras que la concesión otorgada a la Compañía de Electricidad de los Andes en San Luis fue revocada un año más tarde.21 21 . Archivo General de la Nación, Fondo Documental Secretaría Técnica. Presidencia de la Nación, Legajo 664, Carpeta 67- Cámara de diputados. Comunicación sobre concesiones eléctricas, Decreto 1086 del 3 de junio de 1944 y decreto 1093 del 7 de junio de 1944 en referencia al expediente 289 1-1944; American & Foreign Power, Annual Report, 1944, 5-6, Annual Report, 1945, 7-8.
Los procedimientos se dirigieron especialmente a las subsidiarias de American & Foreign Power en las provincias de Tucumán, Jujuy, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos y San Luis. La empresa norteamericana inició demandas en las respectivas justicias provinciales por la privación del control sobre los ingresos y por los insuficientes montos de indemnización recibidos. La apelación llegó a la Corte Suprema de la Nación, que las rechazó bajo la consideración de que las concesionarias eran parte de un sistema de compañías holding.22 22 . American & Foreign Power, Annual Report, 1944, 5-6, Annual Report, 1945, 7; Annual Report, 1946, 7; Annual Report, 1947, 6.
En 1944, el déficit energético ocasionado por la desinversión durante la segunda guerra mundial y las expectativas de profundización de los conflictos bélicos mundiales, motivaron la creación del Consejo Nacional de Posguerra, que impulsó la centralización de las políticas eléctricas y la redefinición del rol del estado en el sector. En 1945 se creó la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, cuya misión era proyectar, ejecutar y explotar centrales y redes de distribución eléctrica, aunque a corto plazo, debía encarar la organización de la producción y distribución de energía en las localidades cuyas redes habían sido transferidas a las provincias.23 23 . Decreto nº 22389 (1945); República Argentina. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección Nacional de la Energía, Memoria de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, correspondiente al año 1946 (Buenos Aires, 1946), 1. A poco de ser creada, la dirección presentó al Consejo Nacional de Posguerra un programa de aprovechamiento hidroeléctrico que proyectaba la construcción de once centrales hidroeléctricas, una de ellas de gran capacidad dirigida a las provincias del litoral. Para financiar estos emprendimientos, se constituyó el Fondo Nacional de la Energía, con recursos provenientes de impuestos al consumo de combustible y de electricidad.24 24 . Archivo General de la Nación, Fondo Documental Secretaría Técnica. Presidencia de la Nación, Legajo 664, Memorándum de la Dirección de Economía y Estadística del 6 de setiembre de 1946.
Las nuevas definiciones de la política eléctrica se cristalizaron en el Plan Nacional de Electrificación de 1946 implementado por el gobierno peronista electo ese mismo año. El plan siguió los lineamientos del programa de la Dirección Nacional de Energía, según el cual el estado nacional era responsable de desarrollar el potencial hidráulico, invertir en nuevas centrales para ampliar la potencia instalada, ejercer la coordinación de las redes eléctricas provinciales y, cuando fuera necesario, asumir la gestión directa del servicio.
En 1946, las centrales hidroeléctricas de las provincias del interior tenían una potencia instalada de 42000 kw, menos del 10% de la capacidad de las centrales termoeléctricas que sumaban 464.500 kw. El Plan de Electrificación preveía la construcción de 12 centrales térmicas con 390.400 kw y 45 centrales hidroeléctricas con una potencia de 1.329.700 kw en un período de quince años. La mitad de la inversión prevista ($ mn 2.008.000.000) se ejecutaría en los primeros cinco años, y el resto en los siguientes diez años.25 25 . Archivo General De La Nación, Fondo documental Secretaría de Asuntos Técnicos de la Nación 1946-1955. Presidencia de la Nación, Secretaría Técnica, 1946-1955, Legajo 456, Planificación Primer y Segundo Plan Quinquenal. Proyectos y objetivos; Legajo 395, 2do Plan Quinquenal, Plan de Energía Eléctrica (anexos). Legajo 664, Memorándum de la Dirección de Economía y Estadística del 6 de setiembre de 1946. La construcción de centrales hidroeléctricas se dirigió a proveer el servicio a las localidades pequeñas del interior del país y a las áreas rurales no electrificadas, mientras que la construcción de centrales termoeléctricas, encarada por el estado nacional, se planteó como complemento a la inversión de las grandes empresas extranjeras que operaban en el área pampeana. Hacia 1951, una parte del plan se había cumplido, la construcción de 36 centrales hidroeléctricas y 26 termoeléctricas estaba en marcha, la potencia de las termoeléctricas se amplió en 45.030 kw, y la inversión estatal efectiva alcanzaba casi el 40% del total presupuestado.26 26 . Archivo General De La Nación, Fondo documental Secretaría de Asuntos Técnicos, Legajo 395, 2do plan quinquenal, Plan de energía eléctrica (anexos)
Por otra parte, la gestión estatal directa de los servicios públicos se fundamentó en los principios fijados en el Plan de Gobierno de 1946 y en la Constitución de 1949. La medida más importante en este aspecto, fue la creación de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica en 1947, que asumió la gestión de los recursos hídricos e hidroeléctricos del país. Esta dependencia, transformada en la Empresa Nacional de la Energía en 1950, tomó a su cargo las primeras usinas y redes expropiadas por los gobiernos provinciales.27 27 . Archivo General de la Nación, Fondo Documental Secretaría Técnica. Presidencia de la Nación, 1946-1955, Plan de gobierno 1947-1951, Tomo II, pp, 31, 42, 51-52, Legajo 456 (Planificación Primer y Segundo Plan Quinquenal. Proyectos y objetivos); Legajo 395, 2do plan quinquenal, Plan de energía eléctrica (anexos); República Argentina. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección Nacional de la Energía, Memoria de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado.
Con respecto a la nacionalización de empresas, el panorama resultaba bastante complejo. Como mencionamos anteriormente, las expropiaciones habían sido encaradas por los gobiernos provinciales. Luego, a fines de 1946, el gobierno de la provincia de Córdoba canceló las concesiones de la Compañía General de Electricidad de Córdoba y de Córdoba Light and Power Company (ambas pertenecientes a A&FP). Las últimas expropiaciones se efectuaron en 1948, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó las instalaciones de la Compañía de Electricidad del Sud Argentino en siete ciudades y las Empresas Eléctricas de Bahía Blanca de la SSAE.28 28 . American & Foreign Power, Annual Report 1946, 8-9; AR 1948, 5-6; AR 1949, 7-8.
Al año siguiente, el artículo 40 de la nueva constitución dispuso la pertenencia al Estado de las fuentes naturales de energía y de los servicios públicos, no pudiendo ser enajenados o concedidos para explotación. Aquellos que estuvieran en manos privadas serían transferidos al Estado mediante la compra o expropiación, previa indemnización según la ley que lo determine. También se estipulaba que los bienes se tasarían sobre la base del costo original, menos la amortización y todo retorno que excediera la tasa razonable sobre capital invertido. La constitución asignaba al Congreso, la atribución de legislar sobre los servicios públicos de propiedad de la Nación o que vinculen distintas provincias o distritos.29 29 . Constitución de la República Argentina, año 1949.
Más allá del texto constitucional, lo cierto es que no se nacionalizaron empresas eléctricas desde 1949 hasta el final del gobierno peronista y que no se aplicó el criterio de valuación fijado por el artículo 40. Los problemas de la balanza de pagos motivaron la racionalización de las obras y la reducción del gasto público, limitando la expropiación de empresas. El cambio de rumbo fue visible en la moderación del discurso presidencial hacia las empresas extranjeras, posición confirmada con la negociación entre el gobierno y American & Foreign Power para definir los criterios de valuación de los activos expropiados en los años previos. Ese mismo año, el gobierno autorizó el incremento de las tarifas eléctricas en todo el país y dio curso a los planes de inversión presentados por la CADE y la CIAE.30 30 . American & Foreign Power, Annual Report 1949, 7-8; Annual Report 1950, 7. En 1948, el Banco Central habilitó al Banco Industrial a que efectuara avances para cubrir los incrementos salariales en las empresas eléctricas hasta tanto el gobierno autorizara el aumento de tarifas. Los subsidios y créditos a las empresas eléctricas extranjeras destinados al pago de sueldos o proveer una garantía mínima de utilidades se mantuvieron durante todo el gobierno peronista. (ROUGIER, 2001, p.149, 165-168).
El proyecto para el sector energético incluido en el segundo plan quinquenal confirmó los lineamientos generales del plan de electrificación de 1946, pero introdujo dos cambios significativos en función de las prioridades de la política económica del segundo gobierno peronista, dirigidas a la racionalización del gasto público y del consumo industrial. En primer lugar, se dispuso que el desarrollo del plan energético estaría sujeto a las prioridades técnicas, financieras y económicas del plan económico de 1952, a partir de lo cual se promovió la racionalización de la utilización de combustibles y del consumo eléctrico. En el mismo sentido, las inversiones previstas para el sector eléctrico en esta etapa eran significativamente mayores a las proyectadas en el primer plan, pero su ejecución dependía de las directivas del Ministerio de Industria y Comercio. En segundo lugar, se introdujo una división de funciones para el estado nacional y los estados provinciales: la producción a pequeña escala, la distribución y la comercialización pasó a ser responsabilidad de las provincias. Este cambio implicaba una revisión de la política de centralización, inicialmente formulada, y, según lo mencionado anteriormente, tuvo una orientación similar a lo aplicado a finales del gobierno de Vargas en Brasil.31 31 . Archivo General De La Nación, Fondo documental Secretaría de Asuntos Técnicos, Legajo 395, 2do plan quinquenal, Objetivos del Plan de energía eléctrica (Ante-proyecto)
A pesar de las restricciones presupuestarias, el plan de electrificación siguió su curso aunque a un ritmo más lento que el previsto. En 1953 se inició la construcción de la central termoeléctrica de San Nicolás, que comenzó a proveer electricidad a las ciudades de Rosario, Villa Constitución y al Gran Buenos Aires en 1957.32 32 . Los efectivos resultados del plan de electrificación implementado por el gobierno peronista en el mediano plazo se representan en la participación del estado con el 50% de la capacidad instalada del sistema en 1959. GENTA (2006, p. 106) Sin embargo, la implementación del segundo plan quinquenal dio por terminado el proyecto peronista de nacionalizar las empresas eléctricas en los términos establecidos por la Constitución de 1949. Además de la ya implementada restricción de las importaciones, el plan fijó la reducción de las expropiaciones (en la práctica ya suspendidas) a la par que recomendaba no presentar proyectos que limitaran la propiedad.33 33 . Consejo Económico Nacional, Plan Económico de 1952 (Buenos Aires, 1952), 27. La preferencia de Perón por gestionar los servicios públicos nacionalizados bajo la forma de sociedades mixtas. (FODOR, 1989).
A partir del golpe de Estado de 1955, se revirtieron las políticas del gobierno peronista, y se derogó la Constitución de 1949. No obstante, las distintas facciones de la oposición que apoyaron el golpe no lograron acordar los lineamientos básicos de una política alternativa. Particularmente, en materia de electricidad, había dos proyectos en pugna: la propuesta encabezada por Álvaro Alsogaray que abogaba por retomar las negociaciones con las compañías extranjeras y promover una reestructuración de las empresas con auxilio estatal, y la propuesta del grupo militar nacionalista que propugnaba continuar el proceso de expropiación de empresas iniciado en 1943, e interrumpido durante la gestión de Perón.
La segunda postura resultó triunfante en el corto plazo. En 1957, el gobierno provisional decretó la anulación de las ordenanzas municipales 8028 y 8029 de 1936, con lo cual, volvieron a regir los convenios anteriores en Buenos Aires (1907, para la CADE; 1912, para la CIAE) que daban por finalizada la concesión de la CADE ese mismo año.34 34 . Secretaría de Prensa, Presidencia de la Nación, Informe y Decreto del gobierno provisional sobre nulidad de las concesiones eléctricas de la CADE y la CIADE , Buenos Aires, 1957 Las instalaciones de este grupo en el norte de la provincia de Buenos Aires se transferirían a Agua y Energía Eléctrica, constituida en 1957 en reemplazo de la Empresa Nacional de la Energía.
La gestión del presidente electo en 1958, Arturo Frondizi, implicó un nuevo viraje en la política eléctrica orientado a promover la inversión privada en el sistema por la vía de las concesiones. Frondizi reinició la negociación con las compañías holding extranjeras. En noviembre de 1958, acordó con American & Foreign Power que la valuación de los activos de las empresas expropiadas en los años cuarenta, sería definido por el presidente de la Suprema Corte asistido por cuatro expertos, nombrados por el poder ejecutivo, el Banco Internacional de Desarrollo, por el Jefe de Justicia y por las compañías. El acuerdo con las empresas de SOFINA en Buenos Aires, CADE y CEP, se concretó en octubre del mismo año. Luego del fracaso del convenio preliminar que otorgaba a estas empresas la concesión del servicio en Capital Federal y en el sur de la provincia de Buenos Aires; se celebró un Convenio definitivo según el cual el estado nacional y las empresas mencionadas constituyeron una sociedad anónima mixta, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), a la cual las empresas transferirían paulatinamente sus activos valuados según el criterio del costo de reposición. Finalmente, en 1961, el gobierno otorgó una nueva concesión por tiempo indeterminado a la CIAE, la otra empresa proveedora del servicio en Buenos Aires cuyo contrato vencía en 1962. El convenio incluía un plan de inversiones para aumentar la capacidad instalada previa aprobación de los procedimientos de ajustes del activo propuestos por la empresa.
La decisión de SOFINA y de American & Foreign Power de retirarse del sector significó el final del proyecto de consolidar un sistema eléctrico concesionado con empresas privadas. En esta dirección, cabe interpretar la creación de la Secretaría de Energía y Combustible como dependencia encargada de planificar y coordinar las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión, así como de regular el sector, y la sanción de la Ley de energía eléctrica de 1960.35 35 . Ley 15336 y Decreto 2073/61. La ley definió las atribuciones del gobierno nacional en la generación, transformación y transmisión de energía eléctrica, en el otorgamiento de concesiones privadas y en la fijación de tarifas para la energía comercializada en la red nacional. Estos dispositivos apuntaban a regular el sistema otorgando garantías a la inversión extranjera en electricidad; no obstante, la reorientación del capital extranjero hacia otras regiones y otras actividades, determinó el escaso éxito de la iniciativa del gobierno en este sentido. A comienzos de los años setenta, la única empresa con participación de capital extranjero que continuó operando en Argentina fue la CIAE.
Por otra parte, la sanción de la normativa consolidó un nuevo esquema de funcionamiento del sector eléctrico durante el gobierno de Frondizi, según el cual el Estado nacional asumió la intervención en el sector mediante dos estrategias regulatorias: una regulación discrecional ejercida por el organismo estatal encargado de definir las tarifas y la calidad del servicio en todo el territorio nacional; y la gestión directa realizada por empresas públicas de electricidad: Agua y Energía, SEGBA (reorganizada como empresa estatal en 1961) y EPEC (la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba, creada en 1952).36 36 . Sobre SEGBA, ver GENTA (2006, p. 100-101); Sobre EPEC, ver SOLVEIRA (2009).
3.2 Rumbo a la nacionalización: del liberalismo a la constitución de Eletrobras (1946-1962)
Al final del gobierno de Vargas se consolidó un modelo en el que los sistemas de generación y distribución eléctricas eran gestionados por distintas entidades, y se asignaba al gobierno federal la responsabilidad de la generación de electricidad. No obstante, esta política fue interrumpida durante la gestión del presidente sucesor Eurico Gaspar Dutra. El nuevo gobierno asumió en un momento de cambio del escenario internacional con el final de la Segunda Guerra Mundial y nacional, con el fin del régimen dictatorial del Estado Novo. Al reorientar la política económica hacia un proyecto liberal, el sector energético volvió a depender de las iniciativas privadas para su expansión. Expansión necesaria, ya que la política de substitución de importaciones había ocasionado el incremento de la producción industrial, y se presentaban recurrentes problemas de racionamiento de energía. Con todo, las indefiniciones frente a las concesiones y en el propio Código de Aguas, por un lado; y la reorientación de la inversión norteamericana a la reconstrucción europea de posguerra, por otro, redujeron la inversión extranjera en la construcción de nuevas usinas eléctricas.
En este sentido, fue emblemático el informe de la Misión Abbink de 1948, resultante de las conversaciones entre los presidentes Dutra y Truman: "A Comissão deve dar particular atenção à capacidade do Brasil para a expansão econômica através do uso máximo de seus recursos internos." En esta nueva fase, las inversiones norteamericanas en Brasil, no se efectivizarían por la vía de los empréstitos al gobierno como en el período previo, sino por medio de la inversión directa: "A Comissão não deve se dedicar à apreciação dos méritos de projetos específicos ou analisar a desejabilidade de obter financiamento externo. A Comissão, no entanto, deve considerar medidas destinadas a encorajar o fluxo de capital privado para o Brasil." (MALAN et alli, 1977, p.29).
Como respuesta a los análisis de la Misión Abbink, en mayo de 1948, el gobierno de Dutra lanzó el Plan Salte, cuyo objetivo era esencialmente implantar mecanismos de superación de los obstáculos de la infraestructura brasilera. La previsión era que el Plan se desarrollara en cinco años, consumiendo 21 billones de cruzeiros, recursos divididos en los sectores de transporte, energía, salud y alimentación (DRAIBE, 1985, p.149). Para el sector energético, se establecía un programa cuatrienal para el petróleo y la electricidad. Las restricciones económicas del período de guerra habían sido una buena justificación para la reducción de inversiones en la capacidad instalada de las empresas extranjeras subsidiarias de Light y de American & Foreign Power. De esta manera, entre 1940 y 1948, mientras que el consumo anual de energía eléctrica creció 179%, la potencia instalada había aumentado solamente 18%, tornándose una barrera para la continua expansión industrial (BRANCO, 1975, p.74). El plan Salte debía enfrentar entonces la urgente recuperación de la reservas energéticas del país. Con todo, tal plan jamás fue enteramente implementado, demorado por las dificultades financieras y la burocracia gubernamental (SMITH, 1978, p.85).
En las dos ciudades brasileras más importantes en términos económicos y demográficos, i.e., Río de Janeiro y San Pablo, Light recibió duras críticas por la continua falta de energía, siendo objeto de más de 26 discursos proferidos en 1951 en el Senado, en la Cámara Federal, en la Asamblea Legislativa y en la Cámara Municipal de San Pablo. Asimismo, durante el gobierno de Dutra, la empresa canadiense recibió empréstitos del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), de 90 millones de dólares, garantizados por el gobierno según el proyecto de ley de julio de 1948.37 37 . En palabras de Bastos: " No que tange às relações entre o Brasil e o Banco Mundial, a LIGHT não foi só a primeira destinatária de um empréstimo para o Brasil, também em 1949, como obteve nada menos que 56% do valor total de todos os empréstimos feitos pelo Banco no país até 1958. Além dos empréstimos liberados pelo Banco Mundial para a AMFORP em 1950 (US$ 15 milhões), para a LIGHT em 1949 (US$ 75 milhões) e em 1951 (US$ 15 milhões), o mais significativo dispêndio aprovado e liberado a partir dos trabalhos da Comissão Mista foi, de longe, o empréstimo conferido à AMFORP pelo Eximbank (US$ 41,1 milhões); somando um novo empréstimo conferido à LIGHT pelo Banco Mundial em 1954 (US$ 18,8 milhões), cerca de um terço (US$ 60 milhões) do total de recursos liberado pelos bancos (US$186 milhões) dentre os 41 projetos (ou US$ 387 milhões) aprovados pela CMBEU (Comissão Mista Brasil EUA) destinou-se a apoiar a expansão das duas grandes filiais estrangeiras no setor de energia elétrica" (2006, p.22). Considerando la escasez de recursos para América Latina en ese período, pues estos se dirigían prioritariamente a la reconstrucción de Europa, la empresa demostraba una buena capacidad de articulación y negociación con las fuentes internaciones de crédito y con el propio gobierno brasilero.38 38 . Como denunció Catullo Branco (1975, p.76), ese empréstito extranjero conquistado por Light, con aval y auxilio del gobierno brasilero, posibilitaba el endeudamiento con garantías reducidas. Light, a su vez, prestaría ese capital a sus subsidiarias en Brasil a garantías más elevadas, acerca del doble, beneficiándose de la operación financiera. Aún luego del empréstito internacional y con ganancias líquidas registradas para el grupo Light de más de 600 millones de dólares en 1950, que implicarían cierta capacidad de autofinanciación, las empresas subsidiarias del grupo no conseguían cubrir la demanda de la región Río-San Pablo, básicamente por dos motivos: en primer lugar, por el rápido crecimiento industrial en relación a la capacidad de construcción de nuevas usinas hidroeléctricas; y en segundo lugar, por el recelo de la empresa en realizar nuevas inversiones por el temor de que sus activos fueran expropiados si se aplicaban las medidas defendidas por los nacionalistas más radicales, como el Partido Comunista Brasilero.
En suma, durante el gobierno de Eurico Gaspar Dutra hubo un cierto inmovilismo en las políticas energéticas. Por un lado, el gobierno redujo el papel del estado en la economía y no avanzó en el programa estatal de ampliación del parque eléctrico; pero por otro lado, al vaciar la CNAEE y no definir los instrumentos legales de control del sector, tampoco se estimuló la inversión privada en forma determinante.
La vuelta de Getúlio Vargas al gobierno en 1951 significó el retorno de una política más agresiva de intervención estatal en la economía. En relación al contexto externo, el presidente aprovechó la situación generada por la Guerra de Corea para estrechar los lazos con Washington, por medio de la Comisión Mixta Brasil Estados Unidos. De las negociaciones para el financiamiento de la economía nacional, nació el Programa de Reaparelhamento Econômico y la constitución del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), con recursos internos y empréstitos externos para coordinar las inversiones en infraestructura.
En lo que se refiere al sector energético, dos actitudes marcarían el segundo gobierno de Vargas. En primer lugar, el énfasis en la solución a la cuestión petrolera, llevó a la nacionalización del sector y a la creación de Petrobras en 1953. En segundo lugar, en relación al sector eléctrico, el debate sobre el Código de Aguas salió de escena, en tanto se priorizó la ampliación de la oferta de energía con la participación de empresas estatales y federales. En suma, se buscaba una creciente participación del Estado para aquellos sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional, a la par que se criticaba el régimen de concesión por obsoleto.
Para viabilizar las nuevas inversiones, el gobierno llevó al Congreso Nacional el proyecto del Fondo Federal de Electrificación (FFE). Tal fondo recibiría recursos del Impuesto Único sobre Energía Eléctrica (IUEE), recaudado en las propias cuentas del suministro de energía y controlado por el BNDE. Más allá del apoyo financiero de este fondo, el gobierno autorizó al BNDE a liberar recursos para proyectos urgentes de electrificación. Juntamente con tales proyectos, el gobierno pretendía planear las inversiones en electricidad por medio del Plan Nacional de Electrificación, y constituir una holding de las empresas federales del sector eléctrico, Eletrobras, siguiendo el modelo del monopolio estatal para el sector petrolífero. El Plan Nacional de Electrificación preveía un incremento de la capacidad instalada por las empresas públicas en 2.408 MW (68,7%) y de las empresas privadas en 1.095 MW (31,3%), para el período 1955-6. Esos valores reflejaban la diferencia en la inversión prevista para las empresas públicas (16.594 millones de cruzeiros, un 74,1%), y para las empresas privadas (5.790 millones de cruzeiros, el 25,9%). Era la materialización del proyecto de ampliación de la participación del Estado en el sector eléctrico (LIMA, 1984, p.82).
Con todo, el congreso brasilero impidió la aprobación de la constitución de Eletrobras y del Plan Nacional de Electrificación durante el gobierno de Vargas (ENERGIA, 1977, p.69). Esta demora resultaba del interés de las empresas concesionarias y de parte de la burocracia, como del BNDE, el órgano responsable por la gestión del impuesto único que perdería el poder de la gestión de los recursos. De esta manera se tornaba claro que por más que el gobierno estuviese efectivamente asumiendo la responsabilidad por los futuros proyectos de electrificación (sea en la generación o distribución), las empresas privadas que tuviesen concesiones establecidas o planes ya elaborados de futura expansión, como Light y American & Foreign Power, no sólo continuarían prestando el servicio, sino que también podrían recibir el auxilio del gobierno.
Muy diferente al proyecto de Petrobras de constituir un monopolio estatal, así como a la idea de las compañías mixtas defendidas por Vargas en las que el capital extranjero apenas participaría en la financiación, Eletrobras iba en camino a convertirse en una gran empresa estatal para fomentar proyectos particulares, como se describía en el Art. 14: "a Eletrobras operará diretamente ou através de subsidiárias e empresas a que se associar". Por eso mismo, según el jefe de la Asesoría Económica de la Presidencia de la República, Jesus Soares Pereira: "Nesse ambiente ficou claro que o programa do governo era benéfico à empresa canadense, porque ficaria com o encargo apenas de distribuir a energia elétrica grossa recebida das empresas oficiais e, portanto, podia contar com uma perspectiva nova de sobrevivência até o término de sua concessão" (PEREIRA, 1975, p.126).
En esta situación, al verificar la incapacidad tanto del gobierno federal como de la iniciativa privada para atender al crecimiento de la demanda de energía, los gobiernos estatales comenzaron a operar en las áreas no concedidas a las empresas privadas. Ya en la década de 1940, y más acentuadamente, en los 1950s, comenzó la formación de empresas eléctricas estatales para dar cuenta del desempeño económico regional. En este ambiente nació CEMIG, creada en 1952, para dar asistencia financiera a las empresas particulares de Minas Gerais, y la CESP, en 1966, en el Estado de San Pablo, que sumó las usinas USELPA, CHERP y CELUSA, formadas en la década de 1950. Otros ejemplos, ya mencionados, eran la CHESF del Nordeste desde 1945 (de actuación regional, pero bajo control federal), la CEEE en Rio Grande do Sul desde 1943 y la Empresa Fluminense de Energia Elétrica en el estado de Río de Janeiro.39 39 . Otras empresas estatales formadas en el período: Centrais Elétricas de Goiás (CELG) de 1954, Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) de 1953, Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) de 1956, Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT) de 1958, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) de 1960, Centrais Elétricas do Maranhão (CEMAR) de 1959, Companhia de Eletricidade de Alagoas (CEAL) de 1960, Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN) de 1961, Empresa Distribuidora de energia em Sergipe (ENERGIPE) de 1961 y Centrais Elétricas do Piauí (CEPISA) de 1962. (LIMA, 1984, p.105). El crecimiento de la participación de las empresas públicas en la generación eléctrica durante las décadas de 1950 y 1960 es ilustrativo:
Para tal resultado, los gobiernos estatales habían creado, no sólo empresas estatales sino también instituciones de planeamiento de sus sistemas eléctricos e impuestos estatales para el financiamiento de esos proyectos. Comisiones estatales, empresas, autarquías, departamentos de energía pasaron a recaudar fondos propios para el financiamiento del sector. Estas iniciativas se aprovecharon del Decreto 40.007 de 1956 que dividía el IUEE entre el Gobierno Federal (40%), los Estados (50%) y los Municipios (10%). Además, los gobiernos generaron nuevos recursos fiscales. Por ejemplo, Rio Grande do Sul en 1950 creó una tasa adicional de 10% sobre todos sus impuestos, exceptuando los impuestos a la exportación; San Pablo, una tasa del 3,75% a partir de 1955 para todos los impuestos; Paraná y Santa Catarina, aplicaron el 10% sobre los impuestos de venta y consignaciones; y Minas Gerais contó con una tasa del 30% sobre los servicios de recuperación económica.
El lanzamiento del Plan de Metas (1956-1961) durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, orientado por un ideal desarrollista, daría continuidad a la creciente participación del estado en la inversión en infraestructura. Es verdad que la continuidad de la Instrucción 113 de SUMOC Superintendência da Moeda e do Crédito , instituida en el interregno del presidente Café Filho (1954-55), marcó una mayor apertura a la entrada de capital extranjero en Brasil (PINHO NETO, 1989). Con todo, el gobierno reafirmaba su función de superar los obstáculos en el sector eléctrico, tornándose el principal agente en la expansión de la producción eléctrica. A pesar de disponer del 43,4% del presupuesto global para el sector energético (23,7% para el sector eléctrico), el Plan de Metas no tenía por objetivo sustentar el Plan Nacional de Electrificación, pero sí actuar puntualmente, apoyando proyectos gubernamentales o privados. El financiamiento al sector eléctrico durante el gobierno Kubitschek venía especialmente del Programa de Reaparelhamento Econômico y del Fondo Federal de Electrificación, ambos administrados por el BNDE.
La inauguración de la hidroeléctrica de FURNAS en 1957 fue uno de los éxitos de Juscelino. Con la empresa, las metas de producción de 5.000 megawatts en 1960 y de 8.000 megawatts en 1965 fueron prácticamente alcanzadas y, de esa manera por primera vez en más de 50 años, el sector público contribuyó con la mayor parte de la capacidad instalada eléctrica en el país (HISTÓRIA, 1997, p.302-5). Otro importante avance del sector ocurrió en julio de 1960, cuando por Ley 3782, se creó el Ministerio de Minas y Energía (MNE). El nuevo ministerio incorporaba todas las instituciones federales vinculadas al sector eléctrico, evitando que las luchas políticas entre los distintos organismos continuasen frenando la expansión del potencial energético.
Puede decirse que la política de Juscelino Kubitschek fue conciliadora. El Gobierno Federal invertía en la ampliación de la generación, mientras que los estados organizaban sus propios planes de electrificación, y se dejaba abierta la posibilidad de que las empresas privadas mantuvieran sus servicios de distribución. Así, al final de su gobierno, un nuevo formato para el sistema energético brasilero se había consolidado sobre la base de acciones gubernamentales y privadas. En este contexto, emergieron las condiciones para la formación de la empresa estatal. La ley de creación de Eletrobras fue sancionada por el Presidente João Goulart, el 25 de abril de 1961, según señalaba la prensa, después del entendimiento entre Kubitscheck y Kennedy sobre la forma de acción de la empresa estatal.
En la medida en que las concesionarias eléctricas extranjeras venían diversificando sus inversiones, mostrando un gradual desinterés en el sector, se abrían mayores posibilidades para su nacionalización (LIMA, 1984 p.32, SZMRECSÁNYI, 1986 y CORRÊA, 2005). De esta forma, Eletrobras representaba la creciente participación del sector público en el sistema eléctrico brasilero, y especialmente, en la generación de energía.
4 Reflexiones finales. Argentina, Brasil: el rol del estado y la internacionalización del sector eléctrico
La introducción de la energía eléctrica en Argentina y Brasil fue un proceso contemporáneo al experimentado por los países europeos y Estados Unidos. No obstante, en razón del grado de dependencia tecnológica y financiera de las compañías holding y grupos de inversión extranjeros, la estructura de los sistemas eléctricos en Argentina y en Brasil fue divergente a aquella de los países europeos industrializados, de Canadá y de Estados Unidos. En estos países, la expansión de los sistemas eléctricos contribuyó a consolidar el desarrollo industrial y económico, mientras que en Argentina y Brasil, la débil presencia estatal y el control oligopólico del sector por parte de empresas extranjeras, que priorizaron la inversión en las áreas de mayor crecimiento económico, determinó grandes desigualdades regionales en la provisión del servicio, así como la demora en la configuración de sistemas regionales y de una red nacional de electricidad hasta fines de la década de 1960.
Argentina y Brasil asistieron a la formación de sus primeras empresas eléctricas en la década de 1890. En ambos casos, la presencia del capital británico, como así también de inversores locales, fue característica de las fases iniciales de la electrificación. No obstante, como consecuencia del rápido desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y de la concentración del sector en el ámbito internacional, las primeras empresas eléctricas fueron pronto desplazadas por empresas subsidiarias de compañías internacionales en las áreas urbanas de mayor expansión económica y demográfica; mientras que las ciudades más pequeñas continuaban siendo provistas por las antiguas empresas, de menor capacidad financiera y tecnológica, dando lugar a sistemas eléctricos de baja densidad y servicios deficientes.
En estos años, la regulación del sector descansaba exclusivamente en las concesiones otorgadas por los gobiernos municipales a las empresas privadas. Considerando que el proceso de innovación y difusión tecnológica de los sistemas eléctricos era muy reciente, los términos técnicos y económicos de las concesiones fueron generalmente diseñados por las compañías concesionarias, lo cual dio origen a numerosas situaciones no incluidas en los contratos, y como tales, no plausibles de ser reguladas por las autoridades otorgantes de la concesión.
El período de la Primera Guerra Mundial marcó el principio de los cambios en la estructura del sector eléctrico. Dada la exigencia de capitales para el establecimiento de los emprendimientos eléctricos, y especialmente en la construcción de usinas termo e hidroeléctricas, se consolidó la concentración del sector. En Argentina se produjo la integración y coordinación de las empresas hasta formar una estructura oligopolística regional, controlada por tres holdings extranjeras: SOFINA, Motor Columbus (luego, SSAE) y American & Foreign Power. En Brasil, las restricciones financieras y tecnológicas de los proyectos municipales y de las compañías privadas nacionales fue dando lugar a la concentración e internacionalización del sector a finales de la década de 1920, cuando las compañías Light y American & Foreign Power asumieron el control oligopólico sobre las áreas económicamente dinámicas del país. Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires y Rosario, se constituyeron en mercados atractivos para las compañías holding especializadas en el financiamiento, construcción y explotación de servicios públicos eléctricos, cuya rentabilidad dependía en gran parte del aprovechamiento de las economías a escala propias de la actividad.
Los cambios señalados dieron lugar a una revisión de los mecanismos de regulación de las concesiones eléctricas. En países como Alemania, Francia e Inglaterra, se produjeron numerosas experiencias de municipalización de los servicios eléctricos; mientras que en Estados Unidos, se constituyeron comisiones estatales de regulación de las empresas. Estas experiencias influyeron en los primeros intentos de regulación en Brasil y Argentina. Con el objeto de controlar la gestión de recursos naturales y promover una mejor calidad de los servicios públicos, se presentaron las primeras propuestas legislativas que propugnaban una relativa intervención estatal en el sector, especialmente representadas por el proyecto preliminar del Código de Aguas en Brasil y las propuestas de legislación discutidas en los concejos y legislaturas argentinas. No obstante, fue la crisis económica de 1930, el acontecimiento que determinó que el tratamiento de la regulación del sistema eléctrico adquiriera urgencia dados los efectos del tipo de cambio en las tarifas eléctricas, la emergencia de los reclamos de los usuarios y la presión de las empresas por la caída de la rentabilidad en moneda extranjera. En esos años, el mayor intervencionismo del estado en la economía se planteó tanto en el caso norteamericano durante el gobierno de Roosevelt, como en los países latinoamericanos, cuando la depreciación de las monedas nacionales y la reducción de las inversiones extranjeras, implicó un cambio en la relación entre los gobiernos y las empresas eléctricas.
En este período, las políticas adoptadas por los gobiernos argentino y brasileño fueron diferentes. En Brasil, se inició un período de intervención estatal y regulación directa mediante la eliminación de la cláusula oro, la aprobación del Código de Aguas y la creación de agencias específicas para controlar los servicios de electricidad. Estas medidas representaban un cambio en la acción del gobierno federal que implicó cambios en la legislación, aunque fueran todavía tímidos y alteraran efectivamente poco el control estatal de las concesiones y la estructura del mercado eléctrico. Por el contrario, en Argentina, el gobierno central no intervino en el sector, aún cuando se sucedieron numerosas propuestas legislativas en la legislatura nacional, en las cámaras provinciales y en los concejos municipales en demanda de mayor control estatal de las concesiones. El contrato de concesión siguió rigiendo como dispositivo único de regulación hasta finales de la segunda guerra mundial.
En ambos países, la inversión extranjera privada en equipamientos y tecnología orientada a aumentar la capacidad instalada disminuyó durante los años treinta, y más aún durante la segunda guerra mundial, situación que, combinada con el crecimiento de las economías bajo el impulso de la sustitución de importaciones, terminó por producir un desequilibrio entre la producción y el consumo de electricidad, cuya agudización desembocó en los déficits energéticos de posguerra.
En los años de la segunda posguerra, se formularon las condiciones para el desarrollo de dos modelos de intervención diferentes en el sector eléctrico en un contexto de déficit energético. Por un lado, la política norteamericana de acercamiento a Brasil, propugnaba la ampliación de las inversiones privadas con destino a ampliar la capacidad instalada bajo la tutela y el financiamiento de bancos internacionales. Por otro lado, las expectativas de un tercer conflicto bélico mundial alentaba el proyecto de los sectores nacionalistas que abogaban por la autonomía económica y el control estatal de los sectores estratégicos para el desarrollo industrial de Argentina y Brasil, entre ellos, el sector eléctrico. En este contexto, las políticas aplicadas en ambos países, fueron nuevamente divergentes.
La tensa relación comercial y diplomática entre Argentina y Estados Unidos desde 1941, y el fortalecimiento del grupo nacionalista a partir del golpe de 1943, motivó la intervención estatal por la vía de la expropiación de las empresas, lo cual constituyó un punto de inflexión de la política eléctrica argentina. Habida cuenta de la desconfianza del gobierno norteamericano hacia el gobierno militar, luego extendida a la gestión de Perón, la expropiación de empresas norteamericanas, seguida de la creación de una agencia pública para el desarrollo del sector, la elaboración de un plan orientado por los objetivos de desarrollo industrial autárquico y la sanción de la Constitución de 1949 terminaron por diseñar un modelo de intervención fundado en la gestión directa de los servicios eléctricos. Sin embargo, los principios articuladores de la política eléctrica del peronismo se vieron restringidos por las dificultades derivadas de la caída de los precios internacionales de los cereales y el boicot económico norteamericano, así como de la creciente inflación. Como resultado, durante el gobierno peronista. El estado ejerció fundamentalmente el rol de empresario e inversor en el sector eléctrico, sin avanzar demasiado en la regulación de las empresas extranjeras como tampoco en la nacionalización de empresas eléctricas extranjeras.
Paralelamente, la caída de Getúlio Vargas y la promoción del vínculo con Brasil llevada adelante por el gobierno norteamericano en esos años, orientaron la política de Eurico Gaspar Dutra en la dirección opuesta. El lanzamiento del plan estatal de inversiones y el acuerdo con American & Foreign Power para expandir el sistema eléctrico con garantía del gobierno y apoyo financiero del Export-Import Bank dan cuenta del desplazamiento de la estrategia de regulación discrecional del estado brasileño, que había sido aplicada durante la gestión de Vargas; pero al mismo tiempo muestran la continuidad del estado federal y de los gobiernos estatales en la inversión y desarrollo del sistema eléctrico. Con la vuelta de Vargas en 1951, el estado volvió a asumir el rol de empresario y regulador. Muchas de las medidas implementadas por Vargas, tales como el plan de electrificación, la creación del fondo de electrificación y del impuesto para financiar la inversión estatal, fueron similares a aquellas tomadas por el gobierno argentino en los años cuarenta. En ambos casos, la modalidad de intervención en el sector eléctrico se caracterizó por el aumento de la inversión estatal dirigido al desarrollo de un sistema público más equilibrado regionalmente, y complementario a los sistemas administrados por las empresas privadas extranjeras.
Esta forma de intervención se articulaba bien con el cambio en las condiciones financieras internacionales relativas a los sistemas eléctricos. La escasez de capital europeo y la emergencia de Europa y Oriente como destinos prioritarios de inversión exigían un nuevo esquema de financiamiento para el sector eléctrico latinoamericano. El retiro de las Holdings eléctricas del mercado argentino no sólo fue producto del cambio en la relación entre empresas y gobierno, sino especialmente de la reorientación de las inversiones hacia nuevas actividades industriales, vinculadas al sector petroquímico, químico y transportes, así como a actividades inmobiliarias y financieras en el espacio europeo. El desafío de aumentar la producción eléctrica para atender al creciente consumo industrial y residencial nacional quedó entonces bajo responsabilidad de los gobiernos centrales que, más allá de las tradiciones regulatorias previas, comenzaron a tener una participación decisiva en el desarrollo de los sistemas regionales, en la electrificación rural y en la conformación de una red de interconexión nacional, que garantizara la infraestructura indispensable para el desarrollo.
En conclusión, podemos establecer que en Brasil se manifestó un tránsito gradual desde la vigencia de los contratos de concesión a cargo de los poderes municipales y estaduales hacia la regulación discrecional ejercida por el estado central, complementada con la gestión estatal directa mediante empresas públicas. La intervención del Estado varguista en los años treinta representó una respuesta rápida frente al cambio de las condiciones internacionales que afectaban la producción de energía eléctrica. Aún cuando al principio, la política nacionalista de Vargas fue recibida con desconfianza por las empresas extranjeras, a largo plazo el incremento de la participación estatal en el sector eléctrico facilitó la planificación y la ejecución de proyectos conjuntos de inversión pública y privada. La cooperación entre las empresas extranjeras y el estado brasileño, con el auxilio de los préstamos de los bancos internacionales se consolidó con la creación de la comisión mixta Brasil-Estados Unidos y la reorientación de la política norteamericana hacia América Latina que encontró en Brasil a su socio principal. Asimismo, el desarrollo de la producción hidroeléctrica implicó intentos de regulación más tempranos fundamentados en la protección de los recursos hídricos a la par que impulsó una intervención más activa de los gobiernos estaduales en la definición de políticas eléctricas. Estas condiciones dieron lugar a una trayectoria regulatoria más estable que evitó la expropiación de empresas, pero al mismo tiempo aseguraron la supervivencia de la propiedad extranjera de las empresas de servicios eléctricos.
Por el contrario, el hecho más destacable de la experiencia argentina es la continuidad de la concesión como estrategia regulatoria dominante aún cuando el cambio en las condiciones de provisión de los servicios hizo evidente la ineficacia de esta opción. El escaso desarrollo de emprendimientos hidroeléctricos en las fases iniciales de electrificación, sumado a la concentración de la producción termoeléctrica en torno al mercado del área pampeana dieron lugar a un sistema eléctrico muy rentable a la par que asimétrico, mayoritariamente controlado por compañías holding internacionales. Esta estructura de mercado, era acompañada de la debilidad de los poderes provinciales que no intervinieron en el sector, sino hasta los años cuarenta, cuando actuaron por delegación del poder central. Durante los años treinta, los conflictos entre las empresas y los municipios se dirimieron en el ámbito local, pero la ausencia de intervención estatal bajo un nuevo esquema regulatorio perjudicó significativamente al sector, cuando el crecimiento industrial y las restricciones en la oferta, desencadenaron la crisis energética. En 1943, la toma del poder por parte del sector nacionalista del ejército, cuyo programa de industrialización implicó una transformación radical de la política energética, incluyendo la relación con las empresas extranjeras de servicios públicos, terminó con la expropiación de las empresas subsidiarias de la compañía norteamericana American & Foreign Power. Entre 1946 y 1948, el gobierno de Juan Perón continuó la política precedente en lo que refiere a la inversión estatal en emprendimientos termo e hidroeléctricos y la creación de empresas públicas. No obstante, en razón del impacto negativo de la crisis externa en el gasto público, el gobierno peronista sustentó la continuidad de las empresas extranjeras subsidiarias de SOFINA y de CIAE en los mercados del área pampeana, con el fin de promover la formación de empresas mixtas en el sector. A partir de 1949, la política de Perón se orientó por principios similares a los de Vargas en Brasil; aunque con escasos resultados, dado el rechazo del sector nacionalista del partido peronista y de la oposición parlamentaria a la sanción de leyes de promoción de la inversión extranjera.
La convergencia entre ambas trayectorias se produjo en la segunda mitad de los años cincuenta bajo la inspiración de los programas desarrollistas aplicados en Argentina y en Brasil, durante una nueva fase de auge de la inversión externa en Latinoamérica. En este sentido, no llama la atención la similitud entre las políticas aplicadas por los gobiernos de Kubitschek y Frondizi, que terminaron por cristalizar un esquema de inversión pública en sistemas eléctricos integrados, regulación estatal y apertura para el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. Más allá de los distintos resultados en Argentina y Brasil, este esquema regiría desde los años sesenta hasta el proceso de desregulación y privatización de empresas eléctricas iniciado en la última década del siglo veinte.
En síntesis, en las trayectorias del sector eléctrico en Argentina y en Brasil, se observa la influencia decisiva de las condiciones internacionales de inversión y financiamiento del sector durante el período de auge de la inversión extranjera, seguido de la disminución del ingreso de capitales y de transferencia de tecnología, que impulsó la creciente intervención del estado en la regulación del sector y el declive de las empresas eléctricas privadas de capital extranjero. Sin embargo, las estrategias regulatorias y las modalidades de intervención estatal manifestaron una cronología y una intensidad diferente en razón de las condiciones y los recursos de cada país, representados por la estructura del mercado eléctrico, la utilización de recursos hídricos para la generación de electricidad, las relaciones entre el estado nacional y los gobiernos provinciales y estaduales, los proyectos de capitalismo nacional y sus variantes, y finalmente, las relaciones políticas y económicas entre Brasil, Argentina y los Estados Unidos.
Bibliografía
Trabalho recebido em 22 de fevereiro de 2010 e aprovado em 2 de fevereiro de 2011.
- ARMSTRONG, Christopher and NELLES, Henry V. Southern Exposure: Canadian Promoters in Latin America and the Caribbean, 1890-1930 Toronto: University of Toronto, 1988.
- BARBERO, María Inés, LANCIOTTI, Norma y WIRTH, Cristina. "Capital extranjero y gestión local. La compañía Italo Argentina de Electricidad, 1912-1950", VII Coloquio de Historia de Empresas: Historia del sector eléctrico en la Argentina. Evolución, políticas y empresas., Universidad de San Andrés, 1ş de abril de 2009.
- BASTOS, Pedro Paulo. "Sobre o nacionalismo do segundo governo Vargas: o caso de empresas estatais e filiais estrangeiras no ramo de energia elétrica". XI Encontro Nacional de Economia Política Vitória, 2006.
- BLOCK, Fred. The origins of international economic disorder. Berkeley: University of California, 1977.
- BRANCO, Catullo. Energia elétrica e capital estrangeiro no Brasil São Paulo: Alfa-Ômega, 1975.
- CACHAPUZ, Paulo Brandi de Barros. Panorama do setor de energia elétrica no Brasil Rio de Janeiro: Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, 2006.
- CAVALCANTI, Ana Maria. Concessões de energia elétrica no Brasil. Rio de Janeiro: Centro de Memória da Eletricidade, 1988.
- CORRÊA, Maria Letícia. O setor de energia elétrica e a constituição do Estado no Brasil: o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (1939-1954) Niterói: Tese de Doutorado UFF, 2003.
- CORSI, Francisco. Estado Novo: política externa e projeto nacional São Paulo: Editora Unesp, 2000.
- CORUJA JR., Antônio Álvares Pereira. Repertório das leis, decretos, consultas, instruções, portarias, avisos e circulares relativos à concessão, administração e fiscalização das Estradas de Ferro Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886.
- DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960 Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- ENERGIA ELÉTRICA no Brasil. Da primeira lâmpada à Eletrobras. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1977.
- FODOR, Jorge. "Argentina's nationalism: Mith or Reality". TELLA, Guido Di & DORNBUSCH, Rudiger. The Political Economy of Argentina, 1946-1983 London, 1989.
- GENTA, Guillermo. Política y Servicios Públicos. El caso del servicio público de electricidad de la ciudad de Buenos Aires, Tesis de maestría en Ciencia Política y Sociología, FLACSO, 2006.
- GOMEZ IBAÑEZ, José, Regulating Infrastructure. Monopoly, contracts and discretion, Cambridge, Harvard University Press, 2003
- HAUSMAN, William, HERTNER, Peter and WILKINS Mira. Global Electrification: Multinational Enterprise and International Finance in the History of Light and Power, 1878-2007, Cambridge: CUP, 2008.
- HERTNER, Peter and NELLES, H.Viv. "Contrasting styles of foreign investment: a comparison of the entrepreneurship, technology, and finance of German and Canadian enterprises in Barcelona electrification," Revue économique 58, no.1, 2007.
- HISTÓRIA & Energia 7. Estatização x Privatização. São Paulo: Eletropaulo, 1997.
- LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. A energia elétrica e o parque industrial carioca: 1880/1920. Niterói: UFF tese de doutorado, 1997.
- LANCIOTTI, Norma. "Ciclos de vida en empresas de servicios públicos. Las compañías eléctricas británicas y norteamericanas en Argentina, 1887-1950", Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin American Economic History, XXVI:3, 2008.
- ________. Foreign Investments in Electric Utilities: A Comparative Analysis of Belgian and American Companies in Argentina, 1890-1959, Business History Review, 82 (3), 2008.
- ________. Patterns of Evolution and Technological Style of Electric Utilities in Three Argentinean Cities, 1880-1950. Ponencia al XVth World Economic History Congress (WEHC 2009), Utrecht, 3 al 7 de agosto de 2009. Disponible en http://www.wehc2009.org
- LIMA, José Luiz. Estado e energia no Brasil São Paulo: IPE-USP, 1984.
- ________. Políticas de governo e desenvolvimento do setor de emergia elétrica Rio de Janeiro: Memória da eletricidade, 1995.
- MALAN, Pedro S., BONELLI, Regis, ABREU, Marcelo de P. e PEREIRA, José Eduardo de C. Política econômica externa e industrialização no Brasil (1939-1952) Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1977.
- MARTIN, Jean-Marie. Processus d'Industrialisation et développement énergétique du Brésil Paris: Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1966.
- McDOWALL, Duncan. The Light: Brazilian Traction, Light and Power Company Limited, 1899-1945. Toronto: University of Toronto Press, 1988.
- MOSHER, William (ed.), Electrical Utilities. The crisis in Public Control, Harper & Brothers Publishers, New York and London, 1929.
- PEREIRA, Jesus Soares. Petróleo, energia elétrica, siderurgia: a luta pela emancipação política de Vargas Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
- PINHO NETO, Demósthenes Madureira. "O Interregno Café Filho". ABREU, Marcelo de Paiva (org.): A Ordem do Progresso: Cem anos de política econômica republicana Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1989.
- ROUGIER, Marcelo. La política crediticia del Banco Industrial durante el primer peronismo (1944-1955). Buenos Aires: Centro de Estudios de la Empresa y de la Economía del Desarrollo-Universidad de Buenos Aires, 2001.
- SAES, Alexandre. Conflitos do capital: Light versus CBEE na formação do capitalismo brasileiro (1898-1927) Campinas: UNICAMP tese de doutorado, 2008.
- SEGRETO, Luciano. "Financing the Electric Industry World-wide: Strategy and Structure of the Swiss Electric Holding Companies, 1895-1945". Business and Economic History, 23, 1994.
- SMITH, Peter. Petróleo e Política no Brasil Moderno. Rio de Janeiro: Editora Artenova, 1978.
- SOLVEIRA, Beatriz "Relación Estado-Empresas de Electricidad en la provincia de Córdoba durante la primera mitad del siglo XX", en J. Schvarzer, T. Gómez y M. Rougier, La empresa ayer y hoy. Nuevas investigaciones y debates, CESPA-FCE, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2007.
- SOLVEIRA, Beatriz. "Las empresas públicas de electricidad en la Argentina: Antecedentes y creación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba", VII Coloquio de Historia de Empresas: Historia del sector eléctrico en la Argentina. Evolución, políticas y empresas., Universidad de San Andrés, 1ş de abril de 2009.
- ________. Relación Estado-empresas de electricidad. El caso de la Compañía Luz y Fuerza Motriz de Córdoba, XVIII Jornadas de Historia Económica Mendoza, 2002.
- SYMRECSÁNYI, Tamás. "A era dos trustes e cartéis". História e Energia. São Paulo, n. 1, 1986.
- VALLADÃO, Alfredo. "Exposição de motivos apresentados pelo sr.dr. Alfredo Valladão, justificando o ante-projeto que organizou para exame da sub-comissão". Regime jurídico das águas e da Indústria hidroelétrica São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo,1941.
- ________. Dos rios públicos e particulares Belo Horizonte, 1904.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
27 Set 2012 -
Fecha del número
Ago 2012
Histórico
-
Recibido
22 Feb 2010 -
Acepto
02 Feb 2011