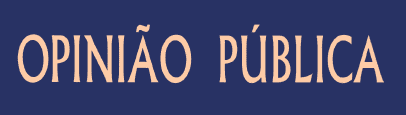Se analizan las elecciones primarias presidenciales – abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos políticos – en Uruguay y Argentina. A pesar de su similitud, ambos sistemas ofrecen algunas diferencias: i) el voto es obligatorio en Argentina y voluntario en Uruguay; ii) en Argentina compiten fórmulas completas (presidente y vice) y en Uruguay sólo se compite por la candidatura presidencial. Con un enfoque neo-institucionalista y analizando los resultados de las primarias, la investigación muestra que estas diferencias en las reglas generan consecuencias muy diferentes. En Uruguay promueven la competencia interna e incentivan la diversidad de opciones dentro y entre los partidos. En Argentina el sistema desincentiva la competencia y promueve la coordinación de la elite desde el principio del proceso, concentrando la oferta y ordenando las preferencias en dos grandes bloques.
elecciones primarias; partidos políticos; candidatos presidenciales; Argentina; Uruguay
Resumo
Este artigo analisa as eleições primárias presidenciais – abertas, simultâneas e obrigatórias para os partidos políticos – no Uruguai e na Argentina. Apesar da semelhança, os dois sistemas apresentam algumas diferenças: i) o voto é obrigatório na Argentina e voluntário no Uruguai; ii) na Argentina competem chapas fechadas (presidente e vice-presidente), enquanto no Uruguai competem apenas pela candidatura presidencial. Usando uma abordagem neoinstitucionalista e analisando os resultados das primárias, a pesquisa mostra que as diferenças nas regras geram consequências significativamente diferentes. No Uruguai, promovem a competição interna e incentivam uma diversidade de opções, tanto dentro dos partidos quanto entre os partidos. Na Argentina, desencorajam a competição e promovem a coordenação de elite desde o início do processo, concentrando a oferta e arrumando as preferências em dois blocos.
eleições primárias; partidos políticos; candidatos presidenciais; Argentina; Uruguai
Abstract
This article analyses primary presidential elections – open, simultaneous and mandatory for political parties – in Uruguay and Argentina. In spite of their similarity, both systems have some differences: i) voting is mandatory in Argentina and voluntary in Uruguay; ii) in Argentina, the presidential candidate must run in the primary along with a vice presidential candidate, while in Uruguay the primary solely decides the presidential candidate. Through a neo-institutionalist approach and the primary electoral results, the present research shows that different rules cause significantly different outcomes. Primaries in Uruguay promote internal contestation and a diversity of alternatives within and among parties. In Argentina, the system discourages competition and stimulates elite coordination from the beginning of the process, concentrates the candidate supply, and organizes preferences into two main blocks.
primary elections; political parties; presidential candidates; Argentina; Uruguay
Résumé
Les élections primaires présidentielles – ouvertes, simultanées et obligatoires pour les partis politiques – en Uruguay et en Argentine sont analysées. Malgré leur similitude, les deux systèmes présentent quelques différences: i) le vote est obligatoire en Argentine et volontaire en Uruguay; ii) en Argentine, les candidats à la présidence et à la vice-présidence participent conjointement, tandis qu'en Uruguay seul le candidat à la présidence participe. Grâce à une approche néo-institutionnaliste et aux résultats électoraux, la recherche montre que des règles différentes entraînent des conséquences significativement différentes. En Uruguay, on encourage la concurrence interne pour la nomination et la diversité des alternatives entre et dans les partis. En Argentine, on décourage la concurrence et on favorise la coordination des élites dès le début du processus, on concentre l'offre de candidats et on organise les préférences en deux blocs.
élections primaires; partis politiques; candidats à la présidentielle; Argentine; Uruguay
Introducción
El estudio de las elecciones primarias, sus causas y sus efectos a nivel comparado, ha avanzado significativamente en el presente siglo. La mayor parte de los estudios busca establecer por qué algunos partidos utilizan el sistema de primarias o las consecuencias de su utilización frente a otras formas de selección de candidatos. Sin embargo, las elecciones primarias se aplican para distintos cargos y utilizan una gran diversidad de reglas, por lo que sus efectos también dependen de la forma específica que adopten en cada caso. Este artículo analiza las elecciones primarias presidenciales realizadas en Uruguay (1999-2019) y Argentina (2011-2019), los dos únicos países de América Latina que las establecieron como abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para todos los partidos políticos, con cumplimiento efectivo y continuado desde su creación 3 3 En Bolivia se estableció un régimen de primarias simultáneas y obligatorias, pero con el voto restringido – aunque voluntario – para quienes se registran previamente en los partidos, utilizado por única vez en 2019 y sin competencia interna. En Perú se adoptó ese mismo año un sistema muy similar pero que aún no ha sido puesto en práctica. .
En general, el estudio de las primarias está centrado en los partidos que las realizan y no en los sistemas de partidos. Sin embargo, cuando se establece un sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, como en los casos del Río de la Plata, podemos esperar que, además de efectos dentro de cada partido, se produzcan efectos sistémicos, esto es, la variable dependiente se puede ubicar a nivel del sistema de partidos. Por otra parte, la variable independiente ya no tiene por qué ser simplemente binaria, considerando la presencia o ausencia de una elección primaria, sino que las variables independientes pasan a ser aspectos más específicos del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En consecuencia, en este artículo, exploraremos, por un lado, algunos efectos de las primarias que la literatura ha postulado sobre los partidos y, por otro, desarrollaremos algunos efectos que la obligación de realizar elecciones primarias abiertas y simultáneas genera sobre el sistema de partidos en su conjunto. En particular, presentaremos algunos efectos producidos por aspectos específicos del régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para ello aprovecharemos que tanto Argentina como Uruguay las han establecido, pero con algunas diferencias relevantes en la normativa.
En primer lugar, el presente artículo busca responder de forma comparada y cualitativa las preguntas usuales sobre las elecciones primarias presidenciales. Por un lado, investigamos las razones que explican la adopción del sistema y por qué algunos partidos utilizan el procedimiento de primarias para designar a sus candidatos presidenciales y otros no. Por otro lado, estudiamos qué efectos genera el uso de primarias sobre la competencia y la competitividad. La existencia de primarias obligatorias no inhibe analizar sus efectos sobre los partidos ya que, aunque todos los partidos están forzados a comparecer, la norma no los obliga a presentar candidaturas alternativas. Así, algunos o todos los partidos del sistema pueden concurrir a la primaria con una precandidatura única, lo que posibilita inferir los efectos derivados de una u otra estrategia.
En segundo lugar, el sistema de Paso se incorpora al régimen electoral de los países y, por lo tanto, genera consecuencias en el conjunto del sistema de partidos. En este aspecto, el artículo presenta una primera contribución original. Tanto Argentina como Uruguay pasaron a tener un sistema de elección presidencial de tres vueltas: la primaria que produce la nominación de candidatos, la primera vuelta (en ambos casos simultánea con la elección legislativa 4 4 En Argentina, parcialmente, en la medida en que también hay elecciones legislativas intermedias. ) donde se exige un determinado umbral de votos para ganar la presidencia y la eventual segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera. En ambos países, todos los partidos políticos que pretendan participar de la elección presidencial deben comparecer en la primaria para continuar en la competencia, incluso legislativa. En consecuencia, debemos esperar que la introducción de Paso haya generado algunos efectos en el sistema partidario en términos de su configuración y fragmentación.
Finalmente, algunas diferencias entre los sistemas de Argentina y Uruguay podrían generar efectos diferenciales según las reglas específicas que se utilizan. En este sentido, el artículo presenta una segunda contribución novedosa, ya que no evalúa solamente el uso o no de primarias, sino aspectos particulares de su normativa. Fundamentalmente se trata de dos variables: por un lado, el voto obligatorio en Argentina y voluntario en Uruguay y, por otro, la precandidatura con fórmula completa en Argentina y la designación posterior del candidato a vicepresidente en Uruguay. Se ha observado recurrentemente que las primarias en Uruguay constituyen una regla funcional para la nominación de candidatos presidenciales en los principales partidos, mientras que en Argentina han desalentado la competencia interna, lo que en este artículo se atribuye a esas diferencias específicas en sus sistemas de primarias.
De esta forma se busca encontrar una posible explicación a los discordantes resultados evidenciados en las primarias argentinas y uruguayas a través del análisis de la interacción entre reglas (que confluyeron en la conformación de un sistema electoral presidencial de tres vueltas, pero con algunas diferencias relevantes) y aspectos políticos (que distinguen más claramente a los casos entre sí), evaluando sus efectos sobre la coordinación estratégica y sobre la estructura de oportunidades de los actores intervinientes.
Para cumplir con sus objetivos, el artículo desarrolla las siguientes secciones: en primer lugar, se realiza una revisión de la literatura, con énfasis en los aspectos relevantes para comprender los casos bajo estudio; a continuación se aborda el proceso de incorporación del sistema en ambos países, buscando, a través de la narrativa de los correspondientes procesos, identificar las causas que condujeron a su adopción, en general y de algunas de sus características distintivas; luego, se describen las principales diferencias entre los dos sistemas, que operan como variables independientes en el intento de explicar las discrepancias en los resultados; en cuarto lugar, se presentan los resultados de las elecciones primarias llevadas a cabo en ambos países, lo que constituye la principal variable dependiente de este artículo en cuanto a los efectos del sistema; finalmente se presentan las conclusiones.
El estudio de las elecciones primarias
La designación de candidatos para las elecciones es una función central que cumplen los partidos políticos. Tal vez podría considerarse como su función principal, si nos restringimos a las definiciones minimalistas de los partidos que los consideran como un grupo de individuos que se organiza para presentar candidatos a las elecciones ( Sartori, 1976Sartori, G. Parties and party systems. New York: Cambridge University Press, 1976. ). Quienes tienen la capacidad de seleccionar a los candidatos y líderes partidarios son actores privilegiados ( Shattschneider, 1964Shattschneider, E. Régimen de partidos. Madrid: Tecnos, 1964 [1941]. [1941]; Gallagher y Marsh, 1988Gallagher, M.; Marsh, M. (eds.). Candidate selection in comparative perspective. The secret garden of politics. London: Sage Publications, 1988. ; Marsh, 1993Marsh, M. “Introduction: selecting the party leader”. European Journal of Political Research, vol. 24, p. 229-231, 1993. ; Hazan y Rahat, 2010Hazan, R.; Rahat, G. Democracy within parties. Candidate selection methods and their political consequences. Oxford: Oxford University Press, 2010. ). La relevancia de la temática también obedece a que el modo en que se designan las diversas candidaturas incide sobre los resultados electorales ( Colomer, 2002Colomer, J. Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas. In: Cavarozzi, M.; Abal Medina, J. (eds.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal. Buenos Aires: Altamira/Konrad Adenauer, p. 117-34, 2002. ; Navia y Rojas Morales, 2008Navia, P.; Rojas Morales, P. “El efecto de la participación electoral. En las primarias para la elección presidencial de 1999 en Chile”. Postdata, Buenos Aires, n° 13, p. 193-222, 2008. ) y condiciona el comportamiento de los dirigentes electos una vez en el gobierno ( Freidenberg, 2003Freidenberg, F. Selección de candidatos y democracia interna en los partidos de América Latina. Biblioteca de la Reforma Política, n° 1. Lima: International Idea, 2003. ; Siavelis y Morgenstern, 2008Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power. Political recruitment and candidate selection in Latin America. Pennsylvania: Penn State University Press, 2008. ).
Los diversos procedimientos de selección de candidatos pueden clasificarse en un continuo en función de la cantidad de individuos que participa en el proceso de selección, esto es, de acuerdo con el tamaño del “selectorado”. El continuo abarca desde un único líder que designa a todos los candidatos del partido, hasta la selección de los candidatos con la participación de la totalidad de la ciudadanía ( Rahat y Hazan, 2001Rahat, G.; Hazan, R. “Candidate selection methods an analytical framework”. Party Politics, vol. 7, n° 3, p. 297-322, 2001. ). Las elecciones primarias abiertas – en las que se autoriza a participar en la determinación de las candidaturas a todo ciudadano empadronado en el registro electoral nacional del país – son el sistema más inclusivo para seleccionar candidatos y, a la vez, constituyen el único mecanismo en el que el selectorado incluye a personas ajenas al partido, trascendiendo los límites del demos partidario.
Asimismo, las internas/primarias abiertas pueden presentar una multiplicidad de variantes en su utilización práctica. En términos generales, se pueden clasificar sobre la base de tres criterios básicos: a) el momento en el que se celebran: simultáneas o separadas ; b) el rol del organismo electoral nacional en el proceso selectivo: con su intervención o sin ella ; y c) el tipo de financiamiento: público o exclusivamente privado ( Freidenberg, 2005Freidenberg, F. “Mucho ruido y pocas nueces. Organizaciones partidistas y democracia interna en América Latina”. Polis, vol. 1, n° 1, p. 91-134, 2005. ). En Argentina y Uruguay, las internas/primarias abiertas se celebran de forma simultánea, están reguladas y tuteladas por la máxima autoridad electoral del país y son financiadas con fondos públicos.
Al considerar a las primarias en su doble aspecto, como mecanismo de selección interna y como regla electoral, debe hacerse referencia a dos ramas de la literatura: la que versa sobre primarias y la que estudia las reglas electorales, sus cambios y el impacto obtenido con ellas. Con respecto a la investigación sobre primarias 5 5 Las investigaciones pioneras sobre primarias abiertas surgieron en los Estados Unidos, lugar donde el mecanismo tuvo su génesis (Key, 1964; Ranney, 1968 ; Polsby, 1983; Crotty y Jackson, 1985; Geer, 1988; Ware, 1996; Cohen, 2008; entre otros) pero, con la expansión del procedimiento a otros países, fueron emergiendo estudios académicos sobre la temática en espacios geográficos diversos. , una parte de ella se centra, a grandes rasgos, en las causas de la adopción de este mecanismo y otra, principalmente, en los efectos que genera su utilización. Los primeros se preguntan en primer término por qué los líderes partidarios deciden transferir al público su poder de designación. En este sentido, el enfoque busca explicar los incentivos estratégicos que tienen los líderes para tomar semejante decisión. Mayoritariamente se asume que las elites partidarias adoptan el sistema de primarias sobre la base de las ventajas que generan para el partido. Por ejemplo, Kemahlioglu et al. (2009)Kemahlioglu, O., et al. “Why primaries in Latin American presidential elections?”. The Journal of Politics, vol. 71, n° 1, p. 339-352, 2009. establecen que las primarias contribuyen a resolver conflictos intra partidarios, en particular en el caso de coaliciones o alianzas de carácter electoral, mientras que Adams y Merril (2008) y Serra (2011Serra, G. “Why primaries? The party's tradeoff between policy and valence”. Journal of Theoretical Politics, vol. 23, 2011. ; 2013) argumentan que las primarias permiten que los partidos seleccionen candidatos con mayores condiciones de elegibilidad. Por otra parte, Cross y Blais (2012)Cross, W.; Blais, A. “Who selects the party leader?”. Party Politics, vol. 18, n° 2, p. 127-150, 2012. encuentran que es más probable que un partido adopte elecciones primarias estando en la oposición o luego de una derrota electoral. A nivel del sistema en su conjunto, Barnea y Rahat (2007)Barnea, S.; Rahat, G. “Reforming candidate selection methods: a three-level approach”. Party Politics, vol. 13, n° 3, p. 375-394, 2007. sostienen que la introducción de primarias se explica por la creciente personalización de la política y la disminución en la membresía de los partidos políticos. Finalmente, algunos estudios europeos encuentran que la decisión estratégica de utilizar elecciones primarias obedece al interés de los líderes partidarios de disminuir la influencia de los activistas y dirigentes intermedios en la designación de candidatos ( Katz y Mair, 1995Katz, R.; Mair, P. Three faces of party organization: adaptation and change. Working Paper of the European Policy Research Unit. Manchester: University of Manchester, 1995. ; Sandri, 2011Sandri, G. “Leadership selection methods in Italy and their consequences on membership mobilization”. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, St. Gallen, Switzerland, 2011. ; Corbetta y Vignati, 2013Corbetta, P.; Vignati, R. “The primaries of the centre left: only a temporary success?”. Contemporary Italian Politics, vol. 5, n° 1, p. 82-96, 2013. ).
A su vez, parte de la literatura que estudia los efectos de este mecanismo ha alertado que las primarias pueden perjudicar a los partidos políticos en la elección general dada su naturaleza inherentemente conflictiva ( Key, 1964Key, V. O. Politics, parties and pressure groups. New York: Thomas Crowell Company, 1964. ; Hazan y Rahat, 2010Hazan, R.; Rahat, G. Democracy within parties. Candidate selection methods and their political consequences. Oxford: Oxford University Press, 2010. ). Se sostiene en general que las primarias competitivas pueden conducir a la realización de campañas desgastantes y negativas ( Polsby, 1983Polsby, N. Consequences of party reform. Oxford: Oxford University Press, 1983. ; Ansolabehere, Shanto y Simon, 1999Ansolabehere, S.; Shanto I.; Simon, A. “Replicating experiments using aggregate and survey data: the case of negative advertising and turnout”. American Political Science Review, vol. 93, n° 4, p. 901-910, 1999. ; Fiorina, 1999Fiorina, M. “What ever happened to the median voter?”. Trabajo presentado en Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 1999. ; Steger, Hickman y Yohn, 2002; Peterson y Djupe, 2005Peterson D.; Djupe, P. “When primary campaigns go negative: the determinants of campaign negativity”. Political Research Quarterly, vol. 58, n° 1, p. 45-54, 2005. ; Buquet y Chasquetti, 2008Buquet, D.; Chasquetti, D. Presidential candidate selection in Uruguay: 1942-2004. In: Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power: political recruitment and candidate selection in Latin America. University Park: Penn State University Press, p. 319-359, 2008. ), con lo que se dificulta, por un lado, el posterior desarrollo de estrategias de colaboración intrapartidaria ( Key, 1964Key, V. O. Politics, parties and pressure groups. New York: Thomas Crowell Company, 1964. ; McClosky, 1964McClosky, H. “Consensus and ideology in American politics”. American Political Science Review, vol. 58, n° 2, p. 361-82, 1964. ; Kirkpatrick, 1976Kirkpatrick, J. The new presidential elite. New York: Russell Sage, 1976. ; Bibby, 1996Bibby, J. Politics, parties, and elections in America. Chicago: Nelson-Hall, 1996. ; Atkenson, 1998Atkenson, L. R. “Divisive primaries and general election outcomes: another look at presidential campaigns”. American Journal of Political Science, vol. 42, n° 1, p. 256-271, 1998. ; Agranov, 2016Agranov, M. “Flip-flopping, primary visibility, and the selection of candidates”. American Economic Journal: Microeconomics, vol. 8, n° 2, p. 61-85, 2016. ; Grofman, Troumpounis y Xefteris, 2019) y se fomenta, por otro, la fuga o migración de adherentes de los sectores derrotados en la interna ( Piereson y Smith, 1977Piereson J.; Smith, T. “Primary divisiveness and general election success: a re-examination”. Journal of Politics, vol. 37, p. 555-561, 1977. ; Epstein, 1986Epstein, L. Political parties in the American mold. Madison: University of Wisconsin Press, 1986. ; Kenney y Rice, 1987Kenney, P.; Rice, T. “The relationship between divisive primaries and general election outcomes”. American Journal of Political Science, vol. 31, n° 1, p. 31-44, 1987. ; Johnson et al., 2010Johnson, G. B., et al. “Divisive primaries and incumbent general election performance: prospects and costs in U.S. house races”. American Politics Research, vol. 38, n° 5, p. 931-955, 2010. ). También se ha observado la existencia de trasvasamiento de votantes opositores en primarias ajenas mediante el fenómeno denominado crossover voting ( Cho y Kang, 2015Cho, S. J.; Kang, I. “Open primaries and crossover voting”. Journal of Theoretical Politics, vol. 27, n° 3, p. 351-379, 2015. ). Por otra parte, se considera que el uso de primarias abiertas puede disminuir la lealtad partidaria de los candidatos porque su fuente de legitimidad está fuera del partido (Ansolabehere, Hirano y Snyder, 2006; Siavelis y Morgenstern, 2008Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power. Political recruitment and candidate selection in Latin America. Pennsylvania: Penn State University Press, 2008. ). Finalmente, como los votantes en las elecciones primarias suelen ser ideológicamente más extremistas que el electorado general ( Key, 1964Key, V. O. Politics, parties and pressure groups. New York: Thomas Crowell Company, 1964. ; Moore y Hofstetter, 1973Moore, D. W.; Hofstetter, C. R. “The representativeness of primary elections: Ohio, 1968”. Polity, vol. 6, n° 2, p. 197-222, 1973. ; Kaufmann, Gimpel y Hoffman, 2000), los precandidatos tienden a radicalizar sus propuestas para ganar la nominación ( Aldrich, 1995Aldrich, J. Why parties? The origin and transformation of political parties in America. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. ). En consecuencia, los partidos que seleccionan sus candidatos a través de primarias corren el riesgo de nominar candidatos menos competitivos, esto es, más alejados del votante mediano ( Ranney, 1968Ranney, A. “Representativeness of primary electorates”. Midwest Journal of Political Science, vol. 12, nº 2, 1968. ), que los candidatos seleccionados por las elites partidarias orientadas a ganar las elecciones ( Colomer, 2002Colomer, J. Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas. In: Cavarozzi, M.; Abal Medina, J. (eds.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal. Buenos Aires: Altamira/Konrad Adenauer, p. 117-34, 2002. ).
En América Latina, se ha venido generalizando la realización de elecciones primarias para seleccionar candidatos presidenciales desde principios de siglo (Alcántara Saéz, 2002; Carey y Polga-Hecimovich, 2006Carey, J. M.; Polga-Hecimovich, J. “Primary elections and candidate strength in Latin America”. The Journal of Politics, vol. 68, n° 3, p. 530-543, 2006. ). Durante la década de 1990, el mecanismo de primarias abiertas se utilizó principalmente de manera voluntaria y unilateral por parte de partidos y coaliciones, antes de que se expandiera la adopción de esta práctica en las legislaciones electorales de los respectivos países ( Freidenberg y Dosek, 2016Freidenberg, F.; Dosek, T. “Las reformas electorales en América Latina (1978-2015)”. In: Casas-Zamora, et al. (eds.). Reformas Políticas en América Latina, tendencias y casos. Washington: Organización de los Estados Americanos, p. 73-103. 2016. ), convirtiéndola, en algunos casos – como los de Argentina y Uruguay –, en un paso obligatorio. La investigación sobre este tema en el continente, aunque escasa ( Sandri y Seddone, 2015Sandri, G.; Seddone, A. Introduction: Primary elections across the world. In: Sandri, G.; Seddone, A.; Venturino, F. (eds.). Party primaries in comparative perspective. Farnham: Ashgate, 2015. ), ha propiciado un interesante debate sobre los efectos de estos mecanismos de selección sobre los resultados electorales. Algunos estudios tienden a verificar consecuencias negativas del uso de primarias en los casos latinoamericanos, ya sea por el grado de confrontación en la campaña ( Buquet y Chasquetti, 2008Buquet, D.; Chasquetti, D. Presidential candidate selection in Uruguay: 1942-2004. In: Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power: political recruitment and candidate selection in Latin America. University Park: Penn State University Press, p. 319-359, 2008. ; Altman, 2013Altman, D. “Universal party primaries and general election outcomes: the case of Uruguay (1999-2009)”. Parliamentary Affairs, vol. 66, n° 4, p. 834-855, 2013. ) o por la radicalización de los ganadores ( Colomer, 2002Colomer, J. Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas. In: Cavarozzi, M.; Abal Medina, J. (eds.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal. Buenos Aires: Altamira/Konrad Adenauer, p. 117-34, 2002. ; Buquet y Piñeiro, 2011Buquet, D.; Piñeiro, R. “Participación electoral en las elecciones primarias en Uruguay”. Revista Debates, vol. 5, n° 2, p. 79-95, 2011. ). Pero, por otro lado, otros trabajos han encontrado que, bajo ciertas condiciones, los partidos que seleccionan candidatos a través de primarias obtienen beneficios en la competencia interpartidaria ( Aragón, 2013Aragón, F. “Political parties, candidate selection, and quality of government”. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 13, n° 2, p. 783-810, 2013. ; Hirano y Snyder, 2014Hirano, S.; Snyder J. “Primary elections and the quality of elected officials”. Quarterly Journal of Political Science, vol. 9, n° 4, p. 473-500, 2014. ), recibiendo un bonus de cara a la elección general, favoreciendo a dirigentes con alto arraigo popular, pero sin poder suficiente dentro de la estructura partidaria ( Carey y Polga-Hecimovich, 2006Carey, J. M.; Polga-Hecimovich, J. “Primary elections and candidate strength in Latin America”. The Journal of Politics, vol. 68, n° 3, p. 530-543, 2006. ).
Como se expuso, con primarias abiertas el selectorado partidario está compuesto por el electorado en su conjunto ( Bueno de Mesquita et al., 2003Bueno de Mesquita, B., et al. The logic of political survival. Cambridge: MIT Press, 2003. ; Altman, 2013Altman, D. “Universal party primaries and general election outcomes: the case of Uruguay (1999-2009)”. Parliamentary Affairs, vol. 66, n° 4, p. 834-855, 2013. ). En estos casos existe un selectorado potencial (convocado a expedirse en esta instancia) y un selectorado real (que efectivamente participa en la misma). Con este sistema, se busca una convergencia entre ambos, dando lugar a que los electores participen de esta fase votando por el partido más cercano a sus preferencias (aun siendo estas provisorias y/o poco intensas). Paralelamente, la disposición que obliga a todas las fuerzas políticas a presentarse en esta instancia permitiría que en todas ellas pudieran postularse candidatos populares, pero carentes de apoyo organizacional ( Gallo, 2017Gallo, A. “Un Paso decisivo. Los partidos de izquierda después de la reforma electoral en la Argentina”. Revista PostData, Buenos Aires, vol. 22, n° 1, p. 233-271, 2017. ). La expectativa entonces debería ser: cuanta mayor convergencia exista entre electorado y selectorado, más probabilidades de que se elijan candidatos cercanos a la posición del votante mediano y/o de que se promuevan liderazgos alternativos ( Carey y Polga-Hecimovich, 2006Carey, J. M.; Polga-Hecimovich, J. “Primary elections and candidate strength in Latin America”. The Journal of Politics, vol. 68, n° 3, p. 530-543, 2006. ; Navia y Rojas Morales, 2008Navia, P.; Rojas Morales, P. “El efecto de la participación electoral. En las primarias para la elección presidencial de 1999 en Chile”. Postdata, Buenos Aires, n° 13, p. 193-222, 2008. ). A su vez, cuanta más similitud se observe entre ambos conjuntos, mayor será la capacidad de las primarias para anticipar el resultado de la elección nacional, convirtiéndolas teóricamente en una herramienta informacional útil para la ciudadanía ( Serra, 2011Serra, G. “Why primaries? The party's tradeoff between policy and valence”. Journal of Theoretical Politics, vol. 23, 2011. ). Finalmente, con la simultaneidad en la celebración de todas las primarias partidarias, se procura fomentar que cada elector vote por el partido de su preferencia ( Boidi y Queirolo, 2009Boidi, M., Queirolo, R. “La piedra en el zapato (de las encuestadoras): encuestas de opinión y elecciones internas 2009”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 18, p. 65-83, 2009. ; Cho y Kang, 2015Cho, S. J.; Kang, I. “Open primaries and crossover voting”. Journal of Theoretical Politics, vol. 27, n° 3, p. 351-379, 2015. ), buscando posicionarlo mejor para la instancia siguiente, evitando al mismo tiempo la “contaminación” de una interna ajena y el transvase de votantes opositores.
La adopción de primarias simultáneas, abiertas y obligatorias en Uruguay y Argentina
En este apartado se da cuenta del proceso por el cual se adoptaron los sistemas de primarias en ambos países, intentando explicar sintéticamente por qué las elites partidarias promovieron mecanismos de competencia más inclusivos a pesar de que le restaban recursos a quienes detentaban el poder. El apartado también describe las características principales de cada uno de los sistemas y finaliza con una comparación de ambos.
En Uruguay, desde que se puso en práctica la elección directa del Presidente de la República en 1919, se comenzó a utilizar el peculiar sistema de “doble voto simultáneo” (DVS), por el cual un mismo partido podía presentar más de un candidato presidencial y resultaba electo el candidato más votado del partido más votado en una única elección. Se trataba, de hecho, de un sistema por el cual se realizaba una elección primaria de forma simultánea con la elección presidencial. El sistema fue adoptado por los partidos tradicionales uruguayos – Partido Colorado (PC) y Partido Nacional (PN) – y resultaba funcional a sus estructuras internas abiertamente fraccionalizadas (Buquet, Chasquetti y Moraes, 1998). Siguiendo a Kemahlioglu et al. (2009)Kemahlioglu, O., et al. “Why primaries in Latin American presidential elections?”. The Journal of Politics, vol. 71, n° 1, p. 339-352, 2009. , puede decirse que ese mecanismo fue la forma de dirimir conflictos internos en estos partidos cuyas fracciones actuaban con independencia y funcionaban como coaliciones electorales.
Luego de la restauración democrática en 1985, el Frente Amplio (FA, creado en 1971) fue creciendo electoralmente hasta el punto de producirse prácticamente un triple empate entre los dos partidos tradicionales y la coalición de izquierda en la elección de 1994. Todos los pronósticos indicaban que en la siguiente elección el FA sería el partido más votado y, en consecuencia, el triunfador en la elección presidencial que se definía por mayoría relativa.
Con esa motivación, los partidos tradicionales promovieron en 1996 una reforma constitucional que incorporara la segunda vuelta para la elección presidencial (Altman, Buquet y Luna, 2011). Así, un eventual triunfo del FA en la primera vuelta podría ser revertido en la segunda, tal como ocurrió en 1999. Pero la introducción del balotaje requirió una cuidadosa reformulación del conjunto del sistema electoral. Con relación a la elección presidencial, se hicieron dos modificaciones complementarias a la segunda vuelta: por un lado, se eliminó el DVS y se estableció que los partidos debían comparecer a la primera vuelta con candidatos únicos y, por otro, que esos candidatos únicos serían designados en elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos (disposición transitoria W de la Constitución).
En Argentina, una década más tarde, se incorporó un modelo similar. En las elecciones legislativas de 2009, el peronismo (PJ) había concurrido dividido entre oficialistas y no oficialistas y la división le costó el triunfo a los primeros. En esas condiciones la fracción gubernamental (FPV o kirchnerismo) consideró oportuno realizar una reforma que permitiera reunificar al peronismo para asegurar la victoria electoral y dirimir el liderazgo en la elección primaria. Para ello se optó por un mecanismo de primarias similar al uruguayo como una forma de resolver el conflicto, tal como sugieren Kemahlioglu et al. (2009)Kemahlioglu, O., et al. “Why primaries in Latin American presidential elections?”. The Journal of Politics, vol. 71, n° 1, p. 339-352, 2009. . Así, a fines de 2009 se sancionó la Ley 26.571, que tuvo como pieza central al régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) a las que deben someterse todos los postulantes que quieran competir en los comicios nacionales por cualquier de los cargos en disputa, con sufragio obligatorio para todos los ciudadanos registrados en el padrón nacional y con carácter vinculante y eliminatorio para todos los partidos, a realizarse en una fecha fija (Art. 19, Cap. I).
El hecho de que las Paso fueran propiciadas por el kirchnerismo en el poder, por un lado, se contrapone a la evidencia que indica que el oficialismo no es proclive ni a incorporar ni a utilizar mecanismos abiertos ni competitivos ( Cross y Blais, 2012Cross, W.; Blais, A. “Who selects the party leader?”. Party Politics, vol. 18, n° 2, p. 127-150, 2012. ). Pero, a la vez, se condice con hallazgos sobre la orientación de las reformas electorales, en tanto que se trató de una coalición declinante que optó por una reforma inclusiva ( Buquet, 2007Buquet, D. “Entre la legitimidad y la eficacia: reformas electorales en América del Sur”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 16, p. 35-49, 2007. ) y luego de una derrota electoral ( Cross y Blais, 2012Cross, W.; Blais, A. “Who selects the party leader?”. Party Politics, vol. 18, n° 2, p. 127-150, 2012. ), al tiempo que el voto obligatorio beneficiaba a la fracción gobernante que confiaba en el apoyo de la opinión pública más que en las maquinarias electorales.
En la Tabla 1 se muestran sintéticamente las principales características de ambos sistemas. Como puede observarse, a pesar de sus similitudes, existen varias diferencias entre los dos modelos de primarias. Aquí nos centraremos en los dos aspectos determinantes (de los cuales se derivan los demás): la obligatoriedad del voto ciudadano y la situación de los derrotados internos. Adicionalmente, se considera el sistema de elección presidencial en su conjunto, prestando atención a los incentivos que ofrecen para la coordinación estratégica de las elites y de los electores. En ambos casos la elección presidencial se desarrolla a través de tres fases sucesivas y eliminatorias, pero difieren respecto de la mayoría exigida para evitar el balotaje y en cuanto a la posibilidad de la reelección presidencial.
Principales diferencias del régimen de primarias
Este artículo busca explicar en términos comparativos los efectos que producen las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas dentro de las agrupaciones políticas y en el correspondiente sistema de partidos. Para ello identificamos, en primer lugar, dos casos sobre la base de que constituyen sistemas con máxima similitud 7 7 Most similar systems design (MSSD). . Más allá de las semejanzas históricas, sociales y económicas entre ambos países, en este caso, la principal similitud que justifica el diseño de la investigación es la existencia del sistema de Paso como parte del sistema electoral. Al mismo tiempo, como veremos con claridad, en ambos países los resultados de su aplicación difieren significativamente. La razón para utilizar este diseño es la búsqueda de mantener constantes la mayor cantidad posible de variables extrañas, de forma de poder atribuir las diferencias en la variable dependiente a las diferencias que puedan detectarse en posibles variables independientes ( Anckar, 2008Anckar, C. “On the applicability of the most similar systems design and the most different systems design in comparative research”. International Journal of Social Research Methodology, vol. 11, n° 5, p. 389-401, 2008. ). Concretamente en el artículo se manejan dos tipos de variable dependiente: la primera es el número de competidores dentro de los partidos en las primarias presidenciales y la segunda es la configuración y la fragmentación del sistema de partidos en su conjunto. Ambas variables dependientes se observan a través de los resultados electorales tanto de las primarias como de las elecciones generales. Las diferencias en los resultados (ausencia de competencia en las primarias argentinas y alta competitividad en las primarias uruguayas, así como una creciente concentración en las elecciones presidenciales argentinas en contraste con una creciente fragmentación en Uruguay) se imputarán a alguna de las diferencias que existen en aspectos particulares de la normativa al respecto en cada uno de los países. Para eso nos apoyamos de forma deductiva en la literatura sobre los efectos de los sistemas electorales e identificamos los mecanismos de coordinación electoral que conducen a ellos. Asimismo, se considera la diferente naturaleza de las agrupaciones políticas que actúan como vehículos electorales en ambos países, ya que en Uruguay comparecen sistemáticamente a la primaria los mismos partidos políticos por separado, mientras que en Argentina se conforman coaliciones interpartidarias ad hoc que se reformulan de una elección a otra.
En consecuencia, el primer paso consiste en desarrollar las diferencias más relevantes entre uno y otro sistema ya expuestas para identificar los factores que pueden operar como variables independientes y establecer expectativas de forma deductiva sobre sus consecuencias. Se revisan a continuación la obligatoriedad del voto y la precandidatura con fórmula completa (presidente y vicepresidente) establecidas en Argentina en contraste con Uruguay, así como la diferencia entre ambos países en las reglas de las elecciónes presidenciales.
Obligatoriedad del voto
El grado de convergencia entre el selectorado potencial y el selectorado real varía en función de que la concurrencia a las primarias sea obligatoria (como en Argentina) u opcional (como en Uruguay) para los votantes. Sin el incentivo directo a la participación que implica la obligatoriedad del voto, los miembros del demos partidario – más intensos y extremistas – prevalecen en el proceso eleccionario preliminar, señalando plausiblemente a postulantes radicales, con lo cual se obtendrían resultados semejantes a los descriptos con internas unilaterales.
Cabe mencionar al respecto que el tipo de sufragio (obligatorio o facultativo) que se estipula para las primarias tiene relación con la identificación hacia los partidos existente ( Campbell et al., 1960Campbell, A., et al. The American voter. New York: Wiley, 1960. ; Norrander, 1989Norrander, B. “Ideological representativeness of presidential primary voters”. American Journal of Political Science, vol. 33, p. 570-58, 1989. ; Burden y Greene, 2000Burden, B.; Greene, S. “Party attachments and state election laws”. Political Research Quarterly, vol. 53, p. 57-70, 2000. ). En esto hay una diferencia sustancial entre ambos países. En Uruguay – donde las internas son actos partidarios, considerando que no corresponde obligar a la ciudadanía en general a votar – las fuerzas políticas conservaban un demos partidario, en tanto que una porción importante de la población militaba, adhería o simpatizaba firmemente con alguna de ellas ( Selios y Vairo, 2012Selios, L.; Vairo, D. “Elecciones 2009 en Uruguay: permanencia de lealtades políticas y accountability electoral”. Opinião Pública, vol. 18, n° 1, p. 198-215, 2012. ; Bidegain y Tricot, 2017Bidegain, G.; Tricot, V. Political opportunity structure, social movements, and malaise in representation in Uruguay, 1985-2014. In: Joignant, A.; Morales, M.; Fuentes, C. (eds.). Malaise in representation in Latin American countries: Chile, Argentina, and Uruguay. New York: Palgrave Macmillan, p. 187-210, 2017. ). Pero, al mismo tiempo, se daba preeminencia a las maquinarias electorales de las fracciones que podían dirimir la contienda sobre la base de su capacidad de movilización electoral.
En Argentina, en cambio, los ciudadanos en su mayoría se consideran políticamente independientes ( Abal Medina, 2010Abal Medina, J. Mayor democracia y equidad en los partidos y en el Estado. In: Abal Medina, J. M.; Tullio, A.; Escolar, M. Reforma política en la Argentina. Buenos Aires: Secretaría de la Gestión Pública, 2010. ) y el voto partidario posee un sustento fuertemente clientelar. En este contexto, la incorporación del sufragio interno obligatorio tuvo como objetivo lograr que el PJ se unificara y se organizara en torno a la fracción oficialista 8 8 El kirchnerismo empezó siendo una facción minoritaria (que progresivamente fue suscitando un apoyo externo) dentro del PJ, un partido mayoritario fracturado (con la resistencia de un nutrido sector partidario). , que gozaba de un apoyo genérico por parte de la ciudadanía no partidaria, mientras que sus rivales internos contaban con aparatos territorialmente arraigados y tenían gran capacidad para movilizar votantes. A la vez, el gobierno habría buscado contrarrestar el proceso de pérdida de adhesión y desencanto que experimentaba este sector, enviando un mensaje simbólico de apertura y democratización a través de la nueva normativa 9 9 Se partía del presupuesto señalado por Carey y Polga-Hecimovich (2006) según el cual la ciudadanía tendería a premiar a la dirigencia dispuesta a adoptar mecanismos teóricamente más democráticos. . Con la ley, el oficialismo aspiraba, primero a encolumnar de antemano a la mayor cantidad de sectores internos detrás suyo 10 10 Esto quedará más claro cuando se vea el otro elemento distintivo desarrollado en el apartado siguiente. , logrando luego consagrarse ganadores dentro de su fuerza/espacio, gracias a la participación obligatoria del conjunto de la ciudadanía, dejando a los derrotados sin recompensas y en una posición de posterior aislamiento político 11 11 A esto se agrega que, con el piso legal, se dejaba fuera de juego a los agrupamientos más extremos (buscando eliminar a los sectores aún minoritarios que se habían nutrido de los votos que el kirchnerismo perdía por izquierda). .
Fórmula presidencial
En Uruguay, en las internas abiertas sólo se selecciona a quien encabeza la fórmula presidencial de cara a las elecciones generales de octubre. Incluso se exige una mayoría especial para que resulte nominado directamente en la primaria. Por su parte, el candidato a vicepresidente es elegido por el Órgano Deliberativo Nacional (ODN) o Convención, que además tiene la función adicional de señalar al candidato a presidente si no queda elegido directamente 12 12 La norma establece que un candidato es elegido si supera el 50% de los votos de todos los candidatos de su partido, o si obtiene el 40% de piso y una distancia de 10 puntos porcentuales con el siguiente contendiente. . En definitiva, sólo se compite por la candidatura presidencial y todos los demás cargos electivos quedan abiertos. Por lo tanto, los precandidatos presidenciales derrotados están habilitados para presentarse dentro del mismo partido en la elección general por cualquier otro cargo, en algún caso completando la fórmula presidencial o, frecuentemente, competiendo en la elección general con su propia lista legislativa.
Por contraste, en Argentina, las precandidaturas a presidente y vice se presentan en fórmulas partidarias completas, sin que pueda alterarse su orden ni su composición entre las Paso y la elección general. Además, todas las candidaturas deben definirse en la primaria, por lo que ningún perdedor queda habilitado para competir en la elección general 13 13 Con la excepción de los candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, donde las agrupaciones pueden establecer mecanismos de distribución de cargos para la confección de las listas definitivas (Art. 44). (Art. 22), ya sea por otro cargo o por otro partido. Esta restricción fue incorporada con la finalidad de promover la cohesión interna, evitar el transfuguismo e impedir que los miembros del binomio presidencial provinieran de sectores originariamente discordantes, previniendo posibles comportamientos desleales 14 14 Esta medida fue incorporada a raíz de la experiencia fallida de la “Concertación plural”, que había puesto en evidencia los riesgos de constituir un binomio presidencial entre dirigentes no afines. La Concertación Plural – una coalición entre el FPV y los denominados ‘radicales K’ – triunfó en las elecciones presidenciales de 2007, pero al año siguiente el vicepresidente Julio Cobos (radical K) votó en contra de una importante iniciativa oficialista. . Además, considerando tanto el contexto en el que se sancionó la ley (en el que el oficialismo buscaba reunificar al partido y retomar el liderazgo) como los caracteres propios del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, hubiera sido impensable que se estableciera una fórmula abierta a la uruguaya, en la que Kirchner eventualmente fuera acompañado por un rival interno recientemente derrotado, dándole a un peronista disidente competitivo – y plausiblemente apoyado por un amplio sector – la opción de valerse de ese caudal de votos para imponer condiciones y quitarle margen de maniobra. En suma, con la fórmula inamovible y la cláusula candado , se buscaba promover la lealtad intrapartidaria / intracoalicional. Sin embargo, con el tipo de unidades de competencia que ingresan en el juego electoral (esto es, con alianzas transitorias, profusas y heterogéneas) 15 15 Como veremos, si bien la legislación admite tres posibles tipos de agrupaciones políticas como competidoras en las Paso, se ha tendido a establecer alianzas transitorias ( Gallo, 2021 ). , no hay modo de evitar de antemano que a quien se incluya como compañero de fórmula sea un enemigo potencial.
Sistema de elección presidencial
Como se expuso, en Argentina y Uruguay, las primarias operan como la primera fase del ciclo electoral presidencial, compuesto por dos o tres instancias electivas obligatorias. Sin embargo, ambos casos presentan dos diferencias relativas al conjunto del sistema de elección presidencial. En Uruguay se utiliza el sistema de mayoría absoluta a dos vueltas, es decir, se requiere superar la mitad de los votos para ganar en primera vuelta. En Argentina impera un sistema de mayoría rebajada con umbral y distancia; se puede ganar en primera vuelta con el 45% de los votos, o con 40% si se supera en 10 puntos al segundo competidor, lo que induce a que muchas veces opere directamente como un sistema de mayoría simple 16 16 En efecto, en Uruguay lo regular ha sido la utilización del balotaje; mientras que, en Argentina, lo estándar ha sido la definición en primera vuelta y lo excepcional, la celebración de una segunda ronda electoral. Se considera que en el sistema de mayoría absoluta invariable – como el que rige en Uruguay – existen potencialmente dos ganadores (M=2). El sistema argentino, en ese sentido, se asemejaría más a un esquema de ganador único (M=1). Si se entiende que la cantidad de candidatos viables es igual M+1 (Duverger, 1996 [1951]; Cox, 1997), el número de contendientes significativos será superior a dos en Uruguay y tenderá a acercarse a dos en Argentina. .
Por otro lado, en Argentina rige un sistema de reelección presidencial inmediata y abierta, mientras que, en Uruguay, el presidente incumbente tiene que dejar pasar un período completo para volver a postularse. Esta situación promueve que en Argentina (en circunstancias relativamente normales), compita el incumbent cada dos procesos eleccionarios. La introducción de la variable incumbent en el proceso electoral conduce a una contracción en la competencia ( Jones, 1995Jones, M. Electoral laws and the survival of presidential democracies. Indiana: University of Notre Dame Press, 1995. ) (a nivel interno, que también puede traducirse a nivel externo) 17 17 Como regla general, el presidente en funciones se coloca en una posición privilegiada sobre sus adversarios, en la medida en que cuenta con ciertas ventajas estructurales (visibilidad pública, acceso a recursos, exposición mediática, experiencia ejecutiva, etc.) (Serrafero, 1997). Por ello, lo usual es que cuando el incumbente se presente para la reelección, el partido oficialista evite la competencia interna (Keech y Matthews, 1976; Steger, Hickman y Yohn, 2002). , concentra la competencia en la figura presidencial (pronunciando la tendencia a la personalización de la selección, propia del sistema de primarias), estimula la activación del eje gobierno-oposición en la decisión del voto ( Serrafero, 1997Serrafero, M. Reelección y sucesión presidencial. Poder y continuidad: Argentina, América Latina y EEUU. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1997. ) y propicia la división del campo político en dos espacios diferenciados.
Por lo antedicho, el sistema de elección presidencial argentino promueve fuertemente la concentración electoral entre dos candidaturas ( Shugart y Carey, 1995Shugart, M.; Carey, J. “Incentives to cultivate a personal vote. A rank ordering of electoral formulas”. Electoral Studies, vol. 14, n° 4, p. 417-439, 1995. ; Jones, 1995Jones, M. Electoral laws and the survival of presidential democracies. Indiana: University of Notre Dame Press, 1995. ). Por lo tanto, las Paso, además de no favorecer la competencia por la candidatura presidencial dentro de cada agrupamiento, tampoco promueven la presentación de diversos contendientes ya que, en principio, sólo dos tendrán chance de ganar. Esta característica retroalimenta el desincentivo para la competencia en la primaria ya que, anticipando el resto del ciclo, los que pretenden ganar la elección presidencial deben ir a las Paso con la alianza más amplia posible que debe establecerse de antemano y mantenerse inalterada hasta el fin del proceso. En Uruguay, por el contrario, el sistema de mayoría absoluta desalienta la coordinación previa ( Shugart y Carey, 1995Shugart, M.; Carey, J. “Incentives to cultivate a personal vote. A rank ordering of electoral formulas”. Electoral Studies, vol. 14, n° 4, p. 417-439, 1995. ; Cox, 1997Cox, G. La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Barcelona: Gedisa, 1997. ) y cada partido puede ir por su cuenta a la primaria, ya que, en todo caso, sus perspectivas de participar en una alianza de gobierno se definen luego de la primera vuelta.
En definitiva, dos sistemas de elección presidencial similares tienden a producir consecuencias significativamente diferentes. Por un lado, en Uruguay las primarias efectivamente se utilizan para competir por la nominación presidencial mientras que en Argentina no. Por otro lado, el sistema de primarias combinado con el sistema de elección presidencial en Uruguay incentiva la diversidad de opciones, tanto dentro de los partidos como entre partidos. En cambio, en Argentina las Paso que excluyen a los perdedores, combinadas con el sistema de elección presidencial, con umbral reducido y reelección, favorecen la concentración electoral intra e interpartidaria desde el comienzo mismo del ciclo.
Primarias como regla electoral
A partir de lo expuesto anteriormente, entendemos que, en un proceso electoral a tres vueltas, en el cual el régimen de primarias/internas abiertas constituye la primera de ellas, el proceso de coordinación estratégica – tanto de las elites como de los votantes – ocurre en tres etapas en las que se va despejando el campo de juego electoral.
En primer lugar, en cuanto a la coordinación de las elites, hay que prestar atención al momento de inscripción de precandidatos partidarios, negociación de cargos y cierre de listas. Como se expuso, en Uruguay ese acuerdo tiene lugar dentro de los partidos entre las corrientes internas; no hay coordinación entre partidos sino entre fracciones dentro de un partido para apoyar una precandidatura presidencial. En Argentina, en cambio, hay dos instancias de coordinación casi inmediatas: primero una negociación entre partidos o agrupamientos diferentes para conformar una coalición y, luego, la distribución de cargos y lugares en las nóminas entre ellos 18 18 El proceso decisorio presenta dos hitos fundamentales: 1º) la inscripción de las alianzas (que vence 60 días antes de las Paso); 2º) la inscripción de las precandidaturas a presidente y vice y demás categorías nacionales (que expira 50 días antes de las Paso). . Por lo tanto, los potenciales contendientes no solo deben resolver si presentarse o no a la competencia interna, sino también determinar dentro de cuál fuerza política hacerlo. En suma, en esta fase se establece cuáles son las entidades que participan y con cuántas precandidaturas compite cada una de ellas.
En segundo lugar, se llevan a cabo las primarias que constituyen un mecanismo de selección de candidaturas y, al mismo tiempo, un filtro para la entrada de competidores en la elección real; elimina contendientes internos y externos a través del voto del selectorado, potencialmente conformado por el electorado general. En esta etapa los ciudadanos deben decidir si concurrir a votar y, eventualmente, coordinar su voto por alguna opción que evalúen con probabilidad de ganar. Pero estos comportamientos estratégicos cuentan con mayores incentivos en Uruguay que en Argentina, porque en este último caso, por un lado, el voto es obligatorio, aunque, como se expuso, con muy baja penalización, y, por otro, normalmente no hay competencia por la nominación presidencial.
En tercer lugar, los resultados de esta primera instancia poseen un carácter informacional de cara a la primera vuelta, en la medida en que los guarismos de las primarias proporcionan pistas sobre la viabilidad y elegibilidad de las opciones en competencia. En ese sentido, tanto los votantes que se pronunciaron por opciones que quedaron rezagadas, como aquellos que no participaron de las primarias, pueden coordinar sus votos en torno a las alternativas mejor posicionadas generando una reducción en la cantidad de contendientes viables que se refleja en el número efectivo de candidatos (NEC) 19 19 El número efectivo de candidatos presidenciales se calcula de forma análoga al conocido número efectivo de partidos propuesto por Laasko y Taagepera (1979) . totales. En este caso, los incentivos para el voto estratégico en la primera vuelta son mayores en Argentina que en Uruguay, porque en Argentina el voto obligatorio en las primarias anticipa el resultado de la primera vuelta que, por decidirse con umbral reducido, tiende a ser la elección decisiva.
Teniendo en cuenta los elementos mencionados, en lo que sigue, evaluaremos los casos de Argentina y Uruguay a partir de los resultados de las correspondientes primarias presidenciales y su relación con los resultados de las subsiguientes elecciones generales.
Primarias en Argentina
En Argentina, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) se estrenaron en el proceso electoral de 2011 y desde entonces se utilizaron en tres elecciones presidenciales hasta la fecha. En las dos elecciones llevadas a cabo en un contexto de reelección presidencial inmediata y de división binaria de apoyos electorales (2011 y 2019) todas las agrupaciones políticas que participaron resolvieron presentar candidatura única. Veamos aquí los resultados, para luego evaluar los efectos mencionados.
En 2011, el escenario político se encontraba dividido, con un oficialismo unificado en torno a la figura de la mandataria en funciones y una oposición estructurada básicamente en torno a dos nichos (el peronista no kirchnerista y el radical/socialdemócrata) dentro de los cuales existía una paridad entre los liderazgos en disputa (Duhalde y Rodríguez Saá, por un lado, y Alfonsín y Binner, por el otro). Empero, la ausencia de compensaciones para quienes resultan derrotados en las Paso dio lugar a que cada uno de los dirigentes mencionados compitiera por separado, encabezando la fórmula de una fuerza política creada ad hoc . En consecuencia, la falta de coordinación en el plano de las elites derivó en que en las Paso se multiplicaran las opciones no kirchneristas, dividiendo subóptimamente al voto opositor e incrementando la percepción de un oficialismo claramente vencedor.
En 2015, sin posibilidades de reelección para la presidenta, hubo solo tres fuerzas políticas que postularon más de un candidato, y solamente en una de ellas había dos contendientes serios en disputa 20 20 En ambas, se produjo el resultado esperado, con un contundente triunfo del candidato natural. En Cambiemos , la UCR obtuvo una cantidad de votos semejante a la que suele recibir en internas cerradas partidarias (Gallo, 2017). En el caso de UNA, el líder de la coalición obtuvo más del doble de votos que el desafiante (aunque hubo una fuga de votantes de De la Sota hacia Cambiemos en las elecciones generales). . Cabe señalar que las otras dos primarias con más de un candidato, celebradas por las dos principales coaliciones opositoras, fueron producto de circunstancias análogas: tanto Macri como Massa eran candidatos individualmente populares, pero carecían de una estructura partidaria nacional que los respaldara y no podían por sí mismos asegurarse el triunfo en las elecciones generales. En consecuencia, cada uno de ellos resolvió pactar con otras fuerzas partidarias, acordando una apertura simbólica de la competencia con el objeto no de someter la candidatura del espacio al escrutinio popular, sino de engrosar el caudal total obtenido ( Gallo, 2021Gallo, A. “Entre lo ideado y lo obtenido: un análisis de los efectos de las primarias abiertas en Argentina a diez años de su incorporación formal”. Revista Brasileira de Ciência Política, vol. 34 p. 1-46, 2021. ).
En 2019, el incumbent estaba en carrera (pero con un insuficiente apoyo electoral) y dentro de la oposición (mayoritariamente peronista) coexistían liderazgos disgregados. Dadas las restricciones antes mencionadas, los contendientes que eran populares, pero no internamente imbatibles dentro del campo opositor, encontraron más provechoso evitar la competencia interna, acordando con quienes tenían mayores chances el apoyo y negociando el lugar más relevante en listas legislativas (Massa), o la candidatura a la vicepresidencia (Pichetto) 21 21 Massa terminó encabezando la lista de diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires por el FdT, y Pichetto fue como candidato a vice de Macri en JxC. Ambos habían emergido como posibles precandidatos presidenciales. en alguna de las dos coaliciones principales. Por otro lado, tampoco ha tenido incidencia el piso legal de las Paso, ni como filtro (ya que la suma de todos los contendientes expelidos en ellas ha representado menos del 2% de los votos y ninguno individualmente superó el 0,85%, con un promedio de 0,36%), ni como incentivo a la conformación de coaliciones entre partidos minoritarios (ya que, con la excepción de los miembros del FIT, los partidos pequeños compitieron de modo independiente).
En cuanto a la participación electoral, en las tres ocasiones creció la concurrencia ciudadana entre las Paso y los comicios generales (en un 0,73%; un 6,16% y un 4,9% respectivamente), ratificando la presencia de abstencionistas selectivos o votantes de segunda elección pasibles de emerger con este sistema, lo cual da cuenta de una divergencia tanto entre el selectorado potencial y el real como entre el selectorado real y electorado real. Cabe señalar que la concurrencia en las Paso más baja y la brecha más amplia entre participación en ambas instancias se registró en 2015, la única ocasión en la que, hasta ahora, hubo internas con competencia (factor que, como vimos, está comúnmente asociado con tasas de asistencia electoral más elevadas) 22 22 Con respecto al presunto perjuicio que la competencia y la competitividad ocasiona sobre el buen funcionamiento partidario, si bien la evidencia es sumamente limitada, hasta ahora la única agrupación con primarias divisivas (el FIT), tuvo inconvenientes de integridad, produciéndose un cisma dentro del PO, partido pivotal de la coalición, en 2018. . En este caso, la incidencia de votantes de segunda preferencia 23 23 Aquellos que concurren a votar solo en la elección definitoria, una vez conocida la distribución de apoyos obtenida en las primarias. a favor del macrismo habría sido crucial en la performance posterior de este sector.
En cuanto a las Paso como instancia de transmisión de información para los votantes, puede apreciarse un proceso de coordinación en la elección general que se refleja en la reducción del NEC. Sin embargo, con la excepción de 2015, los otros procesos internos derivaron en un efecto de elección ya definida por lo que la coordinación electoral no pudo revertir el resultado.
A lo largo de los tres ciclos eleccionarios, se verifica una reducción del NEC total entre las Paso y la elección general – en 2015, levemente – y una creciente concentración electoral entre el oficialismo y la alternativa opositora más viable, que se acentúa cuando el presidente incumbente va por la reelección. En ese sentido, en los dos casos en los que compitió el mandatario en funciones, el margen de victoria entre las dos primeras opciones fue tan amplia (en el primer caso a favor de la incumbent , en el segundo a favor del desafiante) que tornó prácticamente irremontable el resultado conseguido; mientras que, por el contrario, en el único caso hasta ahora ocurrido, sin el presidente de turno en carrera, terminó imponiéndose en el balotaje el postulante que había salido segundo tanto en las Paso como en la elección general, nutriéndose del voto útil antikirchnerista.
En síntesis, los caracteres propios del régimen de Paso de Argentina – junto a otros aspectos sistémicos antes descriptos – generan una lógica de suma cero que desincentiva directamente la competencia formal (y, por extensión, la participación de actores subpartidarios competitivos en pugna) desde la primera fase. Este efecto, a su vez, propicia acomodamientos estratégicos antes de cada elección y favorece que la competencia se traslade del nivel intrapartidario al interpartidario, ocasionando que, desde el inicio, los apoyos se concentren en dos sectores mayoritarios, recíprocamente caracterizados como “mal menor” por el electorado refractario a su principal antagonista. Si bien se ha atribuido a las Paso el mérito de haber logrado la construcción de dos grandes espacios supra-abarcativos gracias a una coordinación exitosa, lo cierto es que esta regla no posibilitó que la ciudadanía optara por el candidato y sector que – de los múltiples componentes de esas construcciones – se correspondiera de modo más acorde con sus preferencias. A esto se agrega que, por un lado, esas alianzas poseen un estatus de transitoriedad (que exige el mantenimiento de los acuerdos por solo 60 días después de la elección) y un potencial de disolución jurídica y que, por otro, los miembros coaligados carecen de incentivos suficientes para mantenerse unificados después de culminado el proceso electoral, lo cual induce a tendencias centrífugas y no previene la salida de candidatos de sus fuerzas originarias.
Primarias en Uruguay
En primer término, las elecciones primarias en Uruguay, a diferencia de las Paso, han estimulado su utilización efectiva para designar el candidato presidencial de los partidos principales. Si bien esto puede resultar trivial para los partidos tradicionales, que siempre habían utilizado el doble voto simultáneo con esa finalidad, no es el caso del Frente Amplio que, por el contrario, siempre criticó la multiplicidad de candidaturas presidenciales y establece en su estatuto que el Congreso del partido debe designar un candidato presidencial único. Sin embargo, el carácter obligatorio de las elecciones primarias y la dinámica política interna del Frente Amplio, condujeron a que el partido terminara aceptando la selección de su candidato presidencial a través de la competencia interna abierta, disminuyendo el peso de los militantes en la decisión. De esta forma, las características de los tres grandes partidos uruguayos han ido convergiendo ya que, por un lado, los partidos tradicionales compiten con candidatos únicos en la elección general y, por otro, el FA define su candidatura a través de una competencia primaria abierta.
Un segundo aspecto diferencial respecto del caso argentino es que el voto en las elecciones internas uruguayas es voluntario y, desde 1999 (primer año en que se realizaron), la participación electoral se ha ido reduciendo paulatinamente, aunque en la última ocasión el porcentaje mostró un pequeño repunte (ver Tabla 3 ). Tal vez el nivel de participación de la última instancia pueda representar una “normalización” de la concurrencia, dados ciertos factores de contexto también normales. El nivel de concurrencia a este tipo de elecciones en Uruguay no puede considerarse bajo, aunque participa menos de la mitad del electorado.
En cuanto a los factores que comúnmente se asocian con la propensión a la concurrencia ciudadana en las internas, la evidencia uruguaya no muestra una relación entre la competitividad por la nominación presidencial y la concurrencia a votar en la primaria ( Buquet y Piñeiro, 2011Buquet, D.; Piñeiro, R. “Participación electoral en las elecciones primarias en Uruguay”. Revista Debates, vol. 5, n° 2, p. 79-95, 2011. ). En 1999, la nominación presidencial en el PC mostró la competencia más cerrada, y ese partido fue el que recibió la mayor votación, de forma consistente con la teoría. Pero en la siguiente ocasión (2004), el partido con la mayor votación en la interna fue el FA, que compareció con candidato único. Luego el PN fue el partido más votado en las siguientes tres elecciones internas, pero en 2009 la competencia más cerrada fue la del FA y en 2014, cuando el PN tuvo su competencia más ajustada, redujo su votación con respecto a la de cinco años antes. Las primarias en 2019 mostraron un pequeño aumento en la participación total, aunque los triunfos fueron en general abultados. Pero sólo los partidos tradicionales tuvieron un incremento significativo en la votación mientras que el FA, que tuvo la competencia más cerrada, mostró el menor nivel de concurrencia de toda la serie.
Aunque el nivel de competitividad por la nominación presidencial no muestra ser un factor que explique la concurrencia a votar en las internas uruguayas, hay que tener en cuenta que la elección simultánea de las convenciones partidarias y, particularmente, el uso que hacen de esa votación diversas fracciones partidarias para armar sus listas de candidatos a diputado, puede ser un factor que explique mejor la diversa concurrencia a votar en las internas desde el punto de vista del esfuerzo que realizan las elites partidarias para movilizar a sus electores ( Buquet y Martínez, 2013Buquet, D.; Martínez, P. Autonomía vs. centralización: selección de candidatos a diputado en Uruguay (1999-2004). In: Alcántara Sáez, M.; Cabezas, L. M. (eds.). Selección de candidatos y elaboración de programas en los partidos políticos latinoamericanos. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 271-319, 2013. ; Acuña, 2019Acuña, S. “En búsqueda del equilibrio perdido: la adaptación del sistema de partidos uruguayo (1999-2014)”. Tesis de Maestría e n Ciencia Política. Montevideo, Universidad de la República, 2019. ). Adicionalmente, al mismo tiempo se eligen las convenciones departamentales de los partidos, que tienen la potestad de designar hasta tres candidatos por partido que competirán en la subsiguiente elección de intendentes 25 25 La reforma electoral de 1997 estableció un ciclo electoral que dura casi un año, desde la realización de las elecciones internas, pasando por la elección general y el eventual balotaje, hasta las elecciones subnacionales el año siguiente. Las internas son determinantes para todo el ciclo, incluyendo una cláusula candado o sore loser law que impide a quienes fueron candidatos por un partido, participar en otro en cualquiera de las instancias subsiguientes. . Al tratarse de internas nacionales y subnacionales al mismo tiempo, tenemos que agregar el esfuerzo de movilización que realizan las elites locales para asegurar la nominación del candidato a intendente como factor que incentiva la participación en esos comicios ( Vairo, 2008Vairo, D. “Juntos, pero no casados: los efectos de la reforma constitucional al interior de los partidos”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 17, n° 1, p. 159-182, 2008. ; Boidi y Queirolo, 2009Boidi, M., Queirolo, R. “La piedra en el zapato (de las encuestadoras): encuestas de opinión y elecciones internas 2009”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 18, p. 65-83, 2009. ; Cardarello, 2011Cardarello, A. “Muchas dudas, algunas certezas y escaso entusiasmo. Las elecciones municipales 2010 en Uruguay”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 20, n° 1, p. 63-94, 2011. ).
Adicionalmente, se ha observado que en elecciones primarias los que presentan mayor propensión a votar son los electores que tienen posiciones ideológicas más radicales, son más educados y tienen mayores ingresos. Buquet y Piñeiro (2011)Buquet, D.; Piñeiro, R. “Participación electoral en las elecciones primarias en Uruguay”. Revista Debates, vol. 5, n° 2, p. 79-95, 2011. , estudiando las elecciones internas de 2009 en Uruguay, muestran cómo quienes concurrieron a votar en esas elecciones tenían un perfil diferente al del electorado general y los postulantes que se ubicaron en posiciones más radicales fueron los triunfadores de la primaria de los dos principales partidos (Mujica triunfó sobre Astori en el FA y Lacalle, sobre Larrañaga en el PN). También puede especularse con que en las primarias de 1999 los triunfadores de los tres grandes partidos (Batlle, Vázquez y Lacalle) fueron los candidatos más radicales en comparación con los que quedaron en segundo lugar (Hierro, Astori y Ramírez) ( Buquet y Chasquetti, 2008Buquet, D.; Chasquetti, D. Presidential candidate selection in Uruguay: 1942-2004. In: Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power: political recruitment and candidate selection in Latin America. University Park: Penn State University Press, p. 319-359, 2008. ). De todas formas, no puede decirse que las primarias uruguayas produzcan este efecto de forma general. Por ejemplo, Larrañaga le había ganado con amplia ventaja a Lacalle en 2004, y Vázquez en 2014 triunfó holgadamente sobre Constanza Moreira, que mostró un perfil mucho más radical. En definitiva, las primarias uruguayas no muestran un patrón estable en materia de la posición ideológica del candidato que resulta triunfador.
Con respecto al posible perjuicio que parte de la literatura atribuye a la competencia en elecciones primarias sobre el partido que las lleva adelante, Uruguay no muestra muchos casos de elecciones primarias conflictivas; en general los precandidatos se han contenido en el manejo de críticas a sus oponentes. Sin embargo, la competencia nacionalista de 1999 fue particularmente virulenta, con el uso de munición gruesa de parte de Ramírez hacia Lacalle, y la votación del PN en la elección general fue la peor de su historia ( Chasquetti y Garcé, 2000Chasquetti, D.; Garcé, A. Después del naufragio: el desempeño electoral del Partido Nacional. In: Bottinelli, O., et al. (eds.). Elecciones 1999/2000. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, Instituto de Ciencia Política, p. 141-164, 2000. ). Posiblemente esa temprana experiencia negativa haya redundado en un aprendizaje generalizado que condujo al estilo de baja confrontación que suele imperar. Pero la primaria del Frente Amplio de 2009 también tuvo un tono subido a partir de varios ataques de Astori hacia Mujica que, en general, no tuvieron respuesta ( Cardarello y Yaffé, 2010Cardarello, A.; Yaffé, J. Crónica de una victoria anunciada: estrategias de campaña y desempeños partidarios en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009. In: Buquet, D.; Johnson, N. (eds.). Del cambio a la continuidad: ciclo electoral 2009-2010 en Uruguay. Montevideo: Fin de Siglo-CLACSO-Instituto de Ciencia Política, p. 23-43, 2010. ). Sin embargo, no hay elementos para pensar que eso haya perjudicado al FA que, en todo caso, logró neutralizarlo con la fórmula presidencial entre ambos. Luego, sólo la competencia nacionalista de 2019 reprodujo un escenario conflictivo, en este caso por la repentina aparición de la candidatura del novato Sartori que fue vista con recelo por la elite partidaria. Tampoco puede afirmarse que tal situación haya perjudicado al PN que, de todas formas, redujo su votación respecto de la elección anterior.
En este sentido el efecto que puede apreciarse claramente en Uruguay, más que el perjuicio de los partidos con primarias competitivas, es el esfuerzo que realizan las elites para reunificar al partido hacia la elección general. En buena medida, las reglas específicas de la elección primaria no establecen obstáculos para ese proceso y, por lo tanto, lo facilitan. Su carácter inclusivo que, como se vio, permite que los perdedores puedan continuar en carrera dio lugar a la adopción de un mecanismo que ha operado con regularidad: los partidos con internas competitivas entre dos candidatos principales tienden a armar su fórmula presidencial con el ganador como presidente y el segundo como vicepresidente (Batlle-Hierro en 1999, Lacalle Herrera-Larrañaga en 2009, Mujica-Astori en 2009 y Lacalle Pou-Larrañaga en 2014). Este fenómeno ocurrió en todos los partidos y en todos los casos en que la diferencia entre el primero y el segundo fue inferior a quince puntos porcentuales. Evidentemente esta estrategia pretende compensar el posible efecto perjudicial que la competencia interna reñida pueda tener en el desempeño del partido en la elección general. Asimismo, esta estrategia busca dar un lugar preponderante al sector del partido que en estos casos quedó en segundo lugar, para indicar a los potenciales votantes de estos sectores en la elección nacional que estarán representados en la fórmula presidencial.
También el carácter obligatorio de la elección primaria en Uruguay (sin las restricciones del caso argentino) ha pasado a generar un nuevo mecanismo para la promoción de liderazgos emergentes. Varios de los precandidatos presidenciales que se han presentado a la competencia no esperaban ganar la nominación, sino que buscaban aprovechar la visibilidad que proporciona la precandidatura para iniciar o subir un escalón en su carrera política. Aunque en la mayoría de los casos el emprendimiento no resultó exitoso, en las dos últimas primarias frenteamplistas se presentaron precandidatos presidenciales con escasa chance de triunfo, pero que luego formaron su propia fracción interna: Constanza Moreira en 2014 y Mario Bergara en 2019 crearon los movimientos Casa Grande y Fuerza Renovadora, respectivamente, y ambos resultaron electos como senadores. Otro tanto ocurrió con Juan Sartori en el PN en 2019, que formó el sector Todo por el Pueblo y también obtuvo una banca en el senado.
Con respecto al efecto informacional de las elecciones primarias, en Uruguay no han funcionado como un predictor de los resultados de la elección nacional, tanto entre como dentro de los partidos ( Boidi y Queirolo, 2009Boidi, M., Queirolo, R. “La piedra en el zapato (de las encuestadoras): encuestas de opinión y elecciones internas 2009”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 18, p. 65-83, 2009. ). En las últimas cinco elecciones nacionales, el FA fue el partido más votado; sin embargo, sólo en las internas de 2004 fue el que recibió la mayor votación. El más votado en las internas de 1999 fue el Partido Colorado, luego segundo en la primera vuelta y finalmente ganador en el balotaje. En las otras tres elecciones primarias el más votado fue el Partido Nacional y luego fue siempre el segundo más votado en la primera vuelta y triunfador en el balotaje de 2019. A diferencia de las Paso argentinas, las internas uruguayas no anticipan el resultado de la elección general, a consecuencia del voto voluntario y de que cumplen una función de eliminación interna, reconfigurando el mapa de opciones de cara a la elección general.
Por último, la naturaleza mayoritaria de la elección primaria genera incentivos para que la disputa interna se concentre entre dos aspirantes principales, como consecuencia de la coordinación interna de la elite partidaria y, luego, de los votantes. Como se muestra en la Tabla 4 , todos los candidatos presidenciales resultaron designados directamente como resultado de la votación y nunca se tuvo que acudir a la convención. En 13 de las 15 competencias el ganador superó la mayoría absoluta de los votos, y en las otras dos el triunfador obtuvo más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo. De forma consistente, la evolución del número efectivo de precandidatos (NEC) por partido muestra altos niveles de concentración que ponen de manifiesto la existencia de los procesos de coordinación electoral previstos por la ley de Duverger para los sistemas mayoritarios. El NEC promedio para las 15 contiendas es prácticamente igual a 2; la competencia por la nominación presidencial dentro de los partidos ejerce una influencia para que sus electores se concentren en torno a dos grandes grupos o corrientes principales.
Conclusiones
En este artículo hemos analizado la utilización del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en dos países de América Latina cuya legislación electoral obliga a los partidos a comparecer en esa primera instancia de votación, constituyendo así un sistema de elección presidencial a tres vueltas. Esta indagación, a su vez, se desarrolla 20 años después de la primera aplicación de esta práctica en Uruguay y 10 años más tarde de la sanción de la legislación que la incorporó formalmente en Argentina. La expectativa, prevista teóricamente con un sistema a tres vueltas como el existente en ambos países, es que en la primera fase se produjera un despliegue de contendientes potenciales que se fuera reduciendo en las instancias posteriores, hasta los dos principales en la eventual segunda vuelta. Sin embargo, la principal conclusión de este artículo es que el impacto de las primarias presidenciales abiertas sobre el sistema partidario, a través de la coordinación electoral, varía en función de las características y cláusulas diferenciales que establece cada normativa específica, principalmente la cuestión de la obligatoriedad del voto en la primaria y la fórmula presidencial cerrada o abierta junto con la posibilidad de que los perdedores de la primaria continúen en carrera.
La primera diferencia es la existencia del voto opcional en la instancia de las primarias en Uruguay, contrapuesta a su obligatoriedad en el caso argentino; lo cual ha derivado en la preeminencia de distintos tipos de votantes en cada uno de los casos y, en consecuencia, en una disímil capacidad predictiva de las primarias respecto de los resultados de la elección general. En Uruguay, ha habido una convergencia mucho más virtuosa entre demos y selectorate ( selectorado ) , permitiendo que se seleccionaran candidatos acordes, tanto con las preferencias de los miembros más activos de los respectivos partidos que competían, como así también del conjunto del electorado. En Argentina, se ha observado que el selectorado, conformado por un cuerpo ciudadano amplio y heterogéneo, careció de incidencia en la determinación de candidatos. Esto se vincula con otra cuestión clave: en Uruguay, las primarias han operado efectivamente como una instancia de selección de candidaturas; mientras que, en Argentina – en tanto no ha habido competencia ni tampoco competitividad –, han servido para la mera ratificación de decisiones tomadas con anterioridad.
La mayor similitud entre el selectorado real y electorado real existente en Argentina respecto de Uruguay, sumada a las escasas opciones tanto efectivas como viables en la primera fase (particularmente, en comicios con reelección presidencial), quitó margen para una posible alteración del orden y reconfiguración de los apoyos obtenidos por los competidores de una instancia a la otra. Paradójicamente, en Argentina, a diferencia de Uruguay, las primarias adquirieron una formidable capacidad predictiva, operando directamente como una primera vuelta adelantada, lo cual denota su carácter superfluo como momento tanto de selección como de despliegue de opciones alternativas propias de una instancia no definitoria.
Pero la principal diferencia detectada en este artículo entre ambos sistemas de primarias, y que resulta determinante de los efectos observados, radica en el carácter excluyente de las primarias argentinas e inclusivo de las uruguayas. Si bien ambos sistemas habilitan la presentación de diversos aspirantes a la candidatura presidencial, el sistema argentino elimina a los perdedores mientras que el sistema uruguayo les permite competir por cualquier de los restantes cargos en disputa en las elecciones generales. Así, la primaria argentina establece una lógica de suma cero que desalienta la presentación de más de una candidatura en las principales fuerzas políticas, estimulando la prematura negociación y reparto de lugares en las nóminas definitivas y la no utilización de las Paso como instancia de selección de candidatos ni de resolución de controversias. Por el contrario, en Uruguay, la modalidad de binomio abierto y la no exclusividad de las candidaturas, ha permitido la inclusión de los sectores derrotados, morigerando los efectos desgastantes de la competencia interna y promoviendo procesos de renovación de las elites.
Ambas diferencias en el régimen de primarias, conjuntamente con las diferencias respecto de la reelección presidencial y de los umbrales exigidos para ganar en primera vuelta, generan diversos incentivos para la coordinación en las diversas fases electorales. En Uruguay, se promueve la coordinación electoral intrapartidaria hacia la primaria que suele terminar con un par de precandidaturas viables por partido que concentran la votación. Pero luego, dada la dificultad de alcanzar la mayoría absoluta dispuesta para ganar la primera vuelta y la prohibición de la reelección presidencial, el sistema no fomenta la coordinación electoral, por lo que se puede observar un aumento de la fragmentación del sistema de partidos. En cambio, en Argentina, el sistema promueve la coordinación de la elite desde el principio del proceso, y luego del electorado, derivando en la reducción de la oferta y el ordenamiento de las preferencias en dos grandes armados amplios y heterogéneos, estructurados en torno a los contendientes presidenciales más viables. Esta situación ha conducido a la permanente configuración de una lógica de amigo-enemigo (que se exacerba cuando el incumbent se presenta para la reelección), con aliados coyunturales, lealtades frágiles y desplazamientos constantes.
En definitiva, hemos podido observar aquí que alguno de los problemas que padece en la actualidad el sistema político argentino y que no se exhiben en Uruguay, pese a presentar un esquema semejante, no son coyunturales ni reductibles al mal uso del sistema de primarias, sino que han sido el emergente de la lógica que impone la legislación electoral y de la adaptación de los actores participantes a la competencia estipulada en tres fases. En Uruguay, la selección se efectúa en fuerzas políticas ya definidas y las principales, incluso, preceden largamente a la incorporación de estas reglas. Pese a ello, a 20 años de su primera implementación, este sistema está dando lugar a algunas sorpresas que antes eran inimaginables, tanto dentro de los partidos como fuera de ellos, cuyo impacto real se podrá observar con el paso del tiempo. En la Argentina, por su parte, a diez años de la aprobación de la ley electoral vigente y en su quinta edición consecutiva, con la utilización de las Paso, se ha observado la existencia de alianzas inestables, la ausencia de participación de la ciudadanía en la determinación de las candidaturas, las prácticas propias de la política tradicional de centrar las nominaciones en las cúpulas o en un líder y la consagración de candidatos partidarios con un amplio rechazo popular.
Referencias bibliográficas
- Abal Medina, J. Mayor democracia y equidad en los partidos y en el Estado. In: Abal Medina, J. M.; Tullio, A.; Escolar, M. Reforma política en la Argentina. Buenos Aires: Secretaría de la Gestión Pública, 2010.
- Acuña, S. “En búsqueda del equilibrio perdido: la adaptación del sistema de partidos uruguayo (1999-2014)”. Tesis de Maestría e n Ciencia Política. Montevideo, Universidad de la República, 2019.
- Adams, J.; Merrill, S. “Candidate and party strategies in two-stage elections beginning with a primary”. American Journal of Political Science, vol. 52, n° 2, p. 344-359, 2008.
- Agranov, M. “Flip-flopping, primary visibility, and the selection of candidates”. American Economic Journal: Microeconomics, vol. 8, n° 2, p. 61-85, 2016.
- Alcántara Sáez, M. “Experimentos de democracia interna: las primarias de partidos en América Latina”. The Kellogg Institute for International Studies, Working Paper #293, 2002.
- Aldrich, J. Why parties? The origin and transformation of political parties in America. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
- Altman, D. “Universal party primaries and general election outcomes: the case of Uruguay (1999-2009)”. Parliamentary Affairs, vol. 66, n° 4, p. 834-855, 2013.
- Altman, D.; Buquet, D.; Luna, J. P. Constitutional reforms and political turnover in Uruguay: winning a battle, losing the war. Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República 02/11, 2011. Disponible en: < https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/4606/1/DOL%20CP%2002%2011.pdf> . Acceso en: 27 ago. 2021.
» https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/4606/1/DOL%20CP%2002%2011.pdf> - Anckar, C. “On the applicability of the most similar systems design and the most different systems design in comparative research”. International Journal of Social Research Methodology, vol. 11, n° 5, p. 389-401, 2008.
- Ansolabehere, S.; Hirano, S.; Snyder, J. What did the direct primary do to party loyalty in Congress?. In: Brady, D.; McCubbins, M. D. (eds.). Party, process, and political change in congress: further new perspectives on the history of Congress. Stanford: Stanford University Press, 2006.
- Ansolabehere, S.; Shanto I.; Simon, A. “Replicating experiments using aggregate and survey data: the case of negative advertising and turnout”. American Political Science Review, vol. 93, n° 4, p. 901-910, 1999.
- Aragón, F. “Political parties, candidate selection, and quality of government”. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 13, n° 2, p. 783-810, 2013.
- Atkenson, L. R. “Divisive primaries and general election outcomes: another look at presidential campaigns”. American Journal of Political Science, vol. 42, n° 1, p. 256-271, 1998.
- Barnea, S.; Rahat, G. “Reforming candidate selection methods: a three-level approach”. Party Politics, vol. 13, n° 3, p. 375-394, 2007.
- Berensztein, S. ¿Somos todos peronistas? Del idealismo al pragmatismo. Caba: El Ateneo, 2019.
- Bibby, J. Politics, parties, and elections in America. Chicago: Nelson-Hall, 1996.
- Bidegain, G.; Tricot, V. Political opportunity structure, social movements, and malaise in representation in Uruguay, 1985-2014. In: Joignant, A.; Morales, M.; Fuentes, C. (eds.). Malaise in representation in Latin American countries: Chile, Argentina, and Uruguay. New York: Palgrave Macmillan, p. 187-210, 2017.
- Boidi, M., Queirolo, R. “La piedra en el zapato (de las encuestadoras): encuestas de opinión y elecciones internas 2009”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 18, p. 65-83, 2009.
- Bottinelli, O. El ciclo electoral 1999-2000 y el sistema de partidos. In: Bottinelli, O., et al. Elecciones 1999/2000. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2000.
- Bueno de Mesquita, B., et al. The logic of political survival. Cambridge: MIT Press, 2003.
- Buquet, D. “Entre la legitimidad y la eficacia: reformas electorales en América del Sur”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 16, p. 35-49, 2007.
- Buquet, D.; Chasquetti, D. Presidential candidate selection in Uruguay: 1942-2004. In: Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power: political recruitment and candidate selection in Latin America. University Park: Penn State University Press, p. 319-359, 2008.
- Buquet, D.; Chasquetti, D.; Moraes, J. A. Fragmentación política y gobierno en Uruguay: ¿Un enfermo imaginario? Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales, 1998.
- Buquet, D.; Martínez, P. Autonomía vs. centralización: selección de candidatos a diputado en Uruguay (1999-2004). In: Alcántara Sáez, M.; Cabezas, L. M. (eds.). Selección de candidatos y elaboración de programas en los partidos políticos latinoamericanos. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 271-319, 2013.
- Buquet, D.; Piñeiro, R. “Participación electoral en las elecciones primarias en Uruguay”. Revista Debates, vol. 5, n° 2, p. 79-95, 2011.
- Burden, B., et al. “Sore Loser Laws and Congressional Polarization”. LSQ, vol 39, p. 299-325, 2014.
- Burden, B.; Greene, S. “Party attachments and state election laws”. Political Research Quarterly, vol. 53, p. 57-70, 2000.
- Campbell, A., et al. The American voter. New York: Wiley, 1960.
- Cardarello, A. “Muchas dudas, algunas certezas y escaso entusiasmo. Las elecciones municipales 2010 en Uruguay”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 20, n° 1, p. 63-94, 2011.
- Cardarello, A.; Yaffé, J. Crónica de una victoria anunciada: estrategias de campaña y desempeños partidarios en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009. In: Buquet, D.; Johnson, N. (eds.). Del cambio a la continuidad: ciclo electoral 2009-2010 en Uruguay. Montevideo: Fin de Siglo-CLACSO-Instituto de Ciencia Política, p. 23-43, 2010.
- Carey, J. M.; Polga-Hecimovich, J. “Primary elections and candidate strength in Latin America”. The Journal of Politics, vol. 68, n° 3, p. 530-543, 2006.
- Chasquetti, D.; Garcé, A. Después del naufragio: el desempeño electoral del Partido Nacional. In: Bottinelli, O., et al. (eds.). Elecciones 1999/2000. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, Instituto de Ciencia Política, p. 141-164, 2000.
- Cho, S. J.; Kang, I. “Open primaries and crossover voting”. Journal of Theoretical Politics, vol. 27, n° 3, p. 351-379, 2015.
- Cohen, M., et al. The party decides. Presidential nomination before and after reforms. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Colomer, J. Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas. In: Cavarozzi, M.; Abal Medina, J. (eds.). El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal. Buenos Aires: Altamira/Konrad Adenauer, p. 117-34, 2002.
- Corbetta, P.; Vignati, R. “The primaries of the centre left: only a temporary success?”. Contemporary Italian Politics, vol. 5, n° 1, p. 82-96, 2013.
- Cox, G. La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Barcelona: Gedisa, 1997.
- Cross, W.; Blais, A. “Who selects the party leader?”. Party Politics, vol. 18, n° 2, p. 127-150, 2012.
- Crotty, P.; Jackson, P. Presidential primaries and nomination. Washington: Congressional Quarterly Press, 1985.
- Duverger, M. Los partidos políticos. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1996 [1951].
- Epstein, L. Political parties in the American mold. Madison: University of Wisconsin Press, 1986.
- Fiorina, M. “What ever happened to the median voter?”. Trabajo presentado en Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 1999.
- Freidenberg, F. Selección de candidatos y democracia interna en los partidos de América Latina. Biblioteca de la Reforma Política, n° 1. Lima: International Idea, 2003.
- Freidenberg, F. “Mucho ruido y pocas nueces. Organizaciones partidistas y democracia interna en América Latina”. Polis, vol. 1, n° 1, p. 91-134, 2005.
- Freidenberg, F. ¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefinición conceptual. In: Reynoso Núñez, J.; Sánchez, H. (coords.). La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario. México: Unam, p. 277-295, 2009.
- Freidenberg, F.; Dosek, T. “Las reformas electorales en América Latina (1978-2015)”. In: Casas-Zamora, et al. (eds.). Reformas Políticas en América Latina, tendencias y casos. Washington: Organización de los Estados Americanos, p. 73-103. 2016.
- Gallagher, M.; Marsh, M. (eds.). Candidate selection in comparative perspective. The secret garden of politics. London: Sage Publications, 1988.
- Gallo, A. “Un Paso decisivo. Los partidos de izquierda después de la reforma electoral en la Argentina”. Revista PostData, Buenos Aires, vol. 22, n° 1, p. 233-271, 2017.
- Gallo, A. “Entre lo ideado y lo obtenido: un análisis de los efectos de las primarias abiertas en Argentina a diez años de su incorporación formal”. Revista Brasileira de Ciência Política, vol. 34 p. 1-46, 2021.
- Geer, J. "Assessing the representativeness of electorates in presidential primaries". American Journal of Political Science, vol. 32, nº 4, 1988.
- Grofman, B.; Troumpounis, O.; Xefteris, D. “Electoral competition with primaries and quality asymmetries”. The Journal of Politics, 2019, vol. 81, n° 1, p. 260-273, 2019.
- Hazan, R.; Rahat, G. Democracy within parties. Candidate selection methods and their political consequences. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Hirano, S.; Snyder J. “Primary elections and the quality of elected officials”. Quarterly Journal of Political Science, vol. 9, n° 4, p. 473-500, 2014.
- Johnson, G. B., et al. “Divisive primaries and incumbent general election performance: prospects and costs in U.S. house races”. American Politics Research, vol. 38, n° 5, p. 931-955, 2010.
- Jones, M. Electoral laws and the survival of presidential democracies. Indiana: University of Notre Dame Press, 1995.
- Kang, M. “Sore loser laws and democratic contestation”. Georgetown Law Journal, vol. 99, n° 4, p. 1014-75, 2011.
- Kang, M.; Burden, B. Sore loser laws in presidential and congressional elections. In: Boatright, R. G. (ed.). Routledge handbook of primary elections. New York: Routledge, 2018.
- Katz, R.; Mair, P. Three faces of party organization: adaptation and change. Working Paper of the European Policy Research Unit. Manchester: University of Manchester, 1995.
- Kaufmann, K.; Gimpel, J.; Hoffman, A. “A promise fulfilled? Open primaries and representation”. The Journal of Politics, vol. 65, n° 2, p. 457-476, 2003.
- Keech, W.; Matthews, D. The party's choice. Washington: The Brookings Institution, 1976.
- Kemahlioglu, O., et al. “Why primaries in Latin American presidential elections?”. The Journal of Politics, vol. 71, n° 1, p. 339-352, 2009.
- Kenney, P.; Rice, T. “The effects of primary divisiveness in gubernatorial and senatorial elections”. Journal of Politics, vol. 46, p. 904-915, 1984.
- Kenney, P.; Rice, T. “The relationship between divisive primaries and general election outcomes”. American Journal of Political Science, vol. 31, n° 1, p. 31-44, 1987.
- Key, V. O. Politics, parties and pressure groups. New York: Thomas Crowell Company, 1964.
- Kirkpatrick, J. The new presidential elite. New York: Russell Sage, 1976.
- Laasko, M.; Taagepera, R. “Effective number of parties: a measure of application to Western Europe”. Comparative Political Studies, vol. 12, p. 3-27, 1979.
- Marsh, M. “Introduction: selecting the party leader”. European Journal of Political Research, vol. 24, p. 229-231, 1993.
- McClosky, H. “Consensus and ideology in American politics”. American Political Science Review, vol. 58, n° 2, p. 361-82, 1964.
- Moore, D. W.; Hofstetter, C. R. “The representativeness of primary elections: Ohio, 1968”. Polity, vol. 6, n° 2, p. 197-222, 1973.
- Navia, P.; Rojas Morales, P. “El efecto de la participación electoral. En las primarias para la elección presidencial de 1999 en Chile”. Postdata, Buenos Aires, n° 13, p. 193-222, 2008.
- Norrander, B. “Ideological representativeness of presidential primary voters”. American Journal of Political Science, vol. 33, p. 570-58, 1989.
- Peterson D.; Djupe, P. “When primary campaigns go negative: the determinants of campaign negativity”. Political Research Quarterly, vol. 58, n° 1, p. 45-54, 2005.
- Piereson J.; Smith, T. “Primary divisiveness and general election success: a re-examination”. Journal of Politics, vol. 37, p. 555-561, 1977.
- Polsby, N. Consequences of party reform. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Rahat, G.; Hazan, R. “Candidate selection methods an analytical framework”. Party Politics, vol. 7, n° 3, p. 297-322, 2001.
- Ranney, A. “Representativeness of primary electorates”. Midwest Journal of Political Science, vol. 12, nº 2, 1968.
- Sandri, G. “Leadership selection methods in Italy and their consequences on membership mobilization”. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, St. Gallen, Switzerland, 2011.
- Sandri, G.; Seddone, A. Introduction: Primary elections across the world. In: Sandri, G.; Seddone, A.; Venturino, F. (eds.). Party primaries in comparative perspective. Farnham: Ashgate, 2015.
- Sartori, G. Parties and party systems. New York: Cambridge University Press, 1976.
- Shattschneider, E. Régimen de partidos. Madrid: Tecnos, 1964 [1941].
- Selios, L.; Vairo, D. “Elecciones 2009 en Uruguay: permanencia de lealtades políticas y accountability electoral”. Opinião Pública, vol. 18, n° 1, p. 198-215, 2012.
- Serra, G. “Why primaries? The party's tradeoff between policy and valence”. Journal of Theoretical Politics, vol. 23, 2011.
- Serra, G. No polarization in spite of primaries: a median voter theorem with competitive nominations. In: Schofield, N.; Caballero, G. (eds.). The Political Economy of Governance Institutions, Political Performance and Elections. New York: Springer, 2013.
- Serrafero, M. Reelección y sucesión presidencial. Poder y continuidad: Argentina, América Latina y EEUU. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1997.
- Siavelis, P.; Morgenstern, S. (eds.). Pathways to power. Political recruitment and candidate selection in Latin America. Pennsylvania: Penn State University Press, 2008.
- Shugart, M.; Carey, J. “Incentives to cultivate a personal vote. A rank ordering of electoral formulas”. Electoral Studies, vol. 14, n° 4, p. 417-439, 1995.
- Steger, W. P.; Hickman, J.; Yohn, K. “Candidate competition and attrition in presidential primaries, 1912 to 2000”. American Politics Research, vol. 30, n° 5, p. 528-554, 2002.
- Vairo, D. “Juntos, pero no casados: los efectos de la reforma constitucional al interior de los partidos”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 17, n° 1, p. 159-182, 2008.
- Ware, A. Political parties and party systems. New York: Oxford University Press, 1996.
- Zelaznik, J. Resultados y escenarios después de las Paso. Buenos Aires: UTDT, 2015.
- Honorable Congreso de la Nación Argentina. Ley 26.571 y Decreto 2004/2009. Partidos Políticos. Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Disponible en: < https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26571-161453/texto> . Acceso en: 27 ago. 2021.
» https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26571-161453/texto>
-
3
En Bolivia se estableció un régimen de primarias simultáneas y obligatorias, pero con el voto restringido – aunque voluntario – para quienes se registran previamente en los partidos, utilizado por única vez en 2019 y sin competencia interna. En Perú se adoptó ese mismo año un sistema muy similar pero que aún no ha sido puesto en práctica.
-
4
En Argentina, parcialmente, en la medida en que también hay elecciones legislativas intermedias.
-
5
Las investigaciones pioneras sobre primarias abiertas surgieron en los Estados Unidos, lugar donde el mecanismo tuvo su génesis (Key, 1964; Ranney, 1968Ranney, A. “Representativeness of primary electorates”. Midwest Journal of Political Science, vol. 12, nº 2, 1968. ; Polsby, 1983; Crotty y Jackson, 1985; Geer, 1988; Ware, 1996; Cohen, 2008; entre otros) pero, con la expansión del procedimiento a otros países, fueron emergiendo estudios académicos sobre la temática en espacios geográficos diversos.
-
6
Esto impide que los derrotados en una primaria se postulen en la elección general con un vehículo partidario diferente (Kang, 2010; Altman, 2013Altman, D. “Universal party primaries and general election outcomes: the case of Uruguay (1999-2009)”. Parliamentary Affairs, vol. 66, n° 4, p. 834-855, 2013. ; Burden et al., 2014Burden, B., et al. “Sore Loser Laws and Congressional Polarization”. LSQ, vol 39, p. 299-325, 2014. ; Kang y Burden, 2018).
-
7
Most similar systems design (MSSD).
-
8
El kirchnerismo empezó siendo una facción minoritaria (que progresivamente fue suscitando un apoyo externo) dentro del PJ, un partido mayoritario fracturado (con la resistencia de un nutrido sector partidario).
-
9
Se partía del presupuesto señalado por Carey y Polga-Hecimovich (2006)Carey, J. M.; Polga-Hecimovich, J. “Primary elections and candidate strength in Latin America”. The Journal of Politics, vol. 68, n° 3, p. 530-543, 2006. según el cual la ciudadanía tendería a premiar a la dirigencia dispuesta a adoptar mecanismos teóricamente más democráticos.
-
10
Esto quedará más claro cuando se vea el otro elemento distintivo desarrollado en el apartado siguiente.
-
11
A esto se agrega que, con el piso legal, se dejaba fuera de juego a los agrupamientos más extremos (buscando eliminar a los sectores aún minoritarios que se habían nutrido de los votos que el kirchnerismo perdía por izquierda).
-
12
La norma establece que un candidato es elegido si supera el 50% de los votos de todos los candidatos de su partido, o si obtiene el 40% de piso y una distancia de 10 puntos porcentuales con el siguiente contendiente.
-
13
Con la excepción de los candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, donde las agrupaciones pueden establecer mecanismos de distribución de cargos para la confección de las listas definitivas (Art. 44).
-
14
Esta medida fue incorporada a raíz de la experiencia fallida de la “Concertación plural”, que había puesto en evidencia los riesgos de constituir un binomio presidencial entre dirigentes no afines. La Concertación Plural – una coalición entre el FPV y los denominados ‘radicales K’ – triunfó en las elecciones presidenciales de 2007, pero al año siguiente el vicepresidente Julio Cobos (radical K) votó en contra de una importante iniciativa oficialista.
-
15
Como veremos, si bien la legislación admite tres posibles tipos de agrupaciones políticas como competidoras en las Paso, se ha tendido a establecer alianzas transitorias ( Gallo, 2021Gallo, A. “Entre lo ideado y lo obtenido: un análisis de los efectos de las primarias abiertas en Argentina a diez años de su incorporación formal”. Revista Brasileira de Ciência Política, vol. 34 p. 1-46, 2021. ).
-
16
En efecto, en Uruguay lo regular ha sido la utilización del balotaje; mientras que, en Argentina, lo estándar ha sido la definición en primera vuelta y lo excepcional, la celebración de una segunda ronda electoral. Se considera que en el sistema de mayoría absoluta invariable – como el que rige en Uruguay – existen potencialmente dos ganadores (M=2). El sistema argentino, en ese sentido, se asemejaría más a un esquema de ganador único (M=1). Si se entiende que la cantidad de candidatos viables es igual M+1 (Duverger, 1996 [1951]; Cox, 1997), el número de contendientes significativos será superior a dos en Uruguay y tenderá a acercarse a dos en Argentina.
-
17
Como regla general, el presidente en funciones se coloca en una posición privilegiada sobre sus adversarios, en la medida en que cuenta con ciertas ventajas estructurales (visibilidad pública, acceso a recursos, exposición mediática, experiencia ejecutiva, etc.) (Serrafero, 1997). Por ello, lo usual es que cuando el incumbente se presente para la reelección, el partido oficialista evite la competencia interna (Keech y Matthews, 1976; Steger, Hickman y Yohn, 2002).
-
18
El proceso decisorio presenta dos hitos fundamentales: 1º) la inscripción de las alianzas (que vence 60 días antes de las Paso); 2º) la inscripción de las precandidaturas a presidente y vice y demás categorías nacionales (que expira 50 días antes de las Paso).
-
19
El número efectivo de candidatos presidenciales se calcula de forma análoga al conocido número efectivo de partidos propuesto por Laasko y Taagepera (1979)Laasko, M.; Taagepera, R. “Effective number of parties: a measure of application to Western Europe”. Comparative Political Studies, vol. 12, p. 3-27, 1979. .
-
20
En ambas, se produjo el resultado esperado, con un contundente triunfo del candidato natural. En Cambiemos , la UCR obtuvo una cantidad de votos semejante a la que suele recibir en internas cerradas partidarias (Gallo, 2017). En el caso de UNA, el líder de la coalición obtuvo más del doble de votos que el desafiante (aunque hubo una fuga de votantes de De la Sota hacia Cambiemos en las elecciones generales).
-
21
Massa terminó encabezando la lista de diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires por el FdT, y Pichetto fue como candidato a vice de Macri en JxC. Ambos habían emergido como posibles precandidatos presidenciales.
-
22
Con respecto al presunto perjuicio que la competencia y la competitividad ocasiona sobre el buen funcionamiento partidario, si bien la evidencia es sumamente limitada, hasta ahora la única agrupación con primarias divisivas (el FIT), tuvo inconvenientes de integridad, produciéndose un cisma dentro del PO, partido pivotal de la coalición, en 2018.
-
23
Aquellos que concurren a votar solo en la elección definitoria, una vez conocida la distribución de apoyos obtenida en las primarias.
-
24
De las siete fuerzas políticas que superaron el umbral impuesto del 1,5% de los votos válidamente emitidos y compitieron en la elección general, solo dos habían sido conformadas en los años previos (FPV y CC) y el resto se acordaron específicamente para la competencia en las Paso.
-
25
La reforma electoral de 1997 estableció un ciclo electoral que dura casi un año, desde la realización de las elecciones internas, pasando por la elección general y el eventual balotaje, hasta las elecciones subnacionales el año siguiente. Las internas son determinantes para todo el ciclo, incluyendo una cláusula candado o sore loser law que impide a quienes fueron candidatos por un partido, participar en otro en cualquiera de las instancias subsiguientes.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
10 Oct 2022 -
Fecha del número
May-Aug 2022
Histórico
-
Recibido
16 Feb 2021 -
Acepto
24 Jul 2022