RESUMO
El objetivo de este artículo es presentar un análisis documental de un conjunto de textos institucionales en Colombia sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con énfasis en su Pilar 8, para considerar la forma en la cual se gestiona el conocimiento en derechos humanos. Los PDET surgen dentro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 (entre el estado y la guerrilla de las Farc-ep), como dimensión de garantía de los derechos en los territorios especialmente afectados por el conflicto armado interno. Frente a concepciones tradicionales, el conocimiento se asume como experiencia situada, significada por entramados de subjetividades y territorialidades, cuya gestión implica producciones en tensión con discursos y tecnologías gubernamentales. Se trata de un estudio cualitativo, que sigue una mirada crítico-hermenéutica desde la cual se realiza un análisis del discurso sistematizado y organizado con apoyo del software AtlasTi. Se muestra que el contenido cognitivo que presenta la narrativa del Acuerdo, afirma la garantía y protección de los derechos humanos en los territorios-PDET; sin embargo, se infiere que, dada la débil implementación, se asiste a un giro tanto de la propia narrativa como de la gestión de conocimiento sobre el territorio.
Palabras clave:
Acordo de paz; Direitos humanos; Gestão do conhecimento; PDET
The objective of this article is to present a documentary analysis of a set of institutional texts in Colombia on Development Programs with a Territorial Approach (PDET) with emphasis on its Pillar 8, to consider the way in which human rights knowledge is managed. The PDET arise within the Peace Agreement signed in 2016 (between the state and the FARC-EP guerrillas), as a dimension of guaranteeing rights in the territories especially affected by the internal armed conflict. Faced with traditional conceptions, knowledge is assumed as a situated experience, signified by frameworks of subjectivities and territorialities; its management involves productions in tension with government discourses and technologies. It is a qualitative study, which follows a critical-hermeneutic perspective from which a systematized and organized discourse analysis is carried out with the support of the AtlasTi software. It is shown that the cognitive content presented by the institutional narrative, product of the Agreement, is oriented towards the guarantee and protection of human rights in the PDET-territories. However, it is inferred that given the weak implementation, there is a shift in both the narrative itself and the management of knowledge about the territory.
Keywords:
Peace agreement; Human rights; Knowledge management; PDET
O objetivo deste artigo é apresentar uma análise documental de um conjunto de textos institucionais na Colômbia sobre Programas de Desenvolvimento com Enfoque Territorial (PDET), com ênfase em seu Pilar 8, para considerar a forma como se administra o conhecimento dos direitos humanos. Os PDETs surgem no âmbito do Acordo de Paz assinado em 2016 (entre o Estado e as guerrilhas das FARC-EP), como dimensão de garantia de direitos nos territórios especialmente afetados pelo conflito armado interno. Diante das concepções tradicionais, assume-se o conhecimento como uma experiência situada, significada por quadros de subjetividades e territorialidades; sua gestão envolve produções em tensão com discursos e tecnologias governamentais. Trata-se de um estudo qualitativo, que segue uma perspectiva crítico-hermenêutica a partir da qual se realiza uma análise do discurso, sistematizada e organizada com o apoio do software AtlasTi. Mostra-se que o conteúdo cognitivo apresentado pela narrativa institucional, produto do Acordo, está orientado para a garantia e proteção dos direitos humanos nos territórios PDETs. No entanto, infere-se que diante da fraca implementação, há um deslocamento tanto na narrativa em si quanto na gestão do conhecimento sobre o território.
Palavras-chave:
Acuerdo de paz; Derechos humanos; Gestión-conocimiento; PDET
INTRODUCCIÓN
El presente texto responde a la pregunta por la forma como se plantea la gestión del conocimiento en derechos humanos en el marco de los PDET – Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz´. El contexto institucional es el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre la guerrilla de las Farc-Ep y el estado colombiano, como posibilidad de transitar hacia una garantía real y efectiva de los derechos humanos, precisamente, a través de la implementación de los seis puntos formulados del Acuerdo.
En este, el punto uno sobre reforma rural integral consigna los PDET5
5
El Decreto Ley 893 de 2017 reglamenta los PDET y dentro de sus fundamentos se encuentra el derecho a la paz (art. 22 de la Carta Política de 1991) y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Este último se centra en las víctimas y los territorios más afectados por el Gobierno Nacional. El Decreto en mención tiene una naturaleza instrumental por cuanto busca facilitar la implementación de los puntos 1.2 y 6.2.3 del Acuerdo Final.
. Estos constituyen un instrumento especial para la planificación y la gestión del desarrollo, bajo una perspectiva comprensiva del territorio en interrelaciones dinámicas y reciprocas entre los seres humanos y el espacio habitado de las cuales subyacen símbolos, sentidos y significados que determinan la vida en comunidad y se proyectan para un periodo de diez años en la vía de impulsar transformaciones en territorios rurales, afectados por fenómenos del conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y economías ilícitas; para ello, se plantean estrategias y acciones orientadas en las capacidades de participación de las comunidades, en las cuales, dada la forma histórica de presencia/ausencia local estatal, las personas defensoras de los derechos humanos son quienes, en gran parte, estimulan interacciones y sinergias en procura de la protección y garantía de los derechos en sus territorios (MINGUEZ, 2013MÍGUEZ, P. Del General Intellect a las tesis del “capitalismo cognitivo”: aportes para el estudio del capitalismo del siglo XXI, Bajo el Volcán, vol. 13, núm. 21, septiembre 2013 y febrero 2014, pp. 27-57 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28640302003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28...
; BARRETO, 2018BARRETO, D. Los riesgos y el papel político de las lideresas sociales en la construcción de la paz territorial en Colombia. Ciudad Paz-ando, 11(1), 7-15, 2018. https://doi.org/10.14483/2422278X.13079
https://doi.org/10.14483/2422278X.13079...
).
Para que sea posible la construcción de la paz estable y duradera en los territorios, como consigna el Acuerdo, se describe y reflexiona en el presente escrito, el conocimiento que se gestiona sobre los mismos. En las últimas décadas, tal gestión ha implicado romper con concepciones dominantes que han convertido el conocimiento en el producto determinante mercantil, dentro de la lógica racionalidad medio-fin, individual e instrumental, clave del crecimiento y de la competitividad de las naciones (VERCELLONE, 2011; VIRNO, 2003).
Tomar el documento del Acuerdo en su punto uno donde se presentan los PDET y el documento de la Ley que los regula, tiene el interés de mostrar una dimensión y sentido de la gestión del conocimiento que aporta una comprensión cognitiva-institucional de dichos territorios para hacer, en efecto, una paz sobre la base de los derechos humanos.
A través de una matriz de análisis documental que recoge, organiza y sistematiza la información, se realiza un ejercicio de codificación y categorización con apoyo de Atlas Ti. Los resultados identifican una red semántica configurada por 4 categorías selectivas, 22 códigos axiales y 98 códigos abiertos que corresponden a: 1) Articular saberes orientados a fortalecer procesos de defensa de derechos humanos; 2) Fines multidimensionales sobre una paz orientada por subjetividades diversas y desarrollo humano integral; 3) Estrategias procedimentales y focalizadas en habilidades subjetivas que orientan la acción hacia los principios contenidos en los documentos; y 4) Prácticas de gestión del conocimiento en la defensa de los derechos humanos, desde sujetos socio-comunitarios e institucionales.
El artículo presenta, en primer lugar, algunas consideraciones teóricas de carácter general comprensivo sobre el territorio, los PDET y la gestión del conocimiento; en segundo lugar, se presenta el ejercicio explicativo de la red semántica, su categorización y codificación; en tercer lugar, se realiza una descripción analítica de dicho ejercicio semántico y, por último, algunas conclusiones que abren preocupaciones sobre la praxis discursiva del territorio, contenido en los documentos estudiados y que apenas se esbozan para una segunda parte en el proceso de la investigación.
1 ITINERARIOS CONCEPTUALES Y DISPOSICIONES NARRATIVAS
Como instrumentos de planificación, los PDET formularon articular objetivos y propósitos comunes de participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones en la atención de las urgencias de seguridad ambiental, económica y social, para dar respuesta a los problemas locales.
De ahí, el enfoque territorial que el Acuerdo reconoce, en la vía de superar el proceso permanente de vaciamiento y copamiento que ha tenido a lo largo y ancho del país y que se orienta a transformar la ruralidad del país como uno de los intereses de la transición hacia una paz estable y duradera.
El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. (GOBIERNO NACIONAL, 2016GOBIERNO NACIONAL. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. En línea. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.... , p.6).
Es decir, el territorio parece asumirse de modo complejo y multidimensional. En efecto, el territorio está formado por sistemas de objetos y acciones no aislados, indisolubles, solidarios y contradictorios; idea que implica una vida dinámica y mutable (SANTOS; 1996), y que sugiere en contexto epistemes comprensivas sobre la complejidad de vínculos, saberes y experiencias que lo re-organiza (NAJMANOVICH, 2001NAJMANOVICH, D. Pensar la subjetividad. Complejidad, vínculos y emergencias. Utopía y Praxis Latinoamericana, 6(14), 106-111, 2001. y 2015NAJMANOVICH, D. El juego de los vínculos. Subjetividad y red social: figuras en mutación. Buenos Aires: Biblos, 2015.). Esto supone considerar que el territorio está dado por las relaciones sociales, entonces, relaciones de poder, así como por instituciones formales y no formales, producto del ejercicio de la gobernanza (SCHNEIDER y PEYRÉ, 2006). El territorio sería ese nido donde:
[…] los elementos de la naturaleza (tierras, aguas, flora, fauna, recursos naturales, paisajes), como diversidad biológica y ambiental, se fundan en relaciones siempre sinérgicas, que se hilan en niveles históricos y profundos de la existencia con memorias colectivas, construcciones simbólicas (significativas, puestas en acción), comportamientos, hábitos, sistemas y formas productivas, tecnologías, arreglos institucionales, redes y estructuras sociales, sueños de futuro (SOSA, 2012 p. 16).
En suma, el territorio deviene un constructo social complejo, cuyo imaginario colectivo cultural, político y ecológico, señala Carrizosa Umaña (2014, p. 21)CARRIZOSA, U. Colombia Compleja. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C, Colombia, 2014., “ha estado siempre ligado al paisaje en que nacemos y nos criamos” y que, en el caso colombiano, es preciso señalar el desarraigo que el conflicto armado interno ha implosionado por más de ocho décadas, simplificando los ecosistemas territoriales.
2 ENTRE LOS PDET Y LOS PATR
El punto Uno del Acuerdo justo enmarca en un conjunto de disposiciones orientadas a la democratización de la tierra en relación a su acceso y usos adecuados; para ello, describe los mecanismos y garantías que permitan al mayor número posible de personas rurales sin tierra o con tierra insuficiente, acceder a la misma y usarla productivamente con sostenibilidad, vocación del suelo, participación comunitaria y ordenamiento territorial.
El numeral 1.2 de este punto del Acuerdo describe como objetivo del PDET facilitar “la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad” (p. 21), una premisa sustancial de los problemas sistémicos del campo y la ruralidad. Ello comporta el bienestar de la población rural, el goce de derechos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, la protección de la riqueza cultural caracterizada por la diversidad, el desarrollo de la economía en sus distintas formas de producción e integración, así como el reconocimiento de formas de organización comunitaria y reconstrucción de escenarios de conciliación y diálogo. El punto 1.2.2. del Acuerdo plantea, un conjunto de criterios de priorización para la selección de las zonas del país con mayores necesidades y demandas, con lo cual se definen los PDET para un total de 170 municipios del país que integran dieciséis subregiones.
También, se determinan Ocho Pilares6 6 Los pilares son: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud, 4. Educación rural y primera infancia, 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz. como ejes consecuentes del logro de la paz estable y duradera. El presente estudio toma el pilar ocho: reconciliación, convivencia y paz que corresponde a las medidas, estrategias y acciones, definidas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de los PDET tendientes a garantizar la no repetición del conflicto armado y la erradicación de las violencias como medio para tramitar y gestionar los conflictos, e incluye, por tanto, medidas de reparación de las víctimas del conflicto armado (ONU MUJERES & AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART, 2017ONU MUJERES & AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART La participación de las mujeres y sus organizaciones en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Bogotá: ONU Mujeres / ART, 2017.).
En torno a estos pilares los PATR según Decreto 893 de 2017 son “la única herramienta de RRI -Reforma Rural Integral- que involucra todos los niveles del ordenamiento territorial, sus actores y recursos” (GOBIERNO NACIONAL, 2017GOBIERNO NACIONAL. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET, 2017. En línea. http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/programas_desarrollo_enfoque_territorial_ART.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentr...
) con una vigencia a diez años bajo la coordinación de Agencia de Renovación del Territorio (ART). Los PATR plantean construirse de manera participativa7
7
DE LA ROSA y CONTRERAS (2018) resaltan que los PATR se definen y ejecutan desde las asambleas comunitarias (veredas), las comisiones municipales de planeación participativa (municipios), y la comisión subregional de planeación participativa (nivel subregional), de forma que comienza en el ámbito más local y específico para que pueda ser coordinado con aquellos lineamientos establecidos en un nivel territorial más amplio.
en las zonas priorizadas y serán revisados cada cinco años, dado que la situación de victimización de su población puede ser cambiante y exige revisar y/o actualizar los lineamientos, programas y proyectos. El artículo 4 de dicho Decreto se refiere a ellos como la forma de instrumentalizar los PDET en la vía de reconocer la pluralidad coexistente en los territorios priorizados. Entre otros, los PATR contienen lineamientos metodológicos que formulan asegurar la construcción participativa, la realización de diagnósticos participativos acordes a las necesidades territoriales, la constitución de la visión territorial que genere líneas de acción para la transformación, un cuádruple enfoque -territorial, diferencial, reparador y de género-, así, como programas y proyectos a ejecutar en concordancia con la visión, diagnóstico y el reconocimiento territorial, indicadores y metas, mecanismos de control social y rendición de cuentas.
El artículo 2 del Decreto 893 de 2017 precisa el objeto de los PDET en concordancia con el Acuerdo Final asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza cultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar en un marco de reconocimiento de la diversidad de grupos étnicos, comunidades y pueblos, la integración territorial, el reconocimiento de las organizaciones de mujeres rurales y la reconciliación.
El artículo 5, por su parte, refiere la participación de actores y comunidades como asunto clave en los PDET y los PATR orientada a ser “amplia y pluralista de todos los actores del territorio en los diferentes niveles territoriales del proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y de los PATR”.
Si los sujetos sociales se encuentran en distintos niveles y ejercen diferentes funciones, la norma identifica la necesidad de articular y armonizar esos instrumentos con el Plan Nacional de Desarrollo, planes territoriales y de ordenación territorial. En el caso de comunidades, pueblos y grupos étnicos, por su parte se han de relacionar con “los planes de vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes” (CFR. ART. 12). La participación amplia, diversa y pluricultural, reconocida en la reforma rural integral, involucra así múltiples factores materiales e inmateriales, institucionales y humanos, objetivos y subjetivos, cuya potencialidad confronta la precariedad estatal y exige la garantía de los derechos humanos.
El Decreto también refiere el fortalecimiento de capacidades institucionales en su artículo 11 como una necesidad para la gestión, planeación, seguimiento, veeduría y control social, en el marco de los enfoques adoptados y con el propósito de garantizar la participación de los actores.
Este conjunto de apuestas, en escenario de posconflicto como periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial del conflicto armado (UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, s.f.), ha exigido sin duda una gestión del conocimiento tanto institucional como social-comunitario que aporte a la implementación del propio Acuerdo y, en últimas, a la estabilidad de la paz en clave de garantía y realización de los derechos humanos. Dicha gestión se constituye en una pieza central para aportar en la transformación social integral.
3 PRODUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Comprender los procesos de desarrollo territorial, para el caso colombiano, atravesados históricamente por la conflictividad armada y, ahora, en un marco de un posacuerdo en términos de garantía de los derechos humanos, implica desafíos entre los cuales, para el interés del presente trabajo, resulta trascendental la forma como se gestiona el conocimiento en términos de paz territorial; ¿qué? ¿quién? y ¿cómo (se) conoce los territorios? ¿para qué se conoce? ¿qué hacer con dicho conocimiento? De ello depende no sólo las formas de intervenir, de comunicar y de re/construir el territorio sino, también, cuáles concepciones subyacen a esas formas.
La gestión del conocimiento se asume desde tradiciones conceptuales como una forma de modernizar las organizaciones que obliga a utilizar nuevos enfoques gerenciales (GONZÁLEZ et al., 2009GONZÁLEZ, A., JOAQUI, C. y COLLAZOS, C. Karagabi KMModel: Modelo de referencia para la introducción de iniciativas de gestión del conocimiento en organizaciones basadas en conocimiento, Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 17 Nº 2, p. 223-235, 2009.) y, así, hacer del conocimiento una de las variables que mejor predice el éxito o el fracaso de una organización; también, se concibe como transferencia tácita y explícita de conocimiento entre individuos, utilización de procesos sociales y conversión de un tipo de conocimiento a otro (NONAKA; TAKEUCHI, citado por GIL; CARRILLO, 2013GIL, A.; CARRILLO, F. La creación de conocimiento en las organizaciones a partir del aprendizaje. Intangible Capital, 9(3),730-753, 2013. [Consulta 24 de octubre de 2021]. Disponible: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54928893008
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5...
).
Producto de la crisis taylorista que domina el conocimiento aplicado a objetos/productos y al trabajo, hoy y desde la reestructuración capitalista neoliberal, la gestión del conocimiento, es referida a innovación, leída ésta como aporte a soluciones sociales nuevas, eficaces y efectivas dependiendo no solo de recursos propios, sino de experiencias externas para tomar ventaja del conocimiento (GONZÁLEZ MILLÁN, 2019GONZÁLEZ, M. Gestión de Conocimiento e Innovación Abierta: hacia la conformación de un modelo teórico relacional, Revista Venezolana de Gerencia, vol. 24, núm. 88, pp. 1199-1222. Universidad de Zulia, 2019.); y como lo señala la Unesco “la innovación sólo existe cuando una invención encuentra un empresario que la valorice, respondiendo a una demanda de la sociedad (2005, p.62); en tal sentido, para la llamada sociedad de la información (CASTELLS, 2006CASTELLS, M. La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. Fin del Milenio, 1ª ed., vol. 3. Madrid, España: Alianza Editorial, 2006.) y de la sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005)8 8 “Mientras que la sociedad de la información está basada en los adelantos tecnológicos en materia de comunicación, las sociedades del conocimiento integran las dimensiones sociales, éticas y políticas que influyen en el desarrollo de la comunicación”. (UNESCO, 2005, p.30) se trata de aplicar el conocimiento sobre el hacer del sujeto cognoscente, convirtiendo a aquel en un recurso y una utilidad (HELER, 2009HELER, M. Gestión de conocimiento: algunas cuestiones suscitadas por sus supuestos acerca del conocimiento, Praxis Filosófica, Revista Universidad del Valle, Nueva Serie, No 30, enero-junio, Cali, 2010.).
Tales tradiciones consideran el conocimiento de “modo económico-mercantil en una fase en la cual la subjetividad y sus productos materiales e inmateriales incluido él mismo, dan forma y contenido a un nuevo nicho de mercado” (QUIJANO V., 2005, p. 213). De tal manera que la ciencia y la tecnología, en el presente se disponen como (des)colonizadores de formas “desarrolladas” válidas, objetivas y universales de conocimiento, centrales para estructurar el desarrollo, la intervención y la planificación. Aquí el actor fundamental del proceso de producción, como dice Miguez (2013)MINGUEZ, A. Conflicto y paz en Colombia. Significados en organizaciones defensoras de los derechos humanos. Revista de Paz y Conflictos, 8(1), 179-196, 2013a. https://doi.org/10.30827/revpaz.v8i1.2507
https://doi.org/10.30827/revpaz.v8i1.250...
es el saber social general como innovador de plusvalía capitalista.
Frente a la tradición de la gestión del conocimiento de excluir aquellos no hegemónicos de su proceso de producción y diseminación (LATOUR, 2004; WATSON, 2011), la idea de Bohman de advertir que el problema para la realización de los ideales democráticos en las circunstancias actuales es epistemológico (citado en MURGUÍA, 2016MURGUÍA, A. Injusticias epistémicas y teoría social, Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, No. 22, año 8, p. 1-19, 2016., p.2), es útil para entender la gestión cognitiva territorial como un constructo dinámico de saberes, prácticas y experiencias que resignifican la historia de la administración pública en la paz territorial.
Dicho constructo en contexto de colonialidad de modonaturalizado ha reproducido la estratificación, la violencia y la segregación dentro del civilizado estado y sociedad excluyentes (WALS, 2008); pero, allí igualmente, conviven otras prácticas propias o ancestrales que pueden dar cuenta desde sí mismas de una gestión cognitiva diferente (QUIJANO, citado en LANDER, 2000, p.246), puesto que el saber (como el ser, el género, el territorio) deviene situado y construye episteme. La gestión de dicho saber en plural se hace geopolítico y corporal (MIGNOLO, 2007MIGNOLO, W. La idea de América Latina. Gedisa, 2007.), cuestionando el dominio técnico-empresarial, característico del capitalismo cognitivo9 9 Referido a mover las relaciones sociales, económicas y culturales en una formación social neoliberal que mercantiliza el conocimiento, convirtiéndolo en empresa que produce, intercambia y obtiene ganancias (VEGA, 2015). .
Estos referentes permiten sugerir que si el marco institucional anunciado por el Acuerdo era para construir paz territorial: atención a la ruralidad, a las víctimas, participación real socio-comunitaria, se facilitarían así condiciones para emerger formas diversas del conocimiento -no contadas históricamente-, cuya producción “implicaría expandir el campo de las experiencias sociales posibles” (SANTOS, 2009, p. 88).
Experiencias ausentadas, silenciadas, invisibilizadas que empiezan a poner en cuestión los lugares, los términos, la propiedad y los roles sobre los que se funda la sociedad (RANCIERE, 1996); y llegar a ser parte territorial para hacer una (otra) historia epistémica hacia la transición como objetivo consignado en el Acuerdo de Paz10
10
A cinco años de firmado el Acuerdo se han sucedido movilizaciones de grupos y clases subalternas [jóvenes, mujeres, ambientalistas, defensore(a)s de derechos, profesore(a)s, pueblos indígenas] de manera inédita por la temporalidad y el recurso político-cultural ampliamente expresado.
. Esto es, que los grupos y clases subalternas, habitantes en su mayoría de los territorios desarraigados, la gestión del conocimiento significaría estar del lado de la emancipación en tanto superación del no poder vivir dado que han estado sometidos a una dominación que los niega ónticamente (MUNERA, 2010MÚNERA RUIZ, L. (2010). Crítica y ciencias sociales. Ciencia Política, 5(10), 66-83. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/18869
https://revistas.unal.edu.co/index.php/c...
). De ahí ¿hasta dónde sus saberes, prácticas y experiencias son gestionadas, como información intelectual para el estado, a través de los PDET como programa central de superación de negatividad? Pregunta que enfrenta, por lo dicho, la forma como se asumen los territorios y su complejidad, si se dictan las acciones sobre la gestión de sus conocimientos en clave de derechos humanos. Ello comporta girar el camino histórico cognitivo hacia epistemes (en plural) de aquel mercantil y rentístico del despojo y extractivismo que se ha ejecutado, especialmente, alrededor de las últimas cuatro décadas cuando se intensifica el conflicto armado con el narcotráfico y el reacomodo paramilitar por el territorio nacional. Por tanto, una gestión que cuente con las prácticas sociales, ignoradas en la planificación y en la ejecución, a no ser para su control de manera foránea y violenta como bien ha sido documentado por el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas (CHCV, 2015).
4 MATERIALES Y MÈTODO: LAS REDES SEMÀNTICAS
La investigación tiene un enfoque cualitativo y se enmarca en la mirada crítico-interpretativa. En ese sentido, el interés de los investigadores es intentar explicar las realidades dinámicas sociales y humanas.
Al considerar que las fuentes de información fundamentalmente corresponden al Acuerdo Final Punto Uno, los PEDT y los PATR y el PDET Pacífico Frontera Nariñense (sureste del país), se hace un análisis de discurso. El método hermenéutico, en general, “trata de observar algo y buscar significado” (MARTÍNEZ-MIGUELEZ, 2014, p. 284), e “interpretar realidades humanas y complejas” (MARTÍNEZ-MIGUELEZ, 2017MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017., p. 68). El análisis de discurso, por su parte, “describe la importancia que el texto hablado o escrito tiene en la comprensión de la vida social” (MARTÍNEZ-MIGUELEZ, 2017, p. 68MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017.); desentraña, entonces, los significados y significantes del discurso que, como acontecimiento comunicativo, produce, a su vez, conocimiento, pues “lo cognitivo en la comunicación es clave para señalar la emergencia de un problema público y la inseparabilidad de los procesos cognitivos de la toma de decisiones” (RODRÍGUEZ, 2012, p.14)
En coherencia con los propósitos investigativos y el método seleccionado, se empleó la técnica de análisis documental basado en la exploración sistematizada de la gramática, la sintaxis, la semántica y la pragmática [de los textos], siguiendo a Martínez-Miguelez (2017)MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017., lo cual exigió que el núcleo de estudio se encontrara, no necesariamente, “en el texto en sí, en algo que está dentro, sino que está fuera de él en un plano distinto; es decir, en lo que el texto significa, en su significado” (MARTÍNEZ-MIGUELEZ, 2017MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017., p. 131). En consecuencia, los significados se han extraídos a partir de los análisis textuales de: 1) Acuerdo Final Punto Uno; 2) Decreto Ley 893 de 2017 3; PDET Pacífico Frontera Nariñense.
Para la sistematización y análisis de los datos se implementó una matriz de análisis documental que recoge, unidades textuales relevantes para los intereses investigativos, resultado os de un proceso de codificación (identificación de las partes del documento) y categorización (articulación de conceptos): codificación abierta (esclarece conceptos, ideas y sentidos); codificación axial (identifica relaciones entre categorías y subcategorías) y categorización selectiva (construye unidad conceptual). El proceso empleado en el tratamiento de los datos fue el siguiente:
-
Rastreo de unidades textuales en los documentos a partir de palabras clave.
-
Codificación abierta de las unidades textuales, con las cuales interpretar sentidos y significados, sintetizados en constructos o palabras que engloban los sentidos enunciados. Esta codificación permite descomponer los datos para encontrar patrones comunes que ayudan a identificar subcategorías (códigos abiertos).
-
Codificación axial que clasifica los códigos abiertos en constructos más complejos y abstractos para la configuración de la red semántica; ocurre alrededor del eje de una categoría que va relacionando subcategorías.
-
Categorización selectiva, derivada de las codificaciones anteriores, reagrupa los códigos axiales en conceptos de mayor complejidad para construir explicaciones más elaboradas.
-
Análisis de datos a través del software Atlas Ti – redes semánticas.
-
Interpretación de hallazgos que favorece el análisis de las categorías selectivas por sus contenidos y relaciones tejidas.
Las redes semánticas son productos esquemáticos resultado del análisis de los datos producto del uso del software Atlas Ti, responden a las categorías selectivas y permiten de manera ‘objetiva’ identificar recurrencias y opacidades entre los códigos. La interpretación y reflexión desde la actividad hermenéutica, y sobre las categorías selectivas -las cuales están integradas por códigos axiales y abiertos-, permiten el ejercicio inferencial para la generación de las categorías emergentes, nociones abstractas, generales e inductivas que describen una realidad encontrada desde los datos. Por tanto, son el resultado de distintas tareas cognoscitivas del investigador que incluyen identificación, diferenciación, comparación, clasificación y relacionamiento.
5 RESULTADOS
Las tablas 1, 2 y 3 de los anexos muestran los hallazgos del proceso de codificación y categorización de los documentos analizados. Desde la gestión del conocimiento en clave de derechos humanos, el análisis plantea horizontes interpretativos sobre un conjunto de categorías emergentes conexas al objeto de estudio. La codificación y categorización refieren los conceptos deducidos por el proceso de los documentos de reglamentación general: Acuerdo Final – Punto Uno y Decreto Ley 893 de 2017. En específico, la tabla 3 muestra el proceso codificador sobre los PDET y PATR con categorías emergentes relacionadas con objetivos estratégicos y prácticas asociadas que, en términos de la gestión del conocimiento en clave de derechos humanos define una carga simbólica de la paz, la política y el territorio.
A partir del análisis de los datos tratados a través del software Atlas Ti y el ejercicio hermenéutico, se reconocieron categorías emergentes, las cuales son fruto de la actividad cognoscitiva frente al conocimiento:
Nuestro conocimiento es el fruto de esa interacción observación- interpretación, es una entidad emergente, como la molécula de agua que emerge de los dos átomos de hidrogeno y el del oxígeno, o como la vida emerge de los elementos fisicoquímicos en que se da. (MARTÍNEZ-MIGUELEZ, 2017MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017., p. 56)
A continuación, se realiza una descripción en torno a cada una de las categorías emergentes y su relación con la gestión del conocimiento:
Emerge de la red semántica (Figura 2) ‘Articulación de saberes multinivel para el fortalecimiento de procesos y garantía de derechos humanos’. Se encuentra integrada por 3 códigos axiales y 11 códigos abiertos. El primer código axial muestra que, desde los documentos analizados, el conocimiento se generaliza. Significa, en una forma amplia, reconocimiento de saberes, producto de la acciones humanas y asociados a su cultura e historia, porque se leen como propios, son cosmovisiones resultado de procesos socio-políticos para la organización social en los territorios. De la misma forma, se incluyen en las narrativas y los contenidos analizados que el conocimiento también se asocia con la aprehensión de los derechos humanos para el desarrollo del territorio.
Lo que se puede interpretar de la información es que el conocimiento sobre derechos identifica el mundo de la comunidad, la cotidianidad, las expectativas de las personas, las representaciones sociales e imaginarios, y sus cursos de acción; se empata con una suerte de saber disciplinar que elabora los documentos desde las personas, entidades y organizaciones involucradas en los procesos de gestión e implementación de las normas (ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LEY 893 DE 2017). De esta manera, los PDET y PATR documentados y normados manifiestan este conocimiento que contempla el desarrollo humano territorial.
La perspectiva develada en el análisis de los documentos sugiere que la gestión del conocimiento considera no solo los recursos, sino, en efecto, la técnica de expertos con lo cual promover una implementación conforme a los principios, objetivos y metas trazadas que en los procesos de participación junto con el enfoque territorial en la planeación se convertiría en la base de transformación de la forma como el estado ha intervenido los territorios, y se transitara su conocimiento desde las necesidades y reclamaciones acumuladas por sus pobladores.
Emerge de la red semántica (Figura 3) Fines multidimensionales y sistémicos en procura de la configuración de una paz estructural centrada en los sujetos sociales y el desarrollo humano integral. Se encuentra estructurada por 5 códigos axiales y 44 códigos abiertos que ilustran los escenarios y campos en los cuales pueden valorarse los beneficiados de la gestión del conocimiento en clave de derechos humanos. Los ideales axiológicos que limitan y orientan cada una de las categorías de objetivos son: a) la transformación integral rural, b) el bienestar y el buen vivir, c) la transformación estructural rural, d) la relación equitativa campo-ciudad, y e) la paz estructural. Estos son los fines últimos que contempla el Punto Uno del Acuerdo y los documentos PDET y PATR para el caso del Pilar 8 “Reconciliación, convivencia y construcción de paz”. En este sentido, se explicita la gestión del conocimiento en relación a los derechos humanos.
Se analiza una categorización de propósitos, centrados en la organización territorial que incluye la vida cotidiana a partir de significados, sentidos y valores compartidos en comunidad: la producción, la economía (familiar y comunitaria) y la integración regional; la participación autónoma vista desde el acceso de recursos y medios, la toma de decisiones y la gestión de los planes de desarrollo; el ejercicio pleno de la ciudadanía con mecanismos y estrategias visibles y eficaces en distintos niveles y compartiendo acciones y responsabilidades entre diferentes actores.
Dichos propósitos son incorporados en la narración documental, extendidos a través de los enfoques diferenciales -territorial, vulnerabilidad, género y cultural-, dichos aplicados de manera transversal en los PDET y PATR, sugiriendo un contenido cognitivo que implica garantía de los derechos al gestionarse sus principios y metodologías orientadas a afirmar y fortalecer una dinámica de abajo-arriba porque señalan contar el territorio. Otros propósitos aluden a problemas estructurales en tanto reconocimiento de formas de violencia (directa, estructural y simbólica): pobreza, miseria, afectaciones por el conflicto armado interno, debilidad institucional administrativa, economías ilegales. Al respecto, el último código axial refiere protección y aseguramiento hacia la dimensión personal de los individuos y dimensión territorial, combinando riqueza étnica y cultural, recursos naturales, seguridad alimentaria, ejercicio de derechos e igualdad, erradicación de violencias, satisfacción plena de necesidades, subsistencia digna y relacionamiento con la naturaleza. Es decir, se contiene la necesidad de recuperar seguridad y protección en la mirada de la paz territorial, estable y duradera, para lo cual se dispondrá de una nueva institucionalidad.
Emerge de la red semántica (Figura 4) ‘Estrategias procedimentales y focalizadas en capacidades de los sujetos que articuladas dirigen la acción al cumplimiento de las metas’. En esta categoría se ubican 2 códigos axiales y 6 códigos abiertos. Lo estratégico se refiere a los lineamientos que guían las acciones y prácticas concretas en función de lograr los objetivos y las metas propuestas en los documentos. Se devela del análisis dos tipos de estrategias: procedimentales y focalizadas en capacidades. Las primeras dicen que se hará la necesaria consulta a las comunidades, los pueblos y los grupos étnicos, lo cual significa una estrategia clave para avanzar en la garantía de defensa de los derechos; por lo tanto, se contempla la exigencia del estado nacional y local, de manera legislativa y administrativa en los territorios; una idea que contiene un sustento constitucional en la implementación de los PDET y PATR y la participación de distintos actores en su proceso de diagnóstico, planificación y decisión.
Las segundas estrategias, de las capacidades, se manifiestan en los PDET y PATR en la idea de que su funcionamiento generará amplia participación de las comunidades y diversos grupos sociales; pues se exige desplegar capacidades particulares para el liderazgo social, la gestión de los procesos, el seguimiento y control social, la gobernanza, entre otros; se trata de capacidades múltiples que dependen de las condiciones, garantías y mecanismos previstos en estas formas de planeación para hacer real el fortalecimiento y desarrollo territorial.
Por último, emerge de la red semántica (Figura 5) ‘Prácticas sistémicas de gestión del conocimiento situadas desde y para la garantía de los derechos humanos situadas en los sujetos sociales y la institucionalidad formal e informal’ con el mayor número de códigos axiales y abiertos 12 y 37 respectivamente. El primer código axial, por su nivel repetitivo es ‘consensos’, porque se arroja que en los PDET y PATR, para el caso del Pacífico y Frontera Nariñense, se realizó un número significativo de reuniones con distintos sectores y grupos sociales (étnicos y campesinos) desde lo cual se definieron objetivos e iniciativas consignadas en estos planes y programas. Se incluyen códigos como: pactos comunitarios para la transformación, pactos étnicos, pactos municipales y pactos campesinos. Además, se encuentran las disposiciones ‘reglamentarias’ que dan cuenta de los límites temporales, financieros-presupuestales, de las acciones de mediano y largo plazo.
Red semántica: Prácticas específicas de gestión del conocimiento en clave de derechos humanos
El código ‘actores’ lee las distintas participaciones (comunidad, sociedad civil, instituciones públicas y privadas) en todos en distintos niveles con énfasis territorial. El código ‘institucionalidad’ evidencia un conjunto de propuestas institucionales innovadoras como el Observatorio Regional de Paz y Conflictividad, Infraestructura Social para la reconciliación y/o como mecanismo alternativo en la solución de conflictos. Desde estos códigos se dice, entonces, del interés por crear instituciones que favorezcan la construcción de escenarios de paz con actores e instancias específicos; y al relacionarse con otros códigos se arroja la idea de búsqueda de fortalecimiento de asociaciones y redes ya existentes, en la vía de un potencial institucional más amplio y complejo de los territorios.
Otros cuatro códigos axiales, conexos e interdependientes, resaltan el lugar otorgado a los individuos en la transformación estructural de sus territorios, la reducción de las violencias, y la construcción de paz como proyecto permanente e inacabado y aparecen: a) centrados en sujetos y cohesión, b) centrados en capacidades’, c) los basados en derechos humanos’, y d) ‘vida y cotidianidad’. Las primeras parten del reconocimiento de la persona como sujeto reflexivo, social y portador de creencias, valores, principios y representaciones. Los códigos abiertos identificados son el reconocimiento de los sujetos, el reconocimiento de la identidad y la reconstrucción del tejido social.
Los códigos centrados en la capacidad humana, parecen abordarse aquí como habilidades internas, libertades y oportunidades para así llegar a hacer frente al contexto político, social, cultural y económico como lo diría Nussbaum (2012). Las capacidades requeridas en el marco de los objetivos y propósitos de los PDET y PATR para la gestión adecuada del conocimiento aparecen como: a) liderazgo y empoderamiento de comunidades y grupos específicos (mujeres rurales, grupos LGTBI), b) fortalecimiento de redes y organizaciones existentes, c) creación de redes para el seguimiento y control a la implementación de los PDET, d) acciones para impulsar la participación de las víctimas en el SIVJRNR11 11 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición, consignado en el Acuerdo de Paz. , e) creación de redes de mujeres rurales, f) fortalecimiento de la gobernanza para el desarrollo de la ciudadanía y las capacidades institucionales, g) programas para la formación en conocimiento y ejercicio de derechos.
Los códigos basados en y para los derechos humanos, agrupa todo un conjunto de iniciativas que van desde el cumplimiento de normas a favor de las víctimas -derechos fundamentales pasando por aquellas que buscan la seguridad de grupos o singularidades -líderes y defensores de los derechos humanos, mujeres, étnicos, grupo LGTBI-, hasta la visibilización de las violencias y formas de victimización. Incluye, además, el fortalecimiento de la autonomía, la promoción y respeto de los derechos humanos, cumplimiento de medidas y órdenes judiciales, estrategias integrales de seguridad comunitaria y ejercicio de derechos y libertades públicas.
Los códigos basados en ‘vida y cotidianidad’ dan cuenta de la necesidad de resaltar el mundo de realidades y de iniciativas que, en consecuencia, incorporan los códigos abiertos que fundamentan la categoría axial a través de desarrollo de planes de vida, planes etnodesarrollo, planes del buen vivir y planes de salvaguarda étnico.
En relación a otros códigos axiales identificados con la categoría de ‘educación y formación’, surgen en los documentos la red semántica: a) Programa en pedagogías de paz, resolución de conflictos y reconciliación; b) relatos de memoria histórica; c) Centro Itinerante de Inspiración para la Paz; d) capacitación funcionarios, organizaciones y comunidad en derechos humanos; e) fortalecimiento y rescate saberes ancestrales; f) relatos de memoria histórica; g) rescate patrimonio (in) material; y h) diversidad y formación artística, cultural y deportiva.
Muy conexo a los códigos anteriores, se encuentra ‘comunicación’ que, como código axial, refiere estrategias centradas de procesos sociales y culturales. De tal manera, arrojan significación de los PDET y PATR como iniciativas que abren la socialización de información, la participación y la construcción de consensos. Se establecen así estrategias de comunicación, acciones para la interlocución entre sujetos sociales e institucionalidad -por ejemplo, víctimas y SIVJRNR-, articulación de diferentes medios de comunicación -tradicionales y alternativos-, promoción del diálogo intergeneracional para la no-repetición del conflicto, relatos de lo ocurrido y los daños, y visibilización de las acciones en la construcción de paz.
Los últimos códigos axiales encontrados fueron prácticas ‘transversales’ y prácticas para la ‘prevención de los daños’. Bajo la primera denominación, se encuentran los códigos abiertos relacionados con los distintos enfoques aplicados: diferencial, género, étnico, poblacional y territorial. Se observa además que los distintos enfoques enunciados se aplican en diferentes momentos o procesos: en el análisis de la información, la aplicación de acciones y las actividades de seguimiento-control. Y en el campo de la prevención de daños, se incluyen concertación con sociedad civil en desminado, prevención y erradicación del reclutamiento forzado, y prevención de la violencia sexual.
6 DISCUSIÓN
Si se parte de la idea de que los PDET -formulados de manera integral y transformadora-, planifican y gestionan el desarrollo territorial, es porque se señala su intención sistémica hacia la integralidad de lo humano en un momento socio-histórico particular (LIRA, 2016LIRA COSSIO, L. Revalorización de la planificación del desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL, 2016.; MONCAYO, 2014MONCAYO, E. Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva Latinoamericana Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2014.). En tal sentido, la gestión del conocimiento sobre el territorio a través de los PDET y PATR se caracteriza por intentar integrar sentires, nociones, perspectivas pluriversas sobre la base los derechos humanos. Significa que las comprensiones, sentidas y pensadas de las gentes y sus relaciones con su entorno priorizarían la vida misma de las comunidades, sus intereses, y elementos materiales e inmateriales valorados por la historia y cultura construida en común. Por tanto, estos conocimientos no dependen de visiones impuestas, concepciones formuladas lejos de las dinámicas de vida en el territorio, sino que parecen asumir décadas diversas de formas de abandono institucional. El Acuerdo y, en especial, los PDET plantea transformar, en últimas, el modo como se conoce y planifica el territorio rural en una política pública; planificación nacional-local y participación en tanto las particularidades territoriales.
El análisis realizado arroja que en la nueva institucional PDET se contempla de modo transversal una base de transformación que conjuga planificación, participación y enfoque territorial; por tanto, que del Acuerdo y de los PDET se gestiona el conocimiento hacia la paz territorial en tanto incorporaba visiones de desarrollo y justicia, que beneficiarían a los y las campesinas salvaguardarían los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Así que las concepciones y representaciones simbólicas que giran en torno a los derechos humanos desde los PDET y PATR, debían guiar la construcción epistemológica de metodologías a implementar para la materialización del aquel desarrollo y justicia. Los resultados obtenidos muestran una articulación de saberes técnicos y tecnológicos que son necesarios en torno a lo financiero, lo administrativo, los recursos, entre otros, pero que deben adecuarse o adaptarse conforme a esas concepciones de los derechos humanos para no reproducir la desigualdad y la exclusión (PÉREZ, 2021; IBAÑEZ; SENENT, 2018IBÁÑEZ, E. y SENENT, J. El enfoque de la capacidad de Amartya Sen y los nuevos paradigmas críticos en el contexto latinoamericano, En A. ROSILLO MARTÍNEZ y G LUÉVANO BUSTAMANTE (Coords), En torno a la crítica del derecho (pp. 227-248). San Luis Potosí, México: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, 2018.). Y eso se debe a que las posturas y visiones adoptadas guían los comportamientos, las prácticas y las experiencias humanas.
La comprensión de estos puntos develados desde los hallazgos, son fundamentales respecto de los propósitos declarados alrededor de la gestión del conocimiento en clave de derechos humanos. Aunque se prioriza la producción y la economía, se enfatiza en el carácter familiar y comunitario de la misma, la participación y autonomía de las personas para el manejo de recursos y la toma de decisiones, el ejercicio de la ciudadanía desde estrategias que la faciliten, y la generación de funciones mediados por corresponsabilidades (MARAÑÓN, 2014MARAÑÓN PIMENTEL, B. (Coord). Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales, 1ª ed. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Económicas, 2014.). Y también esa visión de la gestión del conocimiento localizada, permite desde lo procedimental reconocer estrategias y acciones que se ubican en las capacidades de las personas, en lo local y en lo territorial, por lo que la participación de los grupos sociales es fundamental, sus liderazgos, la consulta previa, los espacios para el seguimiento y el aporte a la gobernanza (IBAÑEZ; SENENT, 2018IBÁÑEZ, E. y SENENT, J. El enfoque de la capacidad de Amartya Sen y los nuevos paradigmas críticos en el contexto latinoamericano, En A. ROSILLO MARTÍNEZ y G LUÉVANO BUSTAMANTE (Coords), En torno a la crítica del derecho (pp. 227-248). San Luis Potosí, México: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, 2018.; MARAÑÓN, 2014MARAÑÓN PIMENTEL, B. (Coord). Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales, 1ª ed. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Económicas, 2014.; VARGAS, 2009).
Más que sociedad del conocimiento, el análisis documental arroja un conocimiento institucional del proceso de planificación de los PDET. Decimos que si bien, la garantía de los derechos humanos parece haberse dado con la experiencia norcéntrica de la forma del estado de bienestar en América Latina y, en especial, en Colombia, en una dimensión neoconstitucionalista de los años 80 y 90 su traducción en estado social de derecho se quedó en la formalidad constitucional luego de 30 años de vigencia de tal constitución y de cinco años de la implementación del Acuerdo de Paz12
12
Nos acogemos a los estudios sobre balances de implementación que ha presentado el Cinep-Cerac y, en especial, los análisis del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo). Ver CINEP: https://www.cinep.org.co; y DEPDIPO: https://cepdipo.org
que contenía fortalecer la democracia para desplegarla en todo el territorio nacional y asegurar que “los conflictos sociales se tramitarán por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política” (GOBIERNO NACIONAL, 2016, p. 6GOBIERNO NACIONAL. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. En línea. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
http://www.centrodememoriahistorica.gov....
).
El análisis documental da cuenta de una narrativa que favorece principios y disposiciones del punto Uno del Acuerdo y su consecuente regulación de los PDET en el Decreto Ley 893/2017 para gestionar el conocimiento en torno a la garantía plena de los derechos humanos en los territorios más afectados por el conflicto armado interno; si bien no afronta toda la complejidad de la conflictividad agraria.
7 A MODO DE CONCLUSIÒN
La gestión del conocimiento en clave de derechos humanos según lo contenido en las formulaciones de los PDET y PATR, se fundamenta en un conjunto de reconocimientos, desde los sujetos sociales que integran las víctimas, los defensores(as) de derechos humanos hasta la comunidad, la naturaleza y sus relaciones con la sociedad civil. Ello exige brindar importancia y exaltar el valor que tienen las experiencias y saberes de las personas que construyen territorio desde la vida cotidiana -devenir histórico, social y cultural-.
El estudio a través de la codificación y consecuente categorización muestran el discurrir narrativo institucional sobre formas de participación individual, colectiva y social; dice que gestiona el conocimiento en función de la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y, por tanto, asume una realidad que es comprendida como compleja al integrar componentes de interrelaciones y dinámicas variadas. Las categorías emergentes reflejan la participación de los diversos sujetos socio-comunitarios e institucionales para dar cuenta de la paz territorial y la gestión del conocimiento; es decir, es desde el territorio que se da dicha gestión en función de la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y que recoge así, una realidad comprendida como compleja y sistémica al integrar muy distintos componentes con interrelaciones y dinámicas relacionales.
Si bien se hacen pocas menciones taxativas sobre ‘conocimiento’ o ‘saber’, sí puede rastrearse los mismos con las tradiciones, cosmovisiones y formas particulares de representación social de grupos campesinos, indígenas y étnicos y que se contienen en los documentos; pero, las categorías emergentes dan cuenta implícita de una gestión de conocimiento que es propia en las iniciativas expresadas en los PDET y PATR. Desde el primer momento en que se hace la planificación de los PATR y se establecen los pactos, la participación de los actores comunitarios y sociedad civil tanto en el diagnóstico, priorización y toma de decisiones sobre las iniciativas, configura un primer escenario para la gestión del conocimiento en clave de derechos humanos. Por otro lado, la temporalidad -mediano y largo plazo de los programas- y alcance -diferentes actores multinivel- de los PATR permiten inferir la existencia de experiencias significativas para concretar el decir de la gestión del conocimiento, en especial con lo consignado en el Pilar 8 de los PDET: reconciliación, convivencia y paz.
En un próximo trabajo se vislumbra dialogar y contrastar dicho discurrir documental normativo-planificador con los saberes y prácticas de las propias personas defensoras de derechos en los territorios; verificar así la implementación material de las iniciativas de generación, socialización, circulación y aprovechamiento de conocimientos y saberes en torno al Acuerdo para considerar la relevancia y compromisos con lo narrado por este. Ello se hace pertinente por cuanto la implementación en general del Acuerdo y, en particular, de los PDET, incluso desde el gobierno firmante hasta el casi cierre del siguiente, responsable constitucionalmente a iniciar una efectiva implementación, más allá de lo normativo, reinicia una ruta gubernamental que prioriza las relaciones económicas de tener instituciones fuertes que garanticen derechos constitucionales y reconstruyan el orden social. En ese sentido, la gestión del conocimiento en clave de construcción de paz territorial empieza a ser desconocida y reemplazada por nuevas narrativas y acciones dentro de la visión, ya no del campesinado o del enfoque étnico o, en general, desde el territorio, sino de aquella de la Estabilización y Consolidación que enfatiza una ofensiva militarista, materializada en las Zonas Futuro en el itinerario-posconflicto. De tal manera, se aparenta realizar los PDET, se elimina el enfoque de seguridad humana consignado en el Acuerdo; no se encuentran las iniciativas que respondan al pilar ocho de los PDET y, finalmente, no se encuentra procesos de seguimiento de medidas de protección para organizaciones y territorios (Estrada, 2021ESTRADA, J. La Paz Pospuesta, situación actual y posibilidades del Acuerdo con las FARC_EP, Bogotá, Cepdivo y Gentes del Común, 2021). Entonces, el análisis documental realizado permite evidenciar que los documentos solo dicen lo que enuncian y, de ahí, que se haya inferido su sentido y significado contextual que dice y se implica, para comunicar relaciones de poder que, en la realidad rural, contrarían los documentos y dan un giro a la gestión del conocimiento desde el territorio hacia su control gubernamental y empresarial.
-
2
El presente artículo es producto de avance de la investigación Gestión de los saberes, prácticas y experiencias de las personas defensoras de derechos para la reconfiguración de lo público 2016-2021, apoyada y financiada por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP- Bogotá-Colombia.
-
5
El Decreto Ley 893 de 2017 reglamenta los PDET y dentro de sus fundamentos se encuentra el derecho a la paz (art. 22 de la Carta Política de 1991) y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Este último se centra en las víctimas y los territorios más afectados por el Gobierno Nacional. El Decreto en mención tiene una naturaleza instrumental por cuanto busca facilitar la implementación de los puntos 1.2 y 6.2.3 del Acuerdo Final.
-
6
Los pilares son: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud, 4. Educación rural y primera infancia, 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz.
-
7
DE LA ROSA y CONTRERAS (2018)DE LA ROSA, M.; CONTRERAS, D. Lecturas sobre Derecho de Tierras. Tomo II. García, MP., Lecturas sobre Derecho de Tierras. Tomo II (pp. 273-310). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018. resaltan que los PATR se definen y ejecutan desde las asambleas comunitarias (veredas), las comisiones municipales de planeación participativa (municipios), y la comisión subregional de planeación participativa (nivel subregional), de forma que comienza en el ámbito más local y específico para que pueda ser coordinado con aquellos lineamientos establecidos en un nivel territorial más amplio.
-
8
“Mientras que la sociedad de la información está basada en los adelantos tecnológicos en materia de comunicación, las sociedades del conocimiento integran las dimensiones sociales, éticas y políticas que influyen en el desarrollo de la comunicación”. (UNESCO, 2005, p.30)
-
9
Referido a mover las relaciones sociales, económicas y culturales en una formación social neoliberal que mercantiliza el conocimiento, convirtiéndolo en empresa que produce, intercambia y obtiene ganancias (VEGA, 2015).
-
10
A cinco años de firmado el Acuerdo se han sucedido movilizaciones de grupos y clases subalternas [jóvenes, mujeres, ambientalistas, defensore(a)s de derechos, profesore(a)s, pueblos indígenas] de manera inédita por la temporalidad y el recurso político-cultural ampliamente expresado.
-
11
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición, consignado en el Acuerdo de Paz.
-
12
Nos acogemos a los estudios sobre balances de implementación que ha presentado el Cinep-Cerac y, en especial, los análisis del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CepdipoCEPDIPO, https://cepdipo.org
https://cepdipo.org... ). Ver CINEP: https://www.cinep.org.co; y DEPDIPO: https://cepdipo.org
REFERENCIAS
- BARRETO, D. Los riesgos y el papel político de las lideresas sociales en la construcción de la paz territorial en Colombia. Ciudad Paz-ando, 11(1), 7-15, 2018. https://doi.org/10.14483/2422278X.13079
» https://doi.org/10.14483/2422278X.13079 - CARRIZOSA, U. Colombia Compleja Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C, Colombia, 2014.
- CASTELLS, M. La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. Fin del Milenio, 1ª ed., vol. 3. Madrid, España: Alianza Editorial, 2006.
- CEPDIPO, https://cepdipo.org
» https://cepdipo.org - CINEP, https://www.cinep.org.co
» https://www.cinep.org.co - DE LA ROSA, M.; CONTRERAS, D. Lecturas sobre Derecho de Tierras Tomo II. García, MP., Lecturas sobre Derecho de Tierras. Tomo II (pp. 273-310). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
- ESTRADA, J. La Paz Pospuesta, situación actual y posibilidades del Acuerdo con las FARC_EP, Bogotá, Cepdivo y Gentes del Común, 2021
- GIL, A.; CARRILLO, F. La creación de conocimiento en las organizaciones a partir del aprendizaje. Intangible Capital, 9(3),730-753, 2013. [Consulta 24 de octubre de 2021]. Disponible: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54928893008
» https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54928893008 - GOBIERNO NACIONAL. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016. En línea. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
» http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ - GOBIERNO NACIONAL. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET, 2017. En línea. http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/programas_desarrollo_enfoque_territorial_ART.pdf
» http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/programas_desarrollo_enfoque_territorial_ART.pdf - GONZÁLEZ, A., JOAQUI, C. y COLLAZOS, C. Karagabi KMModel: Modelo de referencia para la introducción de iniciativas de gestión del conocimiento en organizaciones basadas en conocimiento, Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 17 Nº 2, p. 223-235, 2009.
- GONZÁLEZ, M. Gestión de Conocimiento e Innovación Abierta: hacia la conformación de un modelo teórico relacional, Revista Venezolana de Gerencia, vol. 24, núm. 88, pp. 1199-1222. Universidad de Zulia, 2019.
- HELER, M. Gestión de conocimiento: algunas cuestiones suscitadas por sus supuestos acerca del conocimiento, Praxis Filosófica, Revista Universidad del Valle, Nueva Serie, No 30, enero-junio, Cali, 2010.
- IBÁÑEZ, E. y SENENT, J. El enfoque de la capacidad de Amartya Sen y los nuevos paradigmas críticos en el contexto latinoamericano, En A. ROSILLO MARTÍNEZ y G LUÉVANO BUSTAMANTE (Coords), En torno a la crítica del derecho (pp. 227-248). San Luis Potosí, México: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, 2018.
- LANDER, E. La colonialidad del saber, Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana, 2009.
- LIRA COSSIO, L. Revalorización de la planificación del desarrollo Santiago de Chile: CEPAL, 2016.
- MARAÑÓN PIMENTEL, B. (Coord). Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales, 1ª ed. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Económicas, 2014.
- MARTÍNEZ-MIGUELEZ, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa Ciudad de México: Trillas, 2017.
- MIGNOLO, W. La idea de América Latina Gedisa, 2007.
- MÍGUEZ, P. Del General Intellect a las tesis del “capitalismo cognitivo”: aportes para el estudio del capitalismo del siglo XXI, Bajo el Volcán, vol. 13, núm. 21, septiembre 2013 y febrero 2014, pp. 27-57 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28640302003
» http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28640302003 - MINGUEZ, A. Conflicto y paz en Colombia. Significados en organizaciones defensoras de los derechos humanos. Revista de Paz y Conflictos, 8(1), 179-196, 2013a. https://doi.org/10.30827/revpaz.v8i1.2507
» https://doi.org/10.30827/revpaz.v8i1.2507 - MURGUÍA, A. Injusticias epistémicas y teoría social, Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, No. 22, año 8, p. 1-19, 2016.
- MONCAYO, E. Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo territorial Santiago de Chile, Chile: CEPAL, 2001.
- MONCAYO, E. Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva Latinoamericana Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- MÚNERA RUIZ, L. (2010). Crítica y ciencias sociales. Ciencia Política, 5(10), 66-83. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/18869
» https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/18869 - NAJMANOVICH, D. El juego de los vínculos. Subjetividad y red social: figuras en mutación Buenos Aires: Biblos, 2015.
- NAJMANOVICH, D. Pensar la subjetividad. Complejidad, vínculos y emergencias. Utopía y Praxis Latinoamericana, 6(14), 106-111, 2001.
- NUSSBAUM, M. Human functioning and social justice: in defense of Aristotelian essentialism. Political Theory, 2(20), 202-246, 1992.
- NUSSBAUM, M.C. Crear capacidades. Propuestas para el desarrollo humano Barcelona: Paidós, 2012.
- ONU MUJERES & AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART La participación de las mujeres y sus organizaciones en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Bogotá: ONU Mujeres / ART, 2017.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
12 Set 2022 -
Fecha del número
May-Aug 2022
Histórico
-
Recibido
01 Dic 2021 -
Acepto
29 Jul 2022
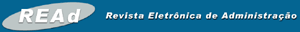






 Fuente, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET por
Fuente, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET por 


