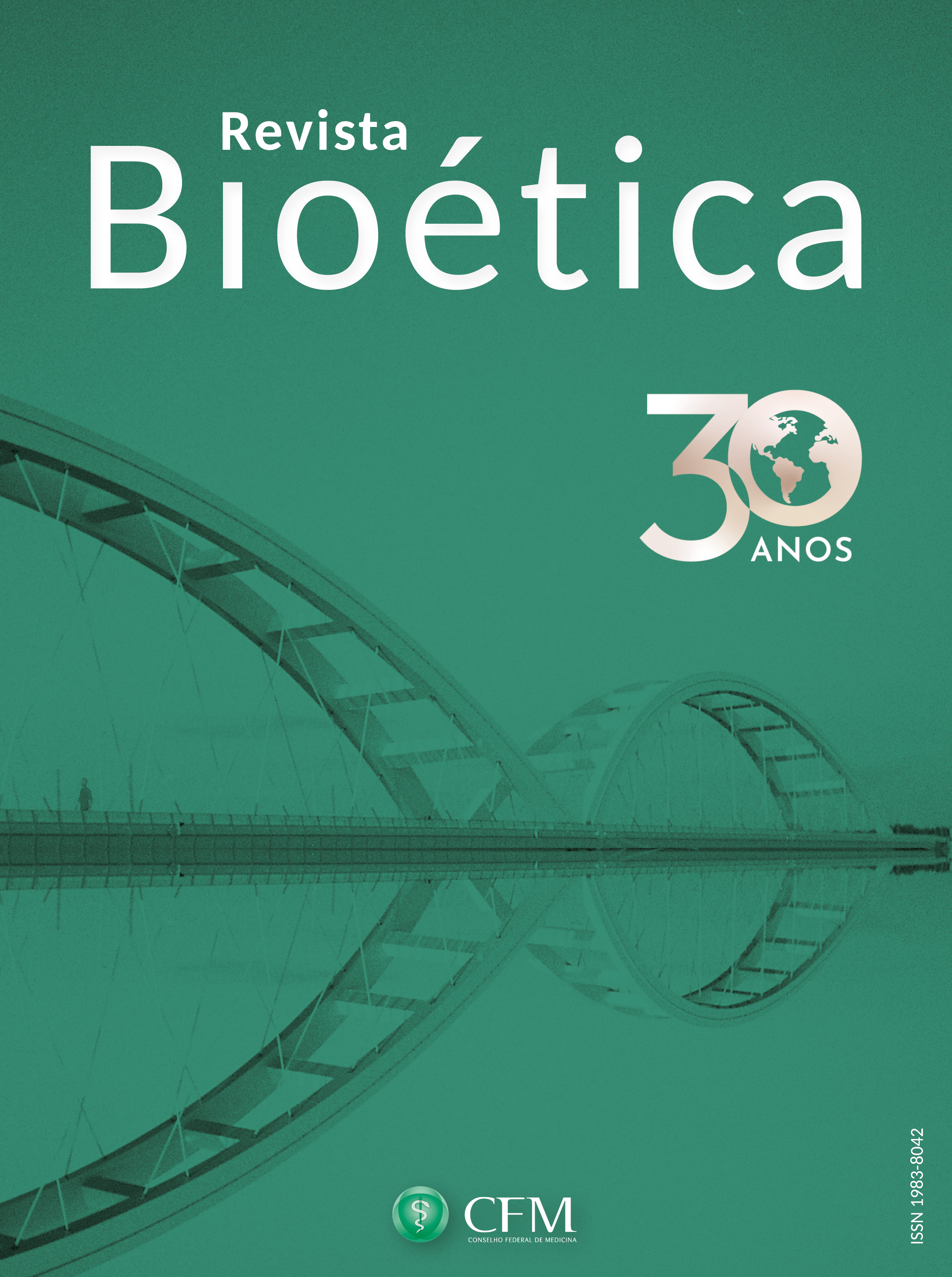Resumen
A partir de una etnografía realizada con el equipo de un Consultorio en la Calle, en la ciudad de Río de Janeiro, en sus encuentros con personas en situaciones de uso de crack, se presenta: su modo de funcionamiento a través de principios; las consecuencias de esta modalidad en aquellas personas que se pretende atender; y otros conocimientos sobre el crack que emergen de este encuentro entre un servicio de salud y los usuarios de dicha sustancia. Se concluye que el Consultorio en la Calle instaura aperturas para que aquellas personas que se tornan usuarias lo modifiquen, haciéndose apto para acoger vidas cada vez más heterogéneas. De esta forma, se torna capaz de ampliar el acceso al Sistema Único de Saúde (Sistema Único de Salud), trazando un camino para que éste sea cada vez más permeable a las diferencias.
Personas sin hogar; Cocaína crack; Sistema Único de Salud
Resumo
A partir de etnografia realizada com equipe de Consultório na Rua da cidade do Rio de Janeiro em seus encontros com pessoas em cenas de uso de crack, apresentam-se: seu modo de funcionamento por meio de princípios; as consequências desse modo sobre as pessoas que busca atender; e outros saberes acerca do crack que emergem a partir desse encontro entre um serviço de saúde e usuários de tal substância. Conclui-se que o Consultório na Rua instaura aberturas para que aquelas pessoas que se tornam suas usuárias o transformem, fazendo-o acolher vidas cada vez mais heterogêneas. Dessa forma, torna-se capaz de ampliar o acesso ao Sistema Único de Saúde, calcando um caminho para que este seja cada vez mais permeável às diferenças.
Pessoas em situação de rua; Cocaína crack; Sistema Único de Saúde
Abstract
The present study was based on an ethnography produced with a team from a Street Clinic in the city of Rio de Janeiro through their encounters with crack cocaine users. It describes: the functioning of the clinic based on principles; the consequences of this mode of functioning on those it seeks to help; and other knowledge about crack that emerged from the encounter between a health service and the people who use the drug. It was concluded that the Street Clinic establishes opportunities for drug users to transform their lives, and embraces increasingly heterogeneous lives. It can therefore expand access to the Sistema Único de Saúde (the Unified Health System), and offer a path for the system to become increasingly open to differences.
Homeless persons; Crack cocaine; Unified Health System
Este artículo es fruto de una investigación cualitativa desarrollada, entre los años 2013 y 2015, con un equipo de Consultorio en la Calle (CC) de la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, y con personas que se encuentran en un escenario de uso de crack y se tornaron, o no, usuarias de este servicio de salud. Uno de los autores acompañó las visitas al CC a estos escenarios. Para ello, siguió orientaciones del equipo, en especial de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS), para actuar en la distribución de insumos (preservativos y folletos), en la presentación del CC y en la carga del registro de usuarios/as. Se permitió, además, que acompañase las reuniones del equipo y compartiese los momentos en los cuales los usuarios/as aguardaban su atención en la clínica. De estas experiencias, registradas en un cuaderno de campo, emergen los datos – enunciados, gestos, silencios – a partir de los cuales se produjo este artículo.
Se destaca, inicialmente, la tecnicidad del término “escenario”, presente en la expresión “escenarios de uso de crack” para denotar la presencia y el énfasis dado a esa variación de la cocaína en ciertos lugares atendidos por el CC. El equipo, desde las primeras visitas a esos lugares, percibió que no podía configurar a partir de sí cómo se daría la atención a personas en situación de calle en escenarios de uso de drogas. Es necesario entrar en ese escenario, vivenciándolo en acto. No se trata de insertar al paciente en un escenario institucional previamente definido, que opera a partir de espacios terapéuticos y categorías sistematizadas a priori.
En la mayor parte de los servicios de salud, cuando un paciente llega a la clínica, el simple pasaje a su interior funciona como un proceso de purificación, en el cual los aspectos de dónde y cómo vive, que poseen efectos positivos y negativos sobre su bienestar, son excluidos del análisis. Lo mismo ocurre con los procedimientos basados en acciones programáticas, en las cuales se predeterminan los grupos a ser atendidos (hipertensos, diabéticos, por ejemplo), así como las fechas, horarios y funcionamientos de las acciones. Hay allí cierta “purificación categorial” previa que permitirá, tal vez, una acción más focal, como ocurre en la Estrategia Salud de la Familia. Se trata, allí, de la constitución de un escenario de autoría de las instituciones de salud, en la cual los pacientes participan de acuerdo con su clasificación institucional. Este trabajo, en contrapartida, se interroga acerca de cómo el CC se inserta y actúa en los escenarios que no dependen de su autoría.
Se tiene como objetivo traer a la luz los principios que guían el trabajo del Consultorio en la Calle. Se siguen, así, los elementos que constituyen el camino hacia la actuación bioética fuera del contexto clínico 11. Araujo E. Fragmentos para uma bioética urbana: ensaio sobre poder e assimetria. [Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2015 [acesso 2 fev 2017];23(1):98-104. Disponível: http://bit.ly/2f6cIPy
http://bit.ly/2f6cIPy...
: etnografía; variación/creación de principios; y ofrecimiento de tales principios a otros campos relacionados con el problema en cuestión. Se afirma que no se trata de la aplicación de los principios que rigen el Sistema Único de Salud (SUS) – universalidad, equidad e integralidad –, sino de un proceso creativo. A partir de éste se producen principios, diversos, para que se llegue al acceso universal a la salud, a la adaptación de la atención a los diferentes modos de existencia y a sus demandas, y a la ampliación y multiplicación de las vías de pasaje entre los servicios, garantizando el acceso, la acogida y la resolutividad en los diferentes momentos del proceso salud-enfermedad.
Se procura detallar tres de esos principios: sustracción, pasaje y acople. Se sostiene que uno de los efectos del funcionamiento de ese conjunto de principios es la apertura hacia un análisis referido, especialmente, al crack y a su utilización, que pretende conjugar tres saberes: el de quien cuida, el de quien usa y el de quien analiza. De allí la utilidad de la etnografía, método que consiste en la producción de datos a partir de compartir experiencias entre quien investiga y aquellos con quien se realiza la investigación. Se permite que los datos producidos a partir de este encuentro entre alteridades – el CC, la persona en escenario de uso de crack, y aquella que está en el lugar de investigadora – sean efectos del contacto entre saberes heterogéneos.
El funcionamiento del consultorio en la calle
El surgimiento del CC se da debido a la existencia de bloqueos formales e informales al acceso de la población en situación de calle al SUS y, en especial, a los servicios de la atención básica de la salud. Portar documento, como requisito para la atención, es un ejemplo de esos bloqueos. El olor del cuerpo y de la ropa de la persona que busca atención también es utilizado como una justificación para negarle la atención. Frente a esto, el objetivo del CC es facilitar, incluso abrir, tal acceso. Se expresa la reorientación de los servicios de salud para grupos vulnerables, actuando en la prevención, la promoción y la atención con un enfoque de integralidad de las acciones de salud y en la perspectiva de un cuidado ampliado, con respecto al contexto sociopolítico en que se insertan, así como a las peculiaridades culturales locales22. Engstrom EM, Teixeira MB. Equipe consultório na rua de Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil: práticas de cuidado e promoção da saúde em um território vulnerável. [Internet]. Ciênc Saúde Coletiva. 2016 [acesso 15 jan 2017];21(6):1839-48. p. 1841. Disponível: https://goo.gl/T8vQYi
https://goo.gl/T8vQYi...
.
Se dice que el CC funciona más por principios que por metas cuantitativas 33. Macerata IM. Traços de uma clínica de território: intervenção clínico-política na atenção básica com a rua [tese]. Niterói: UFF; 2015., como se explicita en la fórmula de un integrante del equipo: “la producción es cero, pero existe producción”. Los principios serían aquellos del SUS, pero se puede decir también que, en la cotidianidad del equipo, existen otros en funcionamiento. Concretamente existen procesos en los cuales las estrategias, las acciones y sus consecuencias se agencian a partir de un problema específico y en un espacio-tiempo dado.
Tal vez se pueda pensar que tal agenciamiento se configura como la aplicación de un principio ya conocido. No obstante, las variaciones concretas de los problemas, de las estrategias, de las acciones y de sus consecuencias imponen una mutación completa del principio inicial. Estas alteraciones tornan posible el trabajo del servicio en su encuentro con los que manejan su existencia en las calles. Se destaca, en relación al CC, que existen escasas condiciones previas para coordinar la asistencia de salud, el camino está siempre por hacerse junto al usuario acogido (en el encuentro real y a su tiempo), de modo tal que los lugares identitarios determinados de cada profesión se reconfiguran en el acto44. Londero MFP, Ceccim RB, Bilibio LFS. Consultório de/na rua: desafio para um cuidado em verso na saúde. [Internet]. Interface Comun Saúde Educ. 2014 [acesso 8 jun 2016];18(49):251-60. p. 256. Disponível: http://bit.ly/2xyShCk
http://bit.ly/2xyShCk...
.
Se puede afirmar que el servicio se transforma a partir de la variación de las vidas que éste encuentra. La creatividad profesional del CC se precipita para poder acoplarse a la creatividad existencial de las vidas en la calle. Para ello, existe un “esfuerzo” de parte del equipo, como dice la médica del CC, pero “la tensión permanece”. Hay además una actividad paralela y, al mismo tiempo, posterior, de composición teórica de un principio, el momento en el cual se busca componer las estrategias, las acciones y sus consecuencias concretas sobre cierto problema, para crear un principio que deberá retornar al campo práctico y que podrá extrapolarlo en dirección a otras circunstancias.
Se procura, así, un tratamiento teórico-práctico, cuya utilidad dependerá del tratamiento práctico dado a la teoría. De allí que se puede decir que se trata de una actividad paralela, ya que parece ser lateral a la práctica, como una presencia virtual teórica de la práctica y, al mismo posterior, cuando la práctica se lateraliza y pasa a ser una presencia virtual práctica de la teoría. Por ello, la creación de principios es un trabajo colectivo, práctico y teórico. Por lo tanto, se puede decir que este trabajo busca captar también la actividad de relevo entre teoría y práctica, en el intento de consolidar los principios de la acción. Este proceso se establece a partir de los principios actuantes en el campo: sustracción, pasaje y acople, diferentes abstractamente y combinados en su funcionamiento concreto.
Principios de una clínica en la calle: sustracción
El principio de sustracción es puesto en funcionamiento por parte del CC y, contra su propia naturaleza, pues el CC en cuestión nace en torno al crack – la propuesta de darle vida, presentada en un Consejo Local de Salud, deriva de lo que se llamó “especificidad de Manguinhos”: uso intensivo de crack y otras drogas. No sólo el servicio, sino las calles y las vidas que las habitan estarían plenamente bajo la fuerza del crack. ¿No habría necesidad, entonces, de preguntarse: “usted está necesitando algo del área de la salud?”, tan presente durante el trabajo de los ACS cuando circulan por las calles y, en particular, por los escenarios de uso de crack, ofreciendo los servicios del CC. Desde ya podría tenerse la respuesta: “se necesita parar de usar crack”. De esta manera, la pregunta es un acto de sustracción, ejemplificando el principio.
No es que el equipo finja no ver el crack; lo ve, se conversa sobre esto y las personas muestran cómo se usa. La diferencia es que, en el escenario, el equipo “sustrae” al crack como enemigo, como agente epidémico. Se sustrae el papel del crack como protagonista. Se torna posible, así, mirar las vidas en los escenarios en toda su complejidad y, al mismo tiempo, conjugar aquel procedimiento según el cual tales vidas son colocadas bajo el yugo de cierto modelo, vacío, de vida. Por medio de este principio, se puede procurar aprender algo sobre cómo funciona el crack: ya sea como un mero componente entre otros o como un medio de destrucción. Por lo tanto, no hay motivos para considerar al crack en sí, sino, más bien, al crack y a la vida de quien hace uso de él. Así, tal principio torna posible ver al crack desde otras perspectivas. Se hace posible preguntarse “¿qué hace la droga por usted?”55. Khantzian EJ, Albanese MJ. Understanding addiction as self-medication: finding hope behind the pain. Lanham: Rowman & Littlefield; 2008. p. 2..
Pero no es sólo eso. El principio de sustracción permite que no se vea al crack donde éste no está; finalmente, como dijo una integrante del Movimiento Nacional de la Población de Calle, no todo aquel que está en situación de calle hace uso de sustancias psicoactivas 66. Brasil. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Consultório na rua: a rua não é um mundo fora do nosso mundo [vídeo]. [Internet]. 27 set 2013 [acesso 15 jan 2017]. Disponível: http://bit.ly/1NmeOjx
http://bit.ly/1NmeOjx...
. Se conjura, pues, la difusión de términos como “cracolandia” o “cracudos” sobre las vidas que se encuentran en la calle, ya que clasificar a una persona o un territorio con tales términos tiende a funcionar como una justificación para acciones estigmatizantes y arbitrarias.
Estas acciones pueden ser estatales, como en los casos de acogidas, internaciones compulsorias, agresiones de la policía e incluso la negación de la atención en servicios de salud. O vinculadas indirectamente al Estado, como acciones de milicia, en parte compuesta por agentes o ex-agentes del Estado, como policías y bomberos 77. Mendonça T. Batan: tráfico, milícia e pacificação na zona oeste do Rio de Janeiro [dissertação]. Rio de Janeiro: UFRJ; 2014., y del tráfico de drogas, porque su existencia está anudada a la criminalización del uso de drogas y su estructura refleja la estatal, ya que presenta comando político centralizado, cuadro jerárquico definido, control territorial (…) participación de hombres públicos en sus redes88. Rafael A. Segmentaridade e tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Alceu. 2001;2(3):166-79. p. 167..
El principio de sustracción no funciona sólo en relación al crack. Al evaluar a un posible integrante del CC, el equipo considera que tal aspirante aun piensa como quien trabaja con VIH. Es decir, todo pasa a girar en torno a la enfermedad desde que se obtiene un diagnóstico positivo. En este escenario, el virus se torna protagonista, y la vida – esta era la evaluación del equipo – se desliza hacia las sombras. De modo semejante, al lidiar con la posible centralización en relación a los procedimientos biomédicos, se tiende a sustraerlos para que aparezcan otros modos de proceder, como aquel propio de las personas que actúan como ACS. Pero “la tensión permanece”, y el peligro de que todo gire en torno a los procedimientos biomédicos es constante.
La importancia de tal principio es señalada por una integrante del CC del centro de la ciudad de Rio de Janeiro: “Si hubiésemos visto al niño antes, hecho una atención más allá de lo del crack… de la tensión de la asistencia social, él no hubiera muerto. Nos quedamos en ese vicio del crack, pero el problema era otro”99. Macerata IM. Op. cit. p. 208.. Aquí, se vuelve a la pregunta “¿usted está necesitando algo del área de la salud?”. Esta indagación fundamental emerge como un acto propio de este principio: desplaza al crack del centro de la escena. Tal pregunta ya opera en relación a otro principio, aquel del pasaje; conecta y diferencia los dos principios.
Principios de una clínica en la calle: pasaje
El principio de pasaje es definido por la búsqueda de hacer que algo pase. Es decir, implica que no haya pasividad en el acto de escucha instalado en la práctica por parte del CC a partir de la pregunta “¿usted está necesitando algo del área de la salud?”. Y, obviamente, no hay pasividad al responderla, aunque la respuesta sea un largo silencio. Se instauran brechas, medios de pasaje entre la calle y el servicio. Se parte del presupuesto según el cual el carácter institucional de un servicio funciona al bloquear y/o filtrar los efectos de su encuentro con la alteridad y al configurarla a partir de sí.
Así, al mismo tiempo que se escucha al usuario del servicio, se trata de instalar un sistema de detección que ignorará aquello que posee fuerza transformacional y encontrará anclajes institucionales en el “afuera”. De este modo, se puede trazar una línea sobre la multiplicidad y, a partir de sí, constituir el par de un sistema binario (médico-paciente, policía-delincuente), fijando en las particularidades encontradas en este par las atribuciones relacionales generales (qué es un dependiente químico y cómo se debe dar la relación entre éste y una institución).
El “¿usted está necesitando algo del área de la salud?” es el momento de apertura, pero depende de cierta actividad para que fluyan fragmentos del exterior en dirección al interior institucional. Se comprende que sobre las minorías se instalan los bloqueos más fuertes. De este modo, se buscan situaciones en las cuales aquellas personas que están en la calle puedan hablar por sí mismas y presentar problemas a la institución que las atiende.
De allí la importancia y la efectividad de la figura de ACS como una profesional cuya experiencia comunitaria la torna una especialista en el equipo de salud: se trata del afuera dentro del servicio. La figura del ACS es aquella que se puede identificar como estando en el pasaje: es por medio de ella que el tratamiento dado por el “afuera” comunitario se imbrica “dentro” del servicio de salud y, al mismo tiempo, que el tratamiento dado por el “adentro” de este servicio pasa hacia ese “afuera” comunitario. Se trata del profesional que conjurará contra la institución como el centro de una existencia, al final de todo está la comunidad; y ofrecerá a la comunidad la institución como posible componente existencial.
Por estar en un lugar y una posición liminares, pues en rigor no tiene formación en el área de la salud, en la acepción estricta del término, no es una sorpresa verificar la precariedad de las condiciones de trabajo de los ACS: salarios bajos, escaso amparo legal, pocos instrumentos formales para enfrentar las condiciones del campo de trabajo, además de la insistencia por parte de otros profesionales de salud en someterlos a sus voluntades 1010. Vidal SV, Motta LCS, Siqueira-Batista R. Agentes comunitários de saúde: aspectos bioéticos e legais do trabalho vivo. [Internet]. Saúde Soc. 2015 [acesso 10 jan 2017];24(1):129-40. Disponível: http://bit.ly/2vVmCXg
http://bit.ly/2vVmCXg...
. Es decir, se instituye el afuera dentro de la institución, pero de forma concomitante se instituyen modos de cercenarlo.
En suma, no sería de otro lugar, sino del ACS, que emergería la compleja y polivalente pregunta “¿usted está necesitando algo del área de la salud?”. Entonces, se retorna a ésta: un acto propio de este principio, instaurando aperturas institucionales. Pero inmediatamente ésta pasa a operar en relación a otro principio, el acople. Nuevamente, este principio conecta y diferencia a los demás.
Principios de una clínica en la calle: acople
Acoplarse a una existencia como un componente, no hacerla girar a su alrededor: tal es el principio del acople. Esto quiere decir que se lidia con movimientos, flujos. El funcionamiento del CC se da por un acople a ciertos flujos (así como por bloqueos a otros, como es el caso del intento de bloqueo en relación a personas que pasan a ser domiciliadas). La pregunta “¿usted está necesitando algo del área de la salud?” es el momento de preparación, la velocidad casi cero que antecede al arranque.
Las respuestas – así ya sean éstas un prolongado silencio, una lágrima, una sonrisa, una historia de vida o un seco “no” – tienen la potencia de impulsar al CC hacia zonas desconocidas, mientras se mantenga atento y dispuesto a acoplarse a tales movimientos. Aquí, el término “usuario/a” gana fuerza, sentido. Se usa un servicio cuando se emplea cierto movimiento hacia éste; no obstante, para que sea posible tal movimiento, el servicio, por su parte, debe elevar su ancla de sí mismo, permitiendo así acoplarse al flujo de la persona o grupo que hace uso de éste.
Un acople no se da de cualquier manera. Hay un procedimiento de transferencia, término empleado en sentido de transporte, de hacer pasar el flujo de un lugar a otro. Así, el flujo empleado por la persona usuaria sobre el equipo, necesariamente, va a modificarse de acuerdo con los posibles medios dispuestos por la clínica. Hay también un mal funcionamiento esperado, “una tensión”, que “no es posible deshacer”, propia de ese acople. Tal transferencia acaba por “exigir” que “el usuario tenga también que organizarse para entrar en el flujo de la unidad [básica de salud]”, en palabras de la médica.
Finalmente, existen además horarios, reglas, cierta distribución de recursos y una centralidad en relación a los procedimientos biomédicos propios del servicio de salud, que imponen límites a los medios de transferencia entre calle y clínica. Esa limitación termina haciendo que varios flujos heterogéneos pasen por un proceso de homogenización, una especie de filtro de aquello que es diverso, al entramarse con los flujos clínicos. Cuanto menores sean los recursos de transferencia, mayores serán esos procesos de homogenización.
Los principios y las drogas
A diferencia de la afinación de imperativos en relación a la sustancia, de la cual emergería la pregunta “¿usted está a favor o en contra de las drogas?”, se lidia con una composición en la cual los principios enumerados son herramientas para que otras dimensiones relativas a los estupefacientes – generalmente obstruidas en los posibles pasajes hacia otros campos, como los de la macropolítica y de la ciencia – puedan sobrepasar los bloqueos. Este parece ser uno de los medios posibles para que la denominada “política de drogas” lidie con las diversas dimensiones de las relaciones trazadas entre personas, grupos y drogas.
El funcionamiento de los principios de sustracción, pasaje y acople posee un efecto relativo al crack: se sabe más sobre éste a partir de las perspectivas de los escenarios. Se puede decir que pasan otras dimensiones de la droga más allá de las fronteras de las denominadas “cracolandias”. De esta manera, se distinguen usos y funcionamientos del crack a partir de las personas usuarias. No se trata, entonces, de una “cuestión de principios”, aquella que hace emerger los “a favor” y los “en contra” de las drogas, sino de cómo los principios pueden funcionar en la multiplicación de las preguntas. Los principios destacados aquí son como un conjuro táctico contra los contenidos “se debe o no se debe” y, se puede decir, un conjuro estratégico contra el deseo de anular las diferencias, invertido en los pequeños momentos cotidianos. Finalmente, las drogas no están solas; están entramadas en existencias diversas.
El crack
Muchos ojos miran al crack, y mucho se dice a partir de esas visiones. Estos ojos funcionan como diferentes lentes de un gran ojo aparentemente desinteresado que llegaría a conclusiones “objetivas” acerca del crack en sí. Se imponen, así, verdades por medio de contenidos farmacológicos y sociales que pasan a dar significado al crack – la rapidez de su acción, la brevedad de sus efectos y el salto hacia la dependencia (como si esta fuese un mero efecto lógico de la rapidez y de la brevedad), el pasaje del ámbito de la dependencia hacia la marginalidad y, luego, a la delincuencia.
En estos saltos se torna visible algo que no se restringe a estos: un procedimiento de fe que permite creer que sea posible llegar al hecho bruto, el punto en el cual ya no hay interpretación, sólo la “verdad” del crack. A partir de este instante tal verdad pasa a instaurar un modelo, arma de juicio y apelo a la salvación. De ahí se puede entender el acto de posicionar la abstinencia, incluso breve, como condición para cualquier tratamiento: “vamos a ayudarte, pero tú tienes que dejar de usar drogas”, y sus variaciones.
Se lidia, en este enunciado, de modo simultáneo, con un juicio dirigido a la vida que se aparta de cierto modelo – aquel de vida abstinente – y la emersión de un salvador portavoz y defensor de ese modelo de vida. De hecho, el efecto de ese enunciado no es tanto generar un proceso de abstinencia, como sí el abandono de los tratamientos. En este sentido, se recuperan estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido relacionados con el intento de contener por medio de la abstinencia la epidemia de SIDA entre personas que hacían uso de drogas inyectables. Estos estudios presentan una proporción de un 80% de recaídas, lo que permite concluir que era ilusorio esperar combatir la epidemia de SIDA entre inyectores por la abstinencia1111. Coppel A, Doubre O. Drogues : sortir de l’impasse : expérimenter des alternatives à la prohibition. Paris: La Découverte; 2012. p. 23..
Este diagnóstico señala el surgimiento de la política de reducción de riesgos o daños asociados al uso de drogas, promovida a partir de la alianza entre saberes clínicos y los de las personas usuarias. Este consorcio predispone a modificaciones en los modos de consumo, como el hecho de compartir jeringas. También propicia migraciones hacia el uso de otras drogas más distantes de los riesgos de contaminación por la enfermedad, tanto aquellas circunscritas al campo legal, como las utilizadas en los programas de sustitución – por ejemplo, la metadona –, como aquellas restrictas al campo de la ilegalidad.
En esta investigación hay relatos en los cuales, habiendo sido informadas por las médicas/os que era necesario parar de usar crack para poder tomar los medicamentos para tratar la tuberculosis, las personas suspendían el uso de los remedios para hacer uso de la sustancia. Seguían la recomendación de no utilizar concomitantemente las dos drogas, los medicamentos y el crack, escogiendo evitar los primeros. Hay también relatos radicalmente diferentes. Al informarse que lo importante es el sostenimiento del tratamiento, siendo ideal la disminución del uso del crack, pasan a emerger nuevos enunciados: “dicen que los locos no toman remedios, yo estoy aquí para tomar remedios”, es decir, se visualiza un campo en el cual ser “loco” y tratarse no están en oposición.
Se pueden observar también procesos en los cuales el uso no transforma a la persona usuaria o al servicio que la atiende en rehenes de las “verdades” del crack. De este modo, el enfermero del CC relata que informó a un usuario, que usaba crack en un escenario donde él pudiera encontrar al equipo y cómo llegar a la clínica. Y al relatar lo sucedido, dice que creía que, cuando pasasen los efectos del crack, el usuario no se acordaría del encuentro y mucho menos de las informaciones. Para sorpresa del enfermero, ese mismo día el usuario compareció a la clínica.
De esta forma, el enunciado “vamos a ayudarte, pero tú tienes que dejar de usar droga” pertenece al modelo de vida abstinente, que niega las vidas concretas que huyen de éste. Modelo que se revela siempre vacío, pues parte de un vicio de base, el juzgar, funcionando así como extático moral. A partir de allí es posible comprender cuando se habla de “narcóticos” al referirse a la moral y a ciertos ideales 1212. Nietzsche F. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras; 1998.. En suma, la cuestión de la droga sobrepasa aquella de las sustancias.
Las funciones del crack
Uno de los principios aquí descriptos es la posibilidad de que las vidas en relación con el crack pongan la “verdad” del crack en cuestión. Éstas problematizan – por medio de enunciados como “hay gente que fuma en frente de ustedes, yo no”; “yo controlo a la droga, ella no me controla” – la conclusión de que todo uso de crack es destructivo. Se puede decir, así, que en esos discursos no hay una antítesis a priori entre crack y vida. Así, se torna posible la pregunta: “¿qué hace el crack por usted?”.
Se destaca que la respuesta a esa pregunta no será objeto de evaluación; lo que se evaluará es la capacidad del campo institucional, del cual proviene la pregunta, de verse afectado por la respuesta. La mirada de escrutinio cambia de perspectiva. Se trata de proponer la trasferencia y la extensión de lo que se sabe, se ensaya sobre cómo funciona el crack por otros medios y en dirección a otras conceptualizaciones. No se tiene como objetivo confrontar tales saberes, experiencias y funciones con un criterio de verdad exógeno. Se pretende que el encuentro de los campos de experiencia y conocimiento diferentes – la calle, la clínica; la calle, la teoría – opere en la producción de datos que fomenten acciones creativas y adecuadas para aquellas personas que usan crack. Con esa intención se presentan a continuación fragmentos de los discursos registrados en la observación que traducen algunas funciones del crack, principalmente en los escenarios de uso o en momentos previos al uso, durante la atención del CC.
Terapia
Una persona se acercó mucho a mi oído y me preguntó: “¿qué remedios tienes ahí?”, no tuve chance de responder, pues, rápidamente, éste comenzó a pronunciar varios nombres de remedios. Le pregunté cómo conocía tantos, me dijo que tenía estudios universitarios, era ingeniero, pero tenía problemas: ya había gastado R$ 1.600,00 en aquel escenario. El ACS, que para ese momento participaba en la conversación, sugirió que él fuese a la clínica con nosotros, teniendo como respuesta “no quiero otro diagnóstico, ya fui internado tres veces… ¿¡otro diagnóstico más?!”. El ACS insistió, explicando el trabajo del CR: “vamos conversando para intentar descubrir una forma de ayudarte”, a lo que él respondió: “es que no sirve internarse, yo escucho voces y la única forma de parar de oírlas es usando crack… y cuando lo uso fuerte”.
El discurso destaca la inutilidad de la internación para la persona que hace uso de crack, pero permite entrever otro uso del término “internar”. Al recordar que muchas de esas personas ya pasaron por diversas modalidades de internación, el uso del término parece importante, incluso porque muestra que no se refiere exclusivamente a una relación espacial. En general, la persona se interna con un objetivo. Se interna en comunidades terapéuticas para interrumpir temporalmente el uso y recuperarse de los efectos del crack sobre sí, para poder luego retomarlo. La persona “se interna”, también, cuando usa crack de modo intenso, durante largos períodos en los cuales hace un uso continuado con el objetivo de lidiar con un trastorno mental y parar de oír voces, por ejemplo.
Dependencia
El equipo atendió a un señor que estaba con catéter intravenoso en el brazo y dormía en una vereda. Conversando, dijo: “Salí de casa porque las palabras del pastor no salían de mi cabeza”. Después éste fue visto en situación de uso de crack. Demostraba estar avergonzado cuando percibió la presencia del equipo, diciendo: “quiero volver a casa, pero no puedo. No consigo salir de aquí”. Así, el uso del crack parece actuar como una fuerza centrípeta que lo mantiene allí, luego de que la fuerza centrífuga de las palabras del pastor lo expulsaran de la casa.
Asistencia
En la línea del tren, una mujer tenía en la mano un vaso de plástico listo para el uso. El vaso además tenía la tapa de aluminio, en la que había un orificio con la punta de un dedo y, del lado opuesto, pequeños orificios hechos con clavos o agujas; distribuidas encima de estos, cenizas de cigarro y, arriba de éstas, una piedra de crack. Ella no fumó al frente nuestro, dijo que tenía vergüenza, completando: “hay gente que fuma en frente de ustedes, yo no. Hay gente que se deja dominar por la droga. Yo no. Yo controlo a la droga, ella no me controla”. Y continuó, “yo usaría menos, tipo sólo los fines de semana (…) si tuviese mi casa, mi dinero, pero no es así”. Señala la posibilidad de usar crack de modo recreativo, pero debido a su situación se usa más veces, aunque de modo controlado, como un apoyo, una asistencia en la vida en la calle.
Anestésico
Se verificó también, algunas veces, el uso del crack para parar el dolor. La definición de dolor tanto puede ser tomada de la forma más elementar, remitiendo a un problema físico, como relacionada con el sufrimiento y la angustia experimentados en la cotidianidad. Estas dos acepciones se mezclan en los discursos relacionados con la idea de dolor.
Mejoría
Me acerqué a un hombre que a veces se encontraba en el espacio y, algunas de ellas, usaba crack. Iba en su dirección, él de espaldas a mí. Al mismo tiempo en que dije “¿Y ahí pintor?”, toqué uno de sus hombros. En ese momento éste se apartó rápidamente, asustado, y se volvió a mí levantando el brazo – en lo que parecía ser la preparación de un punzón. Luego me reconoció y pasó a pedir disculpas; me dijo que estaba solo, entonces necesitaba cuidarse; finalmente, allí hay “mucha ruindad”.
Esa “ruindad” es señalada en los relatos, enunciados por las personas atendidas por la CC, en relación a las acciones violentas perpetradas por la policía, por el tráfico minorista de drogas y por las milicias. Así, se propone, aquí, que donde existe “mucha ruindad”, como parece ser el caso de las calles y, en particular, de los escenarios de uso de crack, la denominada paranoia proporcionada por la droga puede ser caracterizada de modo más preciso como una mejoría de la capacidad de recelar y de reaccionar. Es decir, en caso de que se viva en un ambiente en el cual es grande el riesgo de sufrir violencias, parece justificable, incluso indicado, ampliar la capacidad de actuar como si cualquier toque fuese una amenaza.
Formación de grupo
El crack es una sustancia que se hizo conocida por su uso público, en grupos. Según un ACS, esto es una producción específica de esa sustancia: “el crack tiene una cosa de ser una droga que forma grupos. La persona va allí, compra la droga, la usa por ahí y se queda ahí mismo, con las otras personas”. Se forman grupos, se erigen casas, se forman noviazgos, se pelea, se muere, se come, se baila. Así, si por un lado se habla del crack como vehículo de exclusión social, por el otro, se puede decir que tal sustancia promueve la socialización, e incluso la formación de una comunidad.
Captura
En la observación de las interacciones del CC se puede verificar que existe una variación de la pregunta “¿qué hace el crack por usted?”: ¿qué hace suceder el crack?”. Uno de los aspectos evidenciados es la propia difusión de la droga por los medios de comunicación que, según esos dichos, tendría la potencia de desafiar la fuerza y el autocontrol de la persona, seduciendo o induciendo a su uso 1313. Lancetti A. Contrafissura e plasticidade psíquica. São Paulo: Hucitec; 2015. p. 28-9.: Cuando Dráuzio Varela mostró (…) la diferencia entre el crack y el oxi, dijo cuánto costaba, dónde se vendía y que la droga es tan poderosa que si la experimentamos una vez no es posible liberarse de ella, la población de la denominada cracolandia más de lo que duplicó al fin de semana siguiente.
Este discurso está en consonancia con aquella de una persona atendida por un equipo de reducción de daños: yo no usaba drogas directamente, pero ahí cuando hablaron de crack en Globo Repórter, diciendo que era una droga que viciaba en la primera vez que se usaba, fui corriendo atrás (…) yo usé y no me vicié en la primera vez (…) Terminé usando hasta enviciarme, y hoy está difícil de largar1414. Domanico A. “Craqueiros e cracados: bem-vindo ao mundo dos nóias!” Sobre a implementação de estratégias de redução de danos para usuários de crack nos cinco projetos-piloto do Brasil [tese]. Salvador: UFBA; 2006. p. 135..
El modo de existir de una ciencia de campo
No es una cuestión, para el CC, saber si tales resultados son “efectos verdaderos” del crack. Se puede decir que el modo de actuación de esa institución propone que tales funciones pasen a ser parte constituyente del saber sobre la droga y, al mismo tiempo, del propio CC como dispositivo terapéutico a disposición de aquellas personas que están en la calle y hacen uso del crack (así como de otras drogas, registradas como lícitas o ilícitas). Se dice, por lo tanto, que la producción de conocimiento y de técnicas por parte del CC es aquella propia de la ciencia de campo: se trata de identificar relaciones, de observar variaciones, de reunir indicios que posibiliten la reconstrucción y la narración del escenario concreto 1515. Stengers I. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. São Paulo: Edições 70; 2000.. De ahí el carácter técnico de la categoría escenario utilizada por el equipo.
Pero tal ciencia, del modo que es practicado por el CC, es diferente de aquellas de laboratorio: en ella no hay medios de escenificar la propia pregunta que se quiere responder. Esto es, no hay una “purificación” del fenómeno que proporcionaría, a quien está en el lugar de cientista, la visión de la verdadera cara del objeto de estudio y la posibilidad de reproducirla en un experimento. Esto permite caracterizar a otras visiones divergentes como erradas. De modo diferente, la reconstrucción y la narración de un escenario en ciencia de campo no demanda o instituye jueces, sino que abre un camino para que los diferentes elementos estudiados en el proceso de producción y variación de conocimientos y de técnicas emerjan, interactúen y atraviesen los escenarios. Así, la relación con aquellas personas que se encuentran en la escena es un momento único, experimental peculiar.
En ese momento, el equipo, por un lado, prueba abordajes, enunciados, técnicas bajo el escrutinio de quien éste está atendiendo; es decir, se puede siempre oír un simple y seco “no”. Por otro lado, ese escrutinio puede configurarse como la experimentación propia de quien usa el servicio: se pone a prueba la flexibilidad institucional, se verifica hasta dónde se puede confiar en la institución, así como se examinan los impactos y las posibilidades de esa interacción en su propia existencia. Se puede decir, así, que las condiciones de la producción de conocimiento de uno son también, inevitablemente, condiciones de producción de existencia para otro1616. Stengers I. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. São Paulo: Edições 70; 2000. p. 167..
En este sentido, hay algo peculiar en la propia existencia del CC, que refleja la complejidad del lugar de enunciación ambiguo en el cual se sitúa, que es – exactamente – aquello que parece permitir su funcionamiento como institución y como ciencia de campo: lidiar concomitantemente con la finitud, la singularización y la irreversibilidad 1717. Guattari F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34; 2012.. En este sentido, se puede afirmar que el CC trabaja para su propia disolución: horizonte de disolución de servicios especializados para la población de calle1818. Macerata IM. Op. cit. p. 176..
Finalmente, se posiciona en relación a otras instituciones, a otros colectivos, en un proceso histórico de lucha por el acceso a la salud y, principalmente, a la existencia de aquellos que pasan a ser sus usuarios. Así, se torna visible el nexo que conecta la producción de conocimiento, la producción institucional y la producción de existencias. De ahí que los principios puestos en funcionamiento por el CC funcionen como guías en el encuentro con modos de existencia diversos. En este encuentro, el CC pasa a seguir tales existencias, aprender con ellas. Pasa, entonces, no sólo a acompañar, sino a cambiar con esas existencias, tornando al CC un componente de apoyo existencial para los usuarios.
Por lo tanto, el análisis del trabajo del CC posibilita verificar que al mismo tiempo que esos principios funcionan como guías para el encuentro, funcionan también como comandos ontológicos 1717. Guattari F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34; 2012. para la propia institución. Es decir, los principios indicarán de qué forma una institución como el CC puede existir, evidenciando un proceso que deriva, inevitablemente, del encuentro con la alteridad.
Consideraciones finales
El CC presenta límites visibles relacionados, por ejemplo, con las posibilidades de una política de sustitución del crack por otra droga, lícita o no, cuya efectividad puede ser comprobada, o al ofrecimiento de una gama mayor de insumos para la reducción de daños, como piteras de silicona e hidratantes labiales. No obstante, al momento de finalizar este artículo, estos insumos se restringían a folletos y preservativos. Además, el CC se encuentra en una red de servicios que sufre precariedades y que, así como la educación, es un blanco predilecto del constante ciclo de recortes en los recursos en “épocas de crisis”, que emergen cada vez con más frecuencia de los intereses conservadores del juego macroeconómico y político.
No obstante, el trabajo de campo demostró que el servicio presenta capacidad de innovación en relación al propio modo de actuar, así como la posibilidad de transformar otros servicios del SUS. Esto porque, al buscar romper las barreras que bloquean el acceso de aquellas personas que se encuentran en situación de calle y, en particular, en escenarios de uso de crack, esos equipos promueven una tensión en dirección a la adecuación de esos servicios a una población cada vez más heterogénea con demandas también heterogéneas.
Esto quiere decir que se puede pasar de la institución de un modelo ideal, como el de la vida abstinente, hacia la proliferación de servicios que puedan apoyar, en toda su concreción y complejidad, los más diferentes modos de existencia. Para ello, el CC actúa por medio de principios – sustracción, pasaje y acople – relacionados con los del SUS – universalidad, equidad e integralidad –, pero que se diferencian de estos. De esta manera, teniendo en cuenta el ideal según el cual el acceso a los servicios de salud es universal, tales principios son trabajados por el CC, actuando como guías para la acogida de la población en situación de calle y en escenarios de uso de crack.
Se indica que el trabajo del equipo permite no sólo el contacto, sino la posibilidad de que aquellas personas que se encuentran en escenarios de uso de crack intervengan sobre ese servicio que busca atenderlas; es decir, darle concreción al término “usuario”. Se señala, por último, una tarea: la apertura para que el saber de aquellas personas que hacen uso del crack se acople a los saberes de quien investiga y de quien trabaja en el cuidado de quien lo usa – saberes distintos, pero no jerarquizables. Así, no sólo se producirá conocimiento acerca del crack, sino también medios concretos para potenciar la vida de las personas que lo usan, incluso si tal uso perdura.
Referências
-
1Araujo E. Fragmentos para uma bioética urbana: ensaio sobre poder e assimetria. [Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2015 [acesso 2 fev 2017];23(1):98-104. Disponível: http://bit.ly/2f6cIPy
» http://bit.ly/2f6cIPy -
2Engstrom EM, Teixeira MB. Equipe consultório na rua de Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil: práticas de cuidado e promoção da saúde em um território vulnerável. [Internet]. Ciênc Saúde Coletiva. 2016 [acesso 15 jan 2017];21(6):1839-48. p. 1841. Disponível: https://goo.gl/T8vQYi
» https://goo.gl/T8vQYi -
3Macerata IM. Traços de uma clínica de território: intervenção clínico-política na atenção básica com a rua [tese]. Niterói: UFF; 2015.
-
4Londero MFP, Ceccim RB, Bilibio LFS. Consultório de/na rua: desafio para um cuidado em verso na saúde. [Internet]. Interface Comun Saúde Educ. 2014 [acesso 8 jun 2016];18(49):251-60. p. 256. Disponível: http://bit.ly/2xyShCk
» http://bit.ly/2xyShCk -
5Khantzian EJ, Albanese MJ. Understanding addiction as self-medication: finding hope behind the pain. Lanham: Rowman & Littlefield; 2008. p. 2.
-
6Brasil. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Consultório na rua: a rua não é um mundo fora do nosso mundo [vídeo]. [Internet]. 27 set 2013 [acesso 15 jan 2017]. Disponível: http://bit.ly/1NmeOjx
» http://bit.ly/1NmeOjx -
7Mendonça T. Batan: tráfico, milícia e pacificação na zona oeste do Rio de Janeiro [dissertação]. Rio de Janeiro: UFRJ; 2014.
-
8Rafael A. Segmentaridade e tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Alceu. 2001;2(3):166-79. p. 167.
-
9Macerata IM. Op. cit. p. 208.
-
10Vidal SV, Motta LCS, Siqueira-Batista R. Agentes comunitários de saúde: aspectos bioéticos e legais do trabalho vivo. [Internet]. Saúde Soc. 2015 [acesso 10 jan 2017];24(1):129-40. Disponível: http://bit.ly/2vVmCXg
» http://bit.ly/2vVmCXg -
11Coppel A, Doubre O. Drogues : sortir de l’impasse : expérimenter des alternatives à la prohibition. Paris: La Découverte; 2012. p. 23.
-
12Nietzsche F. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras; 1998.
-
13Lancetti A. Contrafissura e plasticidade psíquica. São Paulo: Hucitec; 2015. p. 28-9.
-
14Domanico A. “Craqueiros e cracados: bem-vindo ao mundo dos nóias!” Sobre a implementação de estratégias de redução de danos para usuários de crack nos cinco projetos-piloto do Brasil [tese]. Salvador: UFBA; 2006. p. 135.
-
15Stengers I. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. São Paulo: Edições 70; 2000.
-
16Stengers I. As políticas da razão: dimensão social e autonomia da ciência. São Paulo: Edições 70; 2000. p. 167.
-
17Guattari F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34; 2012.
-
18Macerata IM. Op. cit. p. 176.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
Sep-Dec 2017
Histórico
-
Recibido
8 Feb 2017 -
Revisado
8 Jul 2017 -
Acepto
2 Set 2017