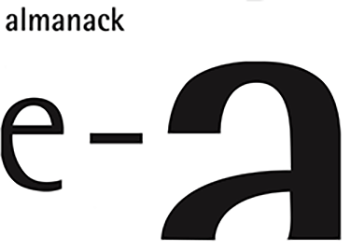Resumen
La relación de intereses comunes entre la monarquía hispánica y la curia pontificia durante cuatro largos siglos se vio trastocada definitivamente en 1898 cuando las consecuencias del denominado Desastre urgieron a una aproximación a un nuevo valedor del catolicismo en las antiguas posesiones españolas. La negociación del Vaticano con la administración estadounidense, fuertemente arropada por la creciente influencia de la jerarquía episcopal en el país de las mil religiones, manifestó muy pronto que los intereses católicos se verían mejor protegidos por la imposición de la Pax Americana que por el decrépito Imperio hispánico. Tal cambio guardia tuvo inicialmente consecuencias muy notables para el futuro de la Iglesia católica en el Caribe y el Pacífico, pero serviría además para alimentar una confianza mutua que resultaría decisiva para el futuro.
Palabras clave:
Iglesia Católica; Vaticano; Estados Unidos
Abstract
The long relationship, based on common interests, that had connected the Spanish monarchy and the pontifical Curia for four centuries changed for good in 1898, when the effects of the so-called Disaster resulted in the search for a new protector of Catholicism in the former Spanish colonies. Negotiation between the Vatican and the American administration, which was strongly supported by the growing influence of the episcopal hierarchy in the country of a thousand religions, soon made it clear that the interests of the Catholic Church would be better preserved by the Pax Americana than by the decadent Spanish Empire. Not only did this changing of the guard initially have very important consequences for the Catholic Church in the Caribbean and the Pacific, but also it contributed to mutual trust, which turned out to be decisive years later.
Keywords:
Catholic Church; Vatican; United States
1. Introducción
La hiperbólica pretensión de alcanzar la eternidad ha exigido de la Iglesia católica escudriñar atentamente los signos de los tiempos para adecuar sus ritmos a los impuestos entre los poderes temporales hegemónicos en cada período. El papel jugado por la Curia romana en los años en los que las últimas colonias del Imperio español en el Caribe y el Pacífico pasaron a ser administradas por el ejército norteamericano, podría suponer un testimonio más en esa consumada trayectoria de adaptación. El proceso reúne, además, una serie de características llamativamente novedosas, anticipando dinámicas que se evidenciarán con mayor rotundidad en el siglo siguiente. Analizar los mecanismos y las consecuencias que este cambio de guardia supuso para la Santa Sede, Estados Unidos, España y los territorios en disputa permite interpretar de manera más plausible el tránsito de la corporación católica entre el largo siglo XIX y el breve siglo XX.
La relación de intereses comunes entre la monarquía hispánica y la curia pontificia durante cuatro largos siglos se vio resentida tras la independencia de las diversas repúblicas latinoamericanas y la constatación progresiva del proceso de esclerosis múltiple del Imperio hispánico3 3 El Reino de España reconoció oficialmente la legitimidad de las repúblicas independientes a través de un largo proceso iniciado en diciembre de 1836 y que todavía no había llegado a su fin cuando se declaró la guerra en Cuba y en Puerto Rico. El primer Estado reconocido había sido México en 1837 y el último Honduras en 1894. Cf. PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. España e Iberoamérica: un siglo de relaciones (1836-1936). Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, v. 28, n. 3, p. 97-127, 1992. , pero fue en 1898 cuando las consecuencias del denominado Desastre exigieron romper definitivamente con la sujeción al patronato regio y urgieron una aproximación a un nuevo valedor del catolicismo en las antiguas posesiones españolas. La negociación con la administración norteamericana, fuertemente arropada por la creciente influencia de la jerarquía episcopal del país de las mil religiones, manifestó muy pronto que los intereses católicos estarían mejor protegidos por la imposición de la Pax americana que por el decrépito Imperio hispánico. Desde esa fecha, la relación entre el papado y la administración norteamericana alimentaría una dialéctica de competencia virtuosa, que proporcionaría beneficios a ambas partes.
La clave de esa cooperación entre tradición y modernidad residiría en un delicado equilibrio entre la debida romanización de la Iglesia norteamericana y la progresiva americanización de la Curia romana4 4 DOLAN, Jay P. In search of an American Catolicism: a history of religion and culture in tension. New York: Oxford University Press, 2002; D’AGOSTINO, Peter R. Rome in America: transnational Catholic ideology from the Risorgimento to Fascism. Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2004. . Un proceso que en aquellos años se vio alentado por el protagonismo del todopoderoso Secretario de Estado de León XIII, Mariano Rampolla. Cuando se declaró la guerra entre España y los Estados Unidos, el cardenal, que había ejercido previamente como nuncio en Madrid entre 1882 y 1887, contaba 55 años y se encontraba en la cúspide de su carrera. La avanzada edad de un pontífice de 88 años otorgó a Rampolla un protagonismo que le permitió profundizar en la vía del realismo político que tantos éxitos le había augurado y tantas suspicacias provocaba entre los sectores más tradicionales de la curia. El análisis de la documentación del Archivio Apostolico Vaticano y del Archivio de Propaganda Fide permite adentrarse en el laberinto de redes extendidas entre la Santa Sede, el reino de España y la república norteamericana en un complejo proceso de adaptación a los nuevos tiempos.
2. La decadencia del Imperio hispánico a ojos del Vaticano
Contamos afortunadamente con abundantes testimonios de la visión que la curia vaticana tuvo de la situación de las Iglesias dependientes de la corona española en sus territorios ultramarinos. Los exhaustivos informes elaborados para la Secretaría de Estado por los secretarios de los nuncios residentes en Madrid en los años previos dan cuenta de las múltiples dificultades atravesadas por la misión eclesial en aquellos confines lejanos. En líneas generales, la valoración que los informantes ofrecían de la situación se resumía en la descripción cursada en 1895 por Alessandro Bavona, tres años antes de ser designado nuncio apostólico en Brasil y durante su gestión como secretario del nuncio Serafino Cretoni en España5 5 “Graves son los desórdenes que hay que lamentar en las Iglesias de las posesiones españolas de ultramar donde el gobierno jamás ha admitido la intervención oficial de la nunciatura… La colación de todos los beneficios la hace la corona, que ejerce tal prerrogativa por medio del ministerio de Ultramar. A partir de ahí se puede comprender cuáles son las condiciones de aquel clero”. Informe sobre la legislación española en materia eclesiástica en conexión con la eclesiástica comparada o con la legislación canónica (Madrid, 1895). Archivio Segreto Vaticano. Archivio Nunziatura Madrid, apéndice, vol. 5 (minuta). En CÁRCEL ORTÍ, Vicente. León XIII y los católicos españoles: informes vaticanos sobre la Iglesia en España. Pamplona: Universidad de Navarra, 1988. p. 803-804. . La dependencia del clero colonial a los designios de la corona alcanzaba no solo al clero secular, sino también al regular, y las consecuencias de los malos usos en los beneficios y prebendas otorgados se manifestaban en todos los territorios coloniales.
En los informes enviados por Antonio Vico a la Secretaría de Estado como secretario del nuncio Angelo Di Pietro en diciembre de 1890, el arzobispo de Santiago de Cuba, José María Cos y Macho, y el de Manila, Bernardino Nozaleda y Villa, se libraban de las críticas más acérrimas, destinadas a los obispos de Puerto Rico6 6 “No se ha distinguido nunca, ni siquiera siendo párroco, por su celo ni por su espíritu eclesiástico… Se conduce more humano según las conveniencias; la mayoría de las veces es perezoso y con frecuencia se muestra vacilante e inconstante”. Ibidem. , y muy especialmente al de La Habana, Manuel Santander y Frutos7 7 “En cuanto a la gestión de los asuntos, el obispo no se preocupa para nada o muy poco de ellos… Dicen que encuentra satisfacción en los honores que se le tributan, y que no está contento si a veces le faltan… Cierta ligereza… Inconstante… Irritable y precipitado en sus decisiones… No posee el don de gobierno”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163. Ibidem, p. 333-345. . Sin embargo, la mayor o menor virtud de los prelados se veía acompañada por un panorama desolador en los cuatro cabildos catedralicios donde la corrupción era norma común8 8 “El cabildo (de Santiago de Cuba) no tiene ni espíritu ni formación, generalmente hablando: muchos de sus miembros, y lo mismo puede decirse de los capitulares de La Habana y de Puerto Rico, obtuvieron la canonjía o el beneficio mediante un contrato simoníaco… (En Manila) son escasos los individuos de alguna valía: hay otros, en cambio, cuya conducta moral es escandalosa”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163. Ibidem. . La estadística del número de religiosos y religiosas que ejercían por entonces su misión en las provincias de Ultramar reflejaba notables diferencias entre los territorios.
Número de religiosos en las provincias eclesiásticas de Ultramar en 18929 9 Elaboración propia según los datos extraídos del Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; Ibidem, p. 651-654.
Congregaciones religiosas masculinas en las provincias de Ultramar (1892)13 13 Elaboración propia según los datos extraídos del Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 651-654.
El papado trató de limitar los conflictos entre las congregaciones y corregir su dependencia clientelar de las instancias civiles y militares españolas designando superiores que debían someterse a las indicaciones del superior general de cada congregación, residente siempre en Roma. Pero este proceso suscitó intensos conflictos con la corona, el gobierno, los patronos laicos y los propios dirigentes eclesiásticos en España, como había podido apreciarse con las disputas en torno a la reorganización provincial de los agustinos14 14 “Este generalato es notable, principalmente para la historia eclesiástica de España, porque durante el mismo, el general de los Agustinos italianos, por disposición pontificia, ha extendido su jurisdicción a la parte de la misma Orden residente en España… Medida que en nuestro Gobierno y entre nuestros regalistas ha encontrado muchos impugnadores”. “Reverendísimo Martinelli. General de la Orden de San Agustín”, El Movimiento Católico, Madrid, 10 de septiembre de 1896. Una visión más extensa sobre el “affaire” de los agustinos en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 174-178. , o las tentativas para subsanar algunas corruptelas15 15 “Varios miembros de esta orden dejaban que desear en lo referente a la moralidad de costumbre y se criticaba que dispusiesen de un peculio particular”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 668. .
Elemento común y significativamente alarmante para la curia vaticana era la ausencia casi total de un clero indígena en los territorios ultramarinos sometidos a la soberanía española16 16 “El Gobierno mismo desea que no se multiplique para que no adquieran ascendencia en el país”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163, en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 342. . El número de seminaristas era muy escaso, y las becas otorgadas por el gobierno se repartían exclusivamente entre los españoles más pobres o marginados de las colonias. El informe llegado a la Secretaría de Estado en enero de 1892 ofrecía un resultado desolador. Al Seminario de La Habana, el mayor de todos con 55 alumnos internos, se habían destinado importantes fondos “perdidos por un abogado indigno conocido por el obispo”17 17 “Fue ésta una de las causas por las que los lazaristas dejaron aquel seminario hace un año”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de los Seminarios en España (31 de diciembre de 1891). AAEESS, Spagna, Fasc. 251, folios 1-252; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 492 y 496. . Del de Manila, que contaba entonces con 50 internos, se afirmaba que el número de los que llegaban a estudiar Teología suponía “siempre un número ínfimo” y solo un 8% o un 10 % de los seminaristas alcanzaba el sacerdocio18 18 Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de los Seminarios en España (31 de diciembre de 1891). AAEESS, Spagna, Fasc. 251, folios 1-252; en CÁRCEL ORTÍ, Vicente, op. cit., p. 492 y 496. .
Los titulares de cada parroquia, religiosos en Filipinas y seculares en las Antillas, eran un monopolio de los naturales de España. El escaso clero indígena ejercía como coadjutor o presbítero, siempre al servicio de un clérigo nacido en la metrópoli. En el cabildo de Manila, donde a principios del siglo, predominaba una “más que razonable convivencia” entre el clero español y el nativo -criollo o indígena-, las reivindicaciones de este último y su participación en el motín de Cavite de 1872 habían alimentado un fuerte proceso de españolización19 19 BLANCO ANDRÉS, Roberto. El cabildo eclesiástico de Manila: entre el patronato y la defensa de los derechos del clero secular de Filipinas (1797-1872). In: HUETZ DE LEMPS, Xavier; ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo; ELIZALDE, María Dolores (ed.). Gobernar colonias, administrar almas: poder colonial y órdenes religiosas en los imperios ibéricos (1808-1930). Madrid: Casa de Velázquez, 2018. p. 91-114. . Las Iglesias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas difícilmente podrían ser consideradas como tales. En la práctica venían actuando como reductos coloniales de la corona española y de las instituciones eclesiásticas dependientes de ella. La insistencia vaticana por el sentido de catolicidad se veía así contrarrestada por las persistentes redes clientelares entre las instancias civiles, militares y eclesiásticas y una tradición secular que identificaba al clero con los designios del imperio hispánico.
Filipinas parecía ofrecer un panorama algo más esperanzador, en función de la reciente gestión de Nozaleda, pero las Iglesias de Cuba y de Puerto Rico se encontraban a la altura de 1892 “en condiciones muy tristes”20 20 “No causa pues extrañeza que los intereses del espíritu estén casi olvidados. La inmoralidad lo domina todo; la prensa es totalmente impía; la indiferencia y la ignorancia religiosa es tal que el 80 % de los habitantes mueren sin sacramentos y entre ellos algunos que no se confesaron en toda su vida; en el campo viven como salvajes; y sin embargo, ésta es gente bastante sencilla y dócil, y de la que podría lograrse una fuerza considerable para la regeneración”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163, en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 336. . En julio de ese mismo año, José María Cos y Macho fue designado obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá, la más directamente relacionada con la Corte. La sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Cuba quedó a la espera de la decisión de un nuevo prelado, alimentando las disputas entre los candidatos a ocuparla. Casi dos años más tarde, en mayo de 1894, León XIII designó finalmente al franciscano Francisco Sáenz de Urturi el nuevo arzobispo de Santiago de Cuba. Confiaba que el gobierno de la archidiócesis encontraría mayores garantías en manos de un religioso. El prelado tomó posesión en noviembre de 1894; solo dos meses más tarde, José Martí lideró el levantamiento por la independencia de Cuba contando con las ideas y el capital logrado durante su exilio en los Estados Unidos21 21 HERNÁNDEZ FUENTES, Miguel Ángel. La prensa española en Nueva York durante el siglo XIX. Revista Internacional de Historia de la Comunicación, Sevilla, n. 12, p. 41-66, 2019. .
3. La atención vaticana por emerger del coloso norteamericano
Tras las redes transnacionales tejidas previamente por el Colegio Irlandés22 22 BARR, Colin. Ireland’s empire: the Roman Catholic Church in the English-speaking world, 1829-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. , la celebración en 1852, en Baltimore, del primer concilio nacional de obispos estadounidenses había posibilitado la fundación en Roma, en 1859, del Colegio Pontificio Norteamericano, cabeza de puente entre la Santa Sede y los Estados Unidos. Treinta años después, dos destacados eclesiásticos promovidos por León XIII y Rampolla construirían un puente más férreo entre el Vaticano y Washington. Francesco Satolli, presidente de la Academia de Nobles Eclesiásticos, visitó por primera vez los Estados Unidos para inaugurar, en 1889, en la capital federal la flamante Catholic University of America23 23 Magni Nobis. Encíclica del papa León XIII sobre la Universidad Católica de América (7 de marzo de 1889). FIORENTINO, Daniele. A peculiar relationship: the US and the Vatican, 1893-1919. In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Città, 2016. p. 191-214. . Ese mismo año, Sebastiano Martinelli fue designado prior general de los Agustinos. El primero regresó a Washington en noviembre de 1892 para convertirse en el primer Delegado Apostólico de la Santa Sede en los Estados Unidos. El segundo realizó una intensa gira por las casas de la congregación en América y presidió en 1895 el primer capítulo general celebrado en los Estados Unidos, tras una nueva Encíclica de León XII que alababa los progresos alcanzados por el catolicismo norteamericano24 24 Longinqua. Encíclica del papa León XIII sobre el catolicismo en los Estados Unidos (6 de enero de 1895). . Finalmente, en abril de 1896, designaron a Martinelli el nuevo Delegado Apostólico.
El progreso alcanzado por el episcopado estadounidense liderado por el cardenal Gibbons en sus relaciones con la administración federal contrastaba notablemente con los conflictos recurrentes entre la Santa Sede y la corona española, con su interpretación más o menos laxa del patronato y su escasa capacidad para garantizar el progreso del catolicismo en las provincias de Ultramar. Algunos católicos españoles contemplaban con esperanza los éxitos obtenidos por sus hermanos del otro lado del Océano25 25 “La Iglesia católica se prepara [para] conquistar una gran parte de América y en los Estados Unidos tiene un porvenir que estará en proporción de la importancia de aquel pueblo… Sólo aquella nación puede indemnizar al catolicismo de todas las pérdidas sufridas con la llamada reforma protestante; el nuevo espíritu de la libertad cristiana sustituirá a la libertad política y hará compatibles y armónicos los intereses de las diversas razas… El episcopado norteamericano, recibiendo las influencias de la Santa Sede por conductos e intérpretes como Satolli y Martinelli, reconoce en la maravillosa flexibilidad de la política del Vaticano en cuanto no es esencialmente dogmático, algo del espíritu americano”. “Reverendísimo Martinelli. General de la Orden de San Agustín”, El Movimiento Católico, Madrid, 10 de septiembre de 1896, p. 1. . También elogiaban sin ambages las cualidades del nuevo delegado apostólico26 26 “Toda su familia ha tenido especial predilección por la Orden de san Agustín, en la que profesaron, como él, dos hermanos del ilustre Prelado… Extraordinarias dotes de gobierno… Extendió su celo al nuevo continente… Singular florecimiento de la Orden… igualmente la Unión de los Agustinos españoles y de los italianos… Perfecto conocimiento de la lengua y costumbres inglesas habiendo pertenecido a la Gran Bretaña e Irlanda muchos de sus discípulos”. “Monseñor Martinelli”, La Unión Católica, Madrid, 10 de septiembre de 1896, p. 1. . La influencia del Colegio Pontificio Norteamericano en esas fechas era mucho mayor que la de un Colegio Pontificio Español, que, fundado en 1892, mostraba todavía un estado incipiente. Tampoco ayudaban a la empresa española los ataques que el propio Rampolla había sufrido previamente como nuncio en Madrid por parte de carlistas, tradicionalistas e integristas.
En la práctica, las difíciles relaciones entre la Secretaría de Estado y una dinastía borbónica defensora de sus prerrogativas chocaban con la libertad de acción que otorgaba al Vaticano actuar en los Estados Unidos por medio de la congregación De Propaganda Fide. Esta estaba encargada de la gestión, supervisión y financiación de los territorios de misión, y dirigida por el polaco Mieczyslaw H. Ledóchowski, que había sufrido en la Alemania de Bismarck los arrebatos de otro Imperio demasiado acostumbrado a inmiscuirse en el terreno eclesiástico27 27 PIZZORUSSO, Giovanni. The Congregation de Propaganda Fide, the Holy See and the native peoples of North America (17th-19th centuries). In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Città, 2016. p. 13-53. y contaba con un extenso conocimiento de la realidad americana, tras haber ejercido entre 1856 y 1861 como delegado apostólico en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y haber contribuido decisivamente a la fundación del Colegio Pío Latinoamericano inaugurado en 1858, en Roma. Significativamente, la Curia vaticana y algunos prelados de Latinoamérica habían planteado solo unos años antes la conveniencia de que el primer Concilio Plenario Latinoamericano, celebrado finalmente en 1899 en Roma, tuviese como sede alguna de las diócesis de los Estados Unidos28 28 RAMÓN SOLÁNS, Francisco Javier. Más allá de los Andes: los orígenes ultramontanos de una Iglesia latinoamericana (1851-1910). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2020. p. 69-92 y 231-241. .
La Doctrina Monroe y los principios del Destino Manifiesto parecían invitar a los norteamericanos a emprender una cruzada en favor de la libertad de mercado y de religión, pero los presidentes Antonio Cánovas y Grover Cleveland habían logrado esquivar la participación directa norteamericana en la guerra desatada en las posesiones españolas. En marzo de 1897, William McKinley tomó las riendas de la república federal tras una campaña electoral agitada por las noticias sobre las guerras en los archipiélagos españoles y la creciente disputa entre anexionistas y pacifistas. En junio, el gobierno de los Estados Unidos firmó el tratado de anexión del archipiélago de Hawai, claro símbolo de su intención por ostentar la hegemonía en el Pacífico. En agosto, el asesinato en España del presidente Cánovas, a manos de un anarquista financiado y asesorado por el portorriqueño Ramón Betances, director del comité pro Cuba en París, exacerbó a la opinión pública española. La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898, con el fallecimiento de 266 marines estadounidenses, provocó un estallido de indignación en los norteamericanos. Ante tal escalada de tensión, un anciano León XIII ofreció su mediación para evitar una guerra que parecía inminente. En marzo de ese mismo año, contando con la opinión de Martinelli, designó nuevo obispo de Puerto Rico al agustino Francisco Javier Valdés Noriega, misionero en Filipinas desde 1872. También anunció su predisposición a ejercer de mediador entre los dos gobiernos que se encontraban arrastrados a la guerra.
La hipótesis de una mediación pontificia como la que había tenido lugar en 1885 entre la monarquía española y el imperio alemán para solventar las disputas sobre las Carolinas29 29 TICCHI, Jean-Marc. Aux frontières de la paix: bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922). Rome: École Française de Rome, 2002. p. 583-613. concitó las críticas de la prensa norteamericana, pero también fue recibida con incredulidad entre una buena parte de la prensa española30 30 “No nos explicamos del todo bien, la campaña emprendida por algunos periódicos desde que la anunciada mediación del Papa ha venido a dar un nuevo aspecto a la cuestión internacional… No debe confundirse la simple intervención del Vaticano con la solución definitiva del conflicto… El Gobierno, indudablemente, habrá concedido. Como la opinión general, como la nación entera, su verdadero valor a la acción diplomática del Vaticano… ¿Pero cómo suponer que da por resuelto el conflicto y mucho menos que se dispone a abandonar nuestros derechos?… Gobernar es transigir, pero no abdicar, y hay que confesar, haciéndole justicia, que el Gobierno hasta ahora no ha abdicado de una sola de sus prerrogativas; solo ha hecho una cosa: aceptar un concurso y una fuerza ajena para ver hasta qué punto robustecen la propia”. “Confusión”, El Día, Madrid, 5 de abril de 1898, p. 1. . Con unas opiniones públicas exaltadas por el fervor nacionalista, ninguno de los gobiernos podía permitirse ceder sin verse condenado a la ignominia. McKinley rechazó de inmediato la mediación pontificia sabiendo que solo podría acarrearle críticas entre una opinión pronunciadamente anticatólica. El 25 de abril el Senado ratificó la declaración de guerra a España.
4. La guerra hispano-norteamericana y el gatopardismo vaticano (1898)
Solo una semana después de la declaración bélica, la flota de la armada española en el Pacífico fue arrasada en Cavite, Filipinas. Los más de 1.500 religiosos que ejercían su misión en el archipiélago quedaron desde esa fecha a merced de los ataques de la insurgencia revolucionaria liderada por Emilio Aguinaldo, o de la protección que pudiese ofrecerles el ejército norteamericano, único capacitado para imponer el orden. La diplomacia vaticana apostó definitivamente por inclinar la cabeza hacia el Imperio emergente y por medio del delegado apostólico y de los prelados que guardaban mejores relaciones con la administración estadounidense trabajó inmediatamente para salvaguardar sus intereses.
El 23 de junio, Martinelli abogó ante Rampolla y Ledóchowski por una propuesta de negociación con la administración norteamericana que garantizase la supervivencia de las instituciones católicas en las posesiones españolas. Era necesario actuar rápido para contrarrestar la campaña desatada por las Iglesias protestantes31 31 “Sectas religiosas se van organizando para extender su doctrina y establecerse en las nuevas colonias en el caso que estas queden bajo el dominio de esta República. Algunas no sólo han designado ya a sus ministros, sino que han presentado una solicitud ante su Gobierno para que declare la libertad de cultos”. Carta de Martinelli a Ledóchowski (Washington, 23 de junio de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 306-307. . Diez días más tarde, la batalla de Santiago de Cuba supuso la total destrucción de la armada española en el Caribe. El fallecimiento de Otto Von Bismarck parecía simbolizar a su vez el final de la hegemonía europea y la presentación del coloso norteamericano como protagonista principal en la escena global. El papel que jugaría el episcopado estadounidense resultaría decisivo para el futuro.
John Ireland, arzobispo de Saint Paul, Minessota, mantuvo el 1 de agosto una primera entrevista con el presidente McKinley, con quien presumía una estrecha amistad. La preocupación por el futuro de las instituciones católicas se unía a la mostrada por la vida de los religiosos presos en Filipinas. McKinley, miembro reconocido de la Iglesia metodista, afirmó en esa reunión que el gobierno de los Estados Unidos no reconocería en modo alguno a Aguinaldo y a sus secuaces, que se habían dado instrucciones al comandante en jefe en Manila para que protegiese las propiedades eclesiásticas y la vida de los sacerdotes, y que se le habían otorgado plenos poderes por si fuesen necesarias acciones posteriores en este sentido. El presidente también garantizó al prelado que los futuros Tratados de Paz declararían que la Iglesia quedaba oficialmente separada del Estado en conformidad con la Constitución americana, pero esa separación no implicaría hostilidad alguna hacia la Iglesia, confirmando la “absoluta protección de las personas y propiedades eclesiásticas, tanto individual como colectiva y jurídicamente, y tal y como estaban antes de la guerra”32 32 Carta de Martinelli a Ledóchowski (Washington, 22 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 311 .
Al día siguiente, Martinelli se entrevistó con el cardenal Gibbons que venía trabajando desde hacía días por la liberación del clero preso en Filipinas. Ese mismo día, recibió una carta de Rampolla que le animaba a proseguir sus gestiones ante el gobierno en favor de las órdenes religiosas, sin duda, la cuestión más compleja para los intereses eclesiales. El 20 de agosto el Vicario Apostólico en Hong-Kong, Luigi Piazzoli, denunció las penalidades atravesadas por los religiosos presos en la isla de Luzón33 33 “Doloroso episodio… Religiosos prisioneros de los rebeldes junto a soldados, mujeres y niños, conducidos todos al cuartel general de Cavite”. Carta de Piazzoli a Ledóchowski (Hong Kong, 20 de agosto de 1898), Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 312-313 . Todo había sucedido bajo la atenta mirada de los norteamericanos, y solo el capellán William Reaney, procedente de la archidiócesis de Baltimore e integrado en la flota americana al mando de almirante George Dewey, había tratado de convencer a los rebeldes para lograr su libertad. Tampoco la mediación de los diplomáticos europeos en las islas había cosechado hasta ese momento éxito alguno. Piazzoli informaba que había telegrafiado al cardenal Gibbons para lograr su mediación ante el gobierno de los Estados Unidos y escribía ahora a William McKinnon, capellán a las órdenes del General Wesley Merritt, comandante en jefe de la expedición americana a las Filipinas.
En el informe enviado a Rampolla el 23 de agosto, Martinelli coincidía en la buena disposición de McKinley y su gobierno, dispuesto a conceder “cuanto pueda resultar necesario razonablemente al clero católico de estas regiones, porque es bien sabido que el clero es el medio más seguro y eficaz para mantener el orden”34 34 “Teniendo en cuenta las disposiciones del gobierno, cuanto dice la prensa mejor informada, y la opinión de los políticos, las órdenes religiosas no corren peligro alguno de ser suspendidas o privadas de sus bienes”. Informe de Martinelli a Rampolla (23 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 308-310. . El daño a los intereses católicos podía venir más de la propaganda protestante que de los usos de la nueva administración civil y militar. Era la tentación del episcopado y el clero español de abandonar inmediatamente estas regiones lo que más le preocupaba, pues ese vacío de poder y el consiguiente abandono de las propiedades eclesiásticas conllevaban múltiples riesgos. De cualquier modo, seguía manifestando plena confianza en la buena voluntad del presidente35 35 “Sé positivamente que el presidente desea hablar en persona conmigo, todavía desconozco con qué fin… No he tenido a bien concretar la reunión por temor a su repercusión entre la prensa anticatólica”. Informe de Martinelli a Rampolla (23 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 308-310. .
El 3 de septiembre una nueva carta de Piazzoli desde Hong-Kong mostraba su preocupación por el futuro de los católicos en Filipinas, ahora que el General Merritt partía hacía París para participar en las conversaciones de paz36 36 “Aguinaldo ha prometido liberarlos la próxima semana, pero ¿quién puede creer a estos endiablados? Pobre Manila y pobre religión católica en Filipinas. Si Dios no lo remedia pronto ¿cómo va a terminar todo esto?… El General Merritt que parecía bien dispuesto en favor de la religión, parte hoy para la conferencia de París… Esperemos que su sucesor en la Comandancia de la isla tenga la misma benévola disposición”. Cartas de Piazzoli a Ledóchowski (Hong Kong, 3 y 22 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 314 y 318-319. . Martinelli confirmaba diez días más tarde las expectativas trasmitidas previamente y valoraba positivamente los progresos observados en la mediación con el gobierno37 37 “Creo poder confirmar lo anteriormente expuesto… Por parte del gobierno las propiedades eclesiásticas no serán molestadas”. Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316. . En cuanto a las gestiones realizadas para que un católico formase parte de la Comisión estadounidense que debía negociar la paz en París, McKinley había aceptado la propuesta de Martinelli para incorporar en ella al antiguo senador del Estado de Louisiana y juez de la Corte Suprema, Edward Douglas White, “buen y práctico católico”. Solo la resistencia del designado había impedido concretar tal iniciativa38 38 “Tanto al Presidente como a su gobierno le ha parecido oportuna mi sugerencia, y se le ha ofrecido el encargo… A pesar de las demandas insistentes, White ha rechazado la oferta de pleno”. Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316. . El delegado apostólico apuntaba de los miembros designados para la comisión que ninguno de ellos era conocido públicamente por su oposición a la Iglesia, pero reconocía al tiempo que se hacía difícil “conocer qué ocurrirá con precisión… con políticos sujetos a las fluctuaciones de la opinión pública”39 39 Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316. . Solo tres días más tarde, su tradicional optimismo parecía verse quebrado”40 40 “Mi esperanza, y casi certeza, comienza ahora a vacilar por algunos de los que temo que reabran las hostilidades… Resulta difícil prever el resultado de la reunión de París”. Carta de Martinelli a Rampolla (16 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 322. .
Francisco Sáenz de Urturi manifestó el 15 de septiembre confidencialmente ante la Santa Sede su deseo de renunciar al gobierno de la archidiócesis de Santiago de Cuba. También señaló como posible sucesor a un sacerdote de la diócesis de La Habana, que, natural de Cuba, gozaba de toda su confianza. Francisco Barnada se convertiría en el futuro arzobispo unos meses más tarde, pero, por ahora, la Secretaría de Estado trabajaba con urgencia para contar en París con un delegado católico cualificado que colaborase con la comisión norteamericana enviada para ratificar los tratados de paz. La buena voluntad del gobierno estadounidense parecía confirmarse tras la respuesta ofrecida ante la posible llegada a Puerto Rico del obispo Valdés, designado por la Santa Sede solo un mes antes de la declaración de guerra41 41 “Este gobierno no se opone al nombramiento… como no se opondrá a ningún otro ministro de culto elegido por la legítima autoridad de la Santa Sede… Será reconocido como ciudadano y gozará de los derechos de cualquier otro ciudadano… y de cualquier otro obispo católico en estos lugares… Sobre el estado transitorio actual, conviene que tome posesión tras el abandono definitivo del gobierno español en la isla”. Informe de Martinelli a Ledóchowski (29 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 323-325. . Finalmente, el arzobispo de Nueva Orleans, Placide Louis Chapelle, fue nombrado oficialmente por el Vaticano delegado apostólico en Cuba y Puerto Rico, y enviado especial a las Filipinas. Recibida la noticia, partió rápidamente a París para incorporarse en la mesa de negociación de los tratados de paz. Nacido y formado inicialmente en Francia, su labor durante más de treinta años en las diócesis de Baltimore, Santa Fe y Nueva Orleans, haría de él una pieza clave en el delicado proceso de transición eclesial en las antiguas colonias españolas.
Gibbons y Martinelli mantuvieron una nueva reunión el 22 de octubre para abordar la delicada situación de los religiosos presos en Filipinas. Ambos concordaron que poco se podía esperar de la opinión pública norteamericana42 42 “Sujeta prejuicios anticatólicos y repleta de calumnias y exageraciones divulgadas contra las que la prensa católica no ha podido responder por la falta de noticias respecto a lo sucedido en estas remotas regiones”. . Resultaba más prudente seguir insistiendo discreta pero directamente sobre el gobierno. Dos días más tarde, el cardenal envió una nueva carta al Departamento de Guerra para solicitar la inmediata liberación de los 130 religiosos prisioneros en Filipinas, sujetos a un “bárbaro y brutal tratamiento” y solicitó una entrevista con el Subsecretario de la Guerra, George de Rue Meiklejohn. Decía comprender bien que las relaciones entre las fuerzas americanas y los insurgentes filipinos no eran tan óptimas como para imponer fácilmente su voluntad, pero exigía nuevos esfuerzos para liberar a los religiosos y no ofrecer ante el mundo un triste ejemplo de la incoherencia de los norteamericanos en su defensa de la civilización43 43 “No me parece irracional que los americanos debamos dar especial atención a este tema… Al menos para no parecer del todo incoherente ante el mundo que nosotros hayamos estado profundamente interesados en el bienestar de un pueblo distante y desconocido, por la liberación del mismo de un régimen opresivo de otra nación; y permanezcamos ahora indiferentes frente a la barbarie que ese mismo pueblo ejercita contra prisioneros que ni siquiera tomaron parte en los combates”. Carta del cardenal Gibbons al Subsecretario de la Guerra, George Meiklejohn (Baltimore, 24 de octubre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 335-336. .
Mientras tanto, en Europa, Chapelle, recién llegado a París, comunicaba al prefecto de Propaganda Fide el objeto de su misión y afirmaba que regresaría pronto a Washington, pero solicitaba un obispo auxiliar para la archidiócesis de Nueva Orleans, con las cuales ya contaban las de Nueva York, Boston o Filadelfia. También recordaba significativamente los más de 50.000 francos que habían sido donados ese mismo año desde su archidiócesis a la Congregación de Propaganda Fide44 44 Carta de Chapelle a Ledóchowski (París, 28 de octubre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 326-327. . Ledóchowski afirmó que se tendrían muy en cuenta sus demandas45 45 Carta de Ledóchowski a Martinelli (7 de noviembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 328. . Martinelli escribió de nuevo a Rampolla para estudiar los posibles candidatos al arzobispado de Santiago de Cuba. Su misiva se mostraba muy crítica con la propaganda pronacionalista liderada por un sacerdote de la diócesis de Baltimore, Charles Warren Currier, muy activo entre los círculos pro Cuba libre existentes en Nueva York y Washington46 46 “Se presentó ante mí, pero yo lo rehuí… Finalmente se presentó en la delegación exhibiendo cartas de cubanos solicitando la designación de obispos indígenas, como también se demandó en The Sun, diario de Baltimore… El propuesto para Santiago ha provocado un grave escándalo entre los obispos de esta federación… no solo no es idóneo, sino que resulta absolutamente indigno de alcanzar tal dignidad por su conducta inmoral… Incluso ha tenido hijos”. Informe de Martinelli a Rampolla (1 de noviembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 332-334. . El 10 de diciembre se firmó finalmente en París el Tratado por el que Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasaban a estar bajo la soberanía estadounidense. Cuba se convertía al tiempo en un protectorado de los Estados Unidos. Anticipándose al texto de los tratados, la acción diplomática de Rampolla y sus delegados había logrado garantizar los intereses católicos en los territorios administrados ahora militar y civilmente por los Estados Unidos de América.
5. Los desastres y las bonanzas de la guerra (1899-1903)
El progreso de los intereses norteamericanos avanzó a la par que el de la Iglesia católica. Un proceso contemplado con buenos ojos por los réditos que podía ofrecer a la Iglesia universal, pero vigilado a su vez con cierto temor por los riesgos asociados a un avance del orgullo americanista que pudiese poner en riesgo la jerarquía del catolicismo romano. Ese delicado juego de equilibrios explica que mientras la Curia romana bendecía la protección de las Iglesias de Cuba, Puerto Rico o las Filipinas bajo la Pax americana, se hacía pública la carta que León XIII envió al cardenal Gibbons sobre la peligrosa deriva americanista en la esfera religiosa. Sin abandonar los tradicionales elogios por el progreso de la causa católica en el país de las mil religiones, el objeto de la carta era insistir en el indiscutible primado de Roma47 47 “Renovada expresión de esa buena voluntad que no hemos dejado de manifestar frecuentemente a lo largo de nuestro pontificado a vos, a vuestros colegas en el Episcopado y a todo el pueblo americano, valiéndonos de toda oportunidad que nos ha sido ofrecida por el progreso de vuestra Iglesia o por cuanto habéis hecho por salvaguardar y promover los intereses católicos… Por otra parte, hemos frecuentemente considerado y admirado los nobles regalos de vuestra nación, los cuales permiten al pueblo americano estar sensible a todo buen trabajo que promueve el bien de la humanidad y el esplendor de la civilización… Pero la verdadera Iglesia es una, por tanto, su unidad de doctrina como por su unidad de gobierno, y es también católica. Y pues Dios estableció el centro y fundamento de la unidad de la cátedra del Bienaventurado Pedro, con razón se llama Iglesia Romana, porque donde está Pedro allí está la Iglesia”. Testem Benevolentiae. Carta apostólica del papa León XIII al cardenal James Gibbons (22 de enero de 1899). .
Mientras teóricamente trataban de mantenerse a salvo las esencias tradicionales de la doctrina y el principio jerárquico, la praxis del día a día reflejaba el imparable ascenso del catolicismo norteamericano. En marzo de 1899, Chapelle y su secretario auditor, el marista de origen alemán James Blenk, realizaron su primera visita a las diócesis de Cuba y de Puerto Rico. El 2 de julio, el primero consagró en la catedral de St. Louis al segundo como nuevo obispo de Puerto Rico, y al cubano Francisco de Paula Barnada como arzobispo de Santiago de Cuba, intentando sofocar las demandas cursadas por los nacionalistas cubanos para contar tras cuatro siglos de dominación española con un prelado oriundo de la isla48 48 SUÁREZ POLCARI, Ramón. Historia de la Iglesia católica en Cuba. Miami: Universal, 2003. p. 213-217. . Por último, tras la renuncia de Santander al gobierno de la diócesis de La Habana, Donato Sbarretti, oficial de la Delegación Apostólica en Washington, se hizo cargo de la diócesis que contaba con mayor población y riqueza. La Constitución Apostólica Actum Praeclere permitiría, en febrero de 1903, la creación de las diócesis de Pinar del Río y Cienfuegos, las primeras surgidas de la división de la diócesis de La Habana. La influencia de la masonería, las confesiones protestantes, el espiritismo y la teosofía se convertiría en principal preocupación de una Iglesia que debía compaginar la identidad nacional con la pervivencia del catolicismo. Los problemas eran similares a los de los años precedentes, pero el Vaticano contaba ahora con mayor libertad de actuación sobre el clero secular y regular49 49 MARTÍNEZ, Anne M. The devil is having a great time: the U.S. Catholic Mission in Puerto Rico, the Philippines, and Mexico. In: MARTÍNEZ, Anne M. Catholic borderlands: mapping Catholicism onto American empire, 1905-1935. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014; MARTÍNEZ, Anne M. Trans-imperial faith: spiritual links between the Spanish and American empires in the early twentieth century. In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2016. p. 63-73; BASTIAN, Jean-Pierre. Emancipación política de 1898 e influencia del protestantismo en Cuba y Puerto Rico. Anuario de Historia de la Iglesia, Pamplona, n. 7, p. 145-158, 1998; MAZA MIQUEL, Manuel. Entre la ideología y la compasión: guerra y paz en Cuba, 1895-1903: testimonios de los Archivos Vaticanos. Santo Domingo: Instituto Pedro Francisco Bonó, 1997. .
La situación resultó mucho más compleja en las Islas Filipinas no solo porque las congregaciones religiosas habían tenido en ellas mayor presencia, capital y poder50 50 BLANCO ANDRÉS, Roberto. Las órdenes religiosas y la crisis de Filipinas (1896-1898). Hispania Sacra, Madrid, v. 56, n. 114, p. 583-613, 2004; CAVA, Begoña. La guerra hispano-norteamericana en Filipinas y el testimonio de los PP. Jesuitas. Revista de Indias, Madrid, v. 60, n. 220, p. 735-755, 2020. , sino porque la coyuntura bélica fraguó al tiempo un cisma eclesial entre los clérigos mayoritariamente indígenas, que defendían la independencia de la república, y aquellos otros que, sometiéndose a la autoridad pontificia, reconocían el traspaso de la soberanía española a la estadounidense. Gregorio Aglipay, designado por Aguinaldo vicario general de la diócesis de Nueva Segovia, había publicado el 21 de octubre el “Manifiesto al clero filipino” decidido a romper con los dictados de Madrid, Washington o Roma51 51 GUTIÉRREZ, Lucio. Historia de la Iglesia en Filipinas. Madrid: Fundación Mapfre, 1992. p. 281-300. . A la guerra hispano-americana, sucedió además de manera inmediata la guerra filipino-estadounidense, aún más cruenta que la primera, y cuando todavía seguía pendiente la posible liberación de los religiosos españoles52 52 LE ROY, James Alfred. The Americans in the Philippines: a history of the conquest and first years of occupation, with an introductory account of the Spanish rule. [S. l.]: Palala, 2016. v. 1.; MANCINI, JoAnne Marie. Art and war in the Pacific world: making, breaking, and taking from Anson’s voyage to the Philippine-American war. Oakland: University of California Press, 2018; MILLER, Stuart Creighton. Benevolent assimilation: the American conquest of the Philippines, 1899-1903. New Haven: Yale University Press, 1984. . Los Tratados de París habían acordado que el archipiélago quedase sujeto a la soberanía estadounidense, pero parecía improbable que los próceres filipinos de la independencia admitiesen tal declaración. El 28 de diciembre, ya desde Washington, Chapelle informó a Ledóchowski sobre la difícil situación en las islas53 53 “Los insurgentes han cometido las más crueles atrocidades y lo más execrables sacrilegios a pesar de las protestas elevadas a la comisión americana y al gobierno de Washington… Incapacidad del gobierno español de formar un gobierno estable para mantener el orden…. Agustinos, dominicos y otros a merced de los bárbaros… Ninguno aquí ni en Washington ha podido por ahora descartar tales peligros”. Informe de Chapelle a Ledóchowski (28 de diciembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 330-331. .
El 23 de enero de 1899 se promulgó la Constitución de la República Filipina y Emilio Aguinaldo fue proclamado presidente sin la autorización del gobierno de los Estados Unidos. En una situación de tal incertidumbre, la curia vaticana demandó del arzobispo Nozaleda y los religiosos españoles que no abandonasen las islas. Una semana más tarde, Martinelli envió a la Secretaría de Estado del Vaticano un nuevo informe que abordaba con extrema preocupación la situación en el archipiélago54 54 “La cuestión de Filipinas todavía no es clara… lo aprobado en el Tratado de París encuentra ahora dificultades para su traslado en el Congreso y Senado, donde de ser aprobado no contará con una mayoría relevante. Los protestantes van progresando arropados por algunos oficiales del ejército”. Informe de Martinelli a Rampolla (31 de enero de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 343. : También mostraba su desconfianza frente a los representantes de la comisión formada por el gobierno estadounidense para pacificar las Filipinas. Ninguno de los designados era católico; su presidente Jacob G. Schurman, rector de la Cornell University, estaba “infectado de panteísmo y agnosticismo”, y su principal asesor, Dean C. Worcester, era “un enemigo abierto de los religiosos, a los que él mismo ha difamado con la publicación de un libro”. Sin embargo, Martinelli confiaba todavía en enmendar tales tendencias con su mediación ante el presidente55 55 “El resto del gobierno, al menos aparentemente, muestra buena disposición”. Informe de Martinelli a Rampolla (31 de enero de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 343. .
El 4 de febrero se inició una nueva guerra que extendió la violencia por todo el archipiélago. La huida de muchos religiosos españoles generaba un vacío de poder que facilitaba el pillaje de los insurgentes y la ocupación de las propiedades eclesiásticas. Ahora, la Santa Sede y el ejército norteamericano harían todo lo posible para mantener a Nozaleda en Filipinas, mientras este solicitaba el apoyo de Propaganda Fide para convencer a los religiosos españoles de su permanencia en el archipiélago56 56 “Diga a los capuchinos de Filipinas y Carolinas que mandamos que permanezcan en su respectiva misión”. Carta de Nozaleda a Ledóochowski (2 de agosto de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 344. . El capellán William McKinnon y el delegado de los Knights of Columbus, William Montavon, velarían mientras tanto por los intereses católicos, procurando que el traspaso de las instituciones educativas a los organismos civiles no revistiese dimensiones traumáticas.
Chapelle consagró en abril de 1899 a Gustave Augustin Rouxel nuevo obispo auxiliar de New Orleans. En agosto, la Santa Sede lo designó oficialmente Delegado Apostólico en Filipinas. Desembarcó en Manila en enero del año siguiente, acompañado por su nuevo secretario, el dominico español Tomás Lorente Ibáñez, necesario mediador ante el arzobispo Nozaleda. Tras el establecimiento de la Comisión Taft, Nozaleda fue llamado a Roma en septiembre y jamás regresó a Manila. La rendición de Aguinaldo en abril de 1901 posibilitó cierta pacificación y animó a la Santa Sede a anunciar públicamente la renuncia del prelado español en febrero de 1902. En junio de ese mismo año, el gobernador Taft negoció en Roma las condiciones para garantizar la resolución del conflicto derivado de la ocupación de las propiedades eclesiásticas por los insurgentes. Las congregaciones religiosas recibirían una serie de garantías para su continuidad en la isla y una indemnización de ocho millones de dólares por las posesiones perdidas. León XIII aprobó en septiembre la carta apostólica Quae Mare Sinico que reorganizaba la Iglesia en Filipinas y designó nuevo delegado apostólico a Giovanni Battista Guidi. Finalmente, en junio de 1903 el pontífice promocionó al estadounidense Jeremiah J. Harty nuevo arzobispo de Manila. Como si tratase de cerrar un círculo virtuoso, fallecido el pontífice, y con Rampolla como favorito del próximo cónclave, mientras el propagandista por la Cuba libre, Charles Currier, pronunciaba en Washington el sermón por las exequias celebradas en honor de León XIII57 57 Cf. “Requiem Mass in Washington”, The New York Times, 23 de julio de 1903. Finalmente en 1912 sería designado por Pío X primer obispo de la diócesis de Matanzas. , Harty fue consagrado obispo en Roma por el cardenal Satolli, primer delegado apostólico en los Estados Unidos.
Los años posteriores al denominado “desastre” sumieron España en una espiral de agrias disputas en torno al binomio clericalismo-anticlericalismo, que se reflejó en el debate parlamentario y alcanzó protagonismo en las portadas de prensa. La Iglesia católica se convirtió en clave determinante para explicar los fracasos del pasado y abominar de los riesgos del futuro. Los clérigos, y muy especialmente los religiosos, sirvieron de víctimas expiatorias sobre las que hacer recaer las responsabilidades del desastre58 58 CUEVA, Julio de la; MONTERO, Feliciano. Clericalismo y anticlericalismo en torno a 1898: percepciones recíprocas. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 49-64; RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. La Iglesia de la archidiócesis compostelana en torno al 98. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 79-92. . El temor a una “invasión” de los religiosos repatriados desde el Caribe y las Filipinas encomendó a los liberales a una alianza anticlerical con las minorías republicana y socialista, todavía exiguas. Significativamente, la colaboración del arzobispo Nozaleda en el mecanismo avalado por la curia vaticana para la transición eclesial desde la soberanía española a la norteamericana, enardeció las críticas contra el prelado. El gobierno conservador de Antonio Maura defendió la labor del arzobispo y anunció su designación como nuevo arzobispo de Valencia en enero de 1904, pero la campaña orquestada por los liberales acusó al prelado de alta traición a la patria y la corona59 59 La cuestión Nozaleda ante las Cortes. Discursos del Excmo. Sr. D. Antonio Maura, presidente del consejo de ministros, Madrid: Edición costada por las mayorías parlamentarias, 1904. . Ni el monarca ni una buena parte de los obispos españoles salieron en defensa del dominico y este debió renunciar al gobierno de la archidiócesis levantina.
Sin embargo, el final del largo periplo del imperio colonial en América alimentó con el tiempo una nueva relación con las repúblicas americanas que se manifestó en el desarrollo de un hispanismo incipiente, que, renunciado a los sinsabores de la empresa colonial, evocaba los lazos culturales y espirituales forjados por una hermandad secular y denunciaba los intereses del imperialismo yanqui60 60 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. España e Iberoamérica: un siglo de relaciones (1836-1936). Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, v. 28, n. 3, p. 97-127, 1992; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. El Imperio perdido: el 98 desde América. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 1. p. 113-138; RAMÓN SOLÁNS, op. cit., p. 251-273. . Un relato que encontró acogida entre los religiosos españoles que pronto regresarían a América por sugerencia vaticana, libres ahora de las viejas prerrogativas del patronato. Tras el desastre, se iniciaba así una nueva oportunidad para que la Iglesia española participase en la misión global del catolicismo, y no solo en Latinoamérica, sino también en Asia y Oceanía. Paradójicamente, la creciente intervención estadounidense en el Océano Pacífico alimentó las expectativas de la Iglesia católica por contribuir a la empresa misionera, al incrementar la financiación aportada a Propaganda Fide y valerse de la cooperación de religiosos españoles61 61 BARRADO BARQUILLA, José; RODRÍGUEZ LEÓN, Mario. Los dominicos en Hispanoamérica y Filipinas a raíz de la Guerra de 1898. Salamanca: San Esteban, 2001; MARTÍNEZ CUESTA, Ángel. De la tradición hispánica al modelo norteamericano: la iglesia filipina entre dos imperios, 1898-1906. Archivo Agustiniano, Valladolid, v. 95, n. 213, p. 133-178, 2011. . Como premio a los servicios prestados por Nozaleda, Propaganda Fide otorgó en enero de 1904 a los dominicos españoles de Filipinas la prefectura apostólica de Shikoku, Japón. En 1637, la persecución del Shogunato Tokugawa había provocado su abandono de la isla. Ahora, el control norteamericano de las Filipinas posibilitaría su regreso al país del sol naciente.
Para entonces, el veto del emperador de Austria-Hungría a la candidatura de Rampolla durante el cónclave de agosto de 1903 había impuesto ya un giro significativo en la política eclesial62 62 Pascendi. Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pio X sobre las doctrinas de los modernistas (8 de septiembre de 1907). . Los intereses de la corona española se verían mejor amparados durante el pontificado de Pío X y su joven Secretario de Estado, Rafael Merry del Val, descendiente de una estirpe identificada con la aristocracia española y la dinastía borbónica63 63 PÍO X: Pascendi. Carta Encíclica sobre las doctrinas de los modernistas (8-09-1907). ; pero un discípulo de Rampolla, que había sufrido junto a él los ataques de los tradicionalistas en España, reanudaría años más tarde la política de aproximación a los Estados Unidos64 64 POLLARD, John. The papacy in the age of totalitarianism, 1914-1958. Oxford: Oxford University Press, 2014. . En diciembre de 1919, el presidente Wilson mantuvo en Roma una reunión con Benedicto XV, primera de las celebradas entre un pontífice y un mandatario de los Estados Unidos. Derrotados los imperios centrales, los designios del coloso norteamericano parecía extenderse globalmente, y el papel que el catolicismo ejercería en ellos resultaría decisivo. Los frutos de la colaboración previa en Cuba, Puerto Rico o Filipinas servirían como aval para seguir apostando por esa vía65 65 RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. Las redes católicas entre España y los Estados Unidos de América (1919-1939). In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2016. p. 75-83; RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. Redes transnacionales católicas en los espacios ibéricos (1910-1960). Iberic@l, Paris, n. 14, p. 117-126, 2018. .
6. Conclusiones: cambio de guardia
El cambio de guardia del Imperio hispánico al coloso norteamericano tuvo consecuencias muy notables para el futuro de la Iglesia católica en el Caribe y el Pacífico, pero también para el mundo. En 1898, los Estados Unidos culminaban el deseado proyecto alentado en 1823 por el presidente Monroe y parecían encaminados a poner en práctica la doctrina del destino manifiesto. A su hegemonía indiscutible en el continente se sumaba su intervención creciente en los asuntos globales. La cooperación de la Santa Sede con la administración norteamericana exigía superar viejos tabúes y apostar por las vías de adecuación del catolicismo a la modernidad. Por primera vez un Estado de población mayoritariamente protestante y una República forjada en los valores de la libertad de conciencia se encargaría de gestionar territorios con una abrumadora mayoría de católicos; una coyuntura extraordinariamente novedosa para ambas partes que exigiría de fórmulas de consenso con el deseo de reducir los inevitables conflictos. El proceso de aproximación supuso a su vez una oportunidad para alimentar la confianza mutua, superando los prejuicios recurrentes labrados por las viejas guerras de religión.
La empresa colonizadora y la tesis de una misión civilizadora sobre la barbarie favoreció los consensos logrados entre los nuevos y los viejos imperios con la Santa Sede. Así, mientras en Cuba, el protectorado norteamericano coincidió con un proceso de nacionalización del clero católico, en Filipinas, amparándose en la idea del atraso a la que tanto habían contribuido los religiosos, la administración española, la norteamericana y la de la Santa Sede cooperaron para someter las pretensiones soberanistas de la República de Aguinaldo y la Iglesia cismática fundada por Aglipay. La discusión giraba en torno a qué confesiones, Estados o instituciones podían garantizar con mayor eficacia el grado de civilización. Mientras protestantes y católicos se disputaban el progreso de la cristiandad, y Estados Unidos reemplazaba a España como hipotético garante del orden y el progreso en el Caribe y el Pacífico, la Santa Sede apostó por un catolicismo norteamericano que defendería mejor sus intereses que el viejo catolicismo español aquejado de múltiples dolencias.
Para una Iglesia católica que desde 1870 había emprendido el camino por convertirse en una corporación global y transnacional66 66 POLLARD, John. El vaticano y sus banqueros, 1850-1950. Barcelona: Melusina, 2007. p. 55-67. , el catolicismo norteamericano presentaba numerosas ventajas prácticas. No solo por su creciente capacidad financiera y organizativa, sino porque le otorgaba también una mayor libertad de actuación en la formación y selección del personal eclesiástico y le permitía valerse del carácter multiétnico de un clero de ascendencia irlandesa, francesa, alemana, italiana y quizás, con el tiempo, hispana. Al igual que había sucedido durante años con el Imperio hispánico, las redes americanistas jugarían ahora en favor de la expansión global del catolicismo.
Si los Estados Unidos y el Vaticano parecieron obtener sustanciosas ventajas del nuevo contexto, también en Latinoamérica y muy especialmente en España, las Iglesias debieron asumir un proceso de adecuación a los nuevos tiempos. Con el ocaso del viejo Imperio, las jerarquías católicas de las repúblicas latinoamericanas, sintiendo la amenaza del imperialismo norteamericano, prestaron renovada atención a la suerte atravesada por la Iglesia en la península. El desastre de 1898 exacerbó en España una guerra cultural entre el clericalismo y el anticlericalismo que tiñó la primera década del nuevo siglo. Las instituciones eclesiásticas, sobre todo las congregaciones religiosas, se convirtieron en objeto de la ira o de las alabanzas según los bandos enfrentados. Los clérigos españoles destinados en América o en las diversas misiones en el extranjero alentadas por la Santa Sede promocionarían muy pronto una lectura del hispanismo en clave tradicionalista, en la que el antiguo papel de la corona, como alfa y omega de la hermandad hispánica, se vería reemplazado por una defensa férrea y sin complejos de la fe católica.
Bibliografía
- ALVAREZ, David. Purely a business matter: the Taft mission to the Vatican. Diplomatic History, Bloomington, v. 16, n. 3, p. 357-369, 1992.
- BARR, Colin. Ireland’s empire: the Roman Catholic Church in the English-speaking world, 1829-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- BARRADO BARQUILLA, Jose; RODRIGUEZ LEON, Mario. Los dominicos en Hispanoamerica y Filipinas a raiz de la Guerra de 1898. Salamanca: San Esteban, 2001.
- BASTIAN, Jean-Pierre. Emancipacion politica de 1898 e influencia del protestantismo en Cuba y Puerto Rico. Anuario de Historia de la Iglesia, Pamplona, n. 7, p. 145-158, 1998.
- BLANCO ANDRES, Roberto. El cabildo eclesiastico de Manila: entre el patronato y la defensa de los derechos del clero secular de Filipinas (1797-1872). In: HUETZ DE LEMPS, Xavier; ALVAREZ CHILLIDA, Gonzalo; ELIZALDE, Maria Dolores (ed.). Gobernar colonias, administrar almas: poder colonial y ordenes religiosas en los imperios ibericos (1808-1930). Madrid: Casa de Velazquez, 2018. p. 91-114.
- BLANCO ANDRES, Roberto. Las ordenes religiosas y la crisis de Filipinas (1896-1898). Hispania Sacra, Madrid, v. 56, n. 114, p. 583-613, 2004.
- CAVA, Begona. La guerra hispano-norteamericana en Filipinas y el testimonio de los PP. Jesuitas. Revista de Indias, Madrid, v. 60, n. 220, p. 735-755, 2020.
- CARCEL ORTI, Vicente. Leon XIII y los catolicos espanoles: informes vaticanos sobre la Iglesia en Espana. Pamplona: Universidad de Navarra, 1988.
- CUEVA, Julio de la; MONTERO, Feliciano. Clericalismo y anticlericalismo en torno a 1898: percepciones reciprocas. In: SANCHEZ MANTERO, Rafael(ed.). En torno al 98: Espana en el transito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 49-64.
- D’AGOSTINO, Peter R. Rome in America: transnational Catholic ideology from the Risorgimento to Fascism. Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2004.
- DOLAN, Jay P. In search of an American Catolicism: a history of religion and culture in tension. New York: Oxford University Press, 2002.
- ELIZALDE, Maria Dolores. Gobierno colonial y ordenes religiosas en Filipinas en las ultimas decadas del siglo XIX. In: HUETZ DE LEMPS, Xavier; ALVAREZ CHILLIDA, Gonzalo; ELIZALDE, Maria Dolores(ed.). Gobernar colonias, administrar almas: poder colonial y ordenes religiosas en los imperios ibericos (1808-1930). Madrid: Casa de Velazquez, 2018. p. 115-147.
- FIORENTINO, Daniele. A peculiar relationship: the US and the Vatican, 1893-1919. In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Citta, 2016. p. 191-214.
- GUTIERREZ, Lucio. Historia de la Iglesia en Filipinas. Madrid: Fundacion Mapfre, 1992.
- HERNANDEZ FUENTES, Miguel Angel. La prensa espanola en Nueva York durante el siglo XIX. Revista Internacional de Historia de la Comunicacion, Sevilla, n. 12, p. 41-66, 2019.
- LE ROY, James Alfred. The Americans in the Philippines: a history of the conquest and first years of occupation, with an introductory account of the Spanish rule. [S. l.]: Palala, 2016. v. 1.
- MANCINI, JoAnne Marie. Art and war in the Pacific world: making, breaking, and taking from Anson’s voyage to the Philippine-American war. Oakland: University of California Press, 2018.
- MARTINEZ, Anne M. The devil is having a great time: the U.S. Catholic Mission in Puerto Rico, the Philippines, and Mexico. In: MARTINEZ, Anne M. Catholic borderlands: mapping Catholicism onto American empire, 1905-1935. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014.
- MARTINEZ, Anne M. Trans-imperial faith: spiritual links between the Spanish and American empires in the early twentieth century. In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcala de Henares: Universidad de Alcala de Henares, 2016. p. 63-73.
- MARTINEZ CUESTA, Angel. La Iglesia y la Revolucion filipina de 1898. Anuario de Historia de la Iglesia, Pamplona, n. 7, p. 125-145, 1998.
- MARTINEZ CUESTA, Angel. De la tradicion hispanica al modelo norteamericano: la iglesia filipina entre dos imperios, 1898-1906. Archivo Agustiniano, Valladolid, v. 95, n. 213, p. 133-178, 2011.
- MAZA MIQUEL, Manuel. El alma del negocio y el negocio del alma: testimonios sobre la Iglesia y la sociedad en Cuba, 1878-1894. Santiago de los Caballeros: Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, 1990.
- MAZA MIQUEL, Manuel. Entre la ideologia y la compasion: guerra y paz en Cuba, 1895-1903: testimonios de los Archivos Vaticanos. Santo Domingo: Instituto Pedro Francisco Bono, 1997.
- MILLER, Stuart Creighton. Benevolent assimilation: the American conquest of the Philippines, 1899-1903. New Haven: Yale University Press, 1984.
- PEREIRA CASTANARES, Juan Carlos. Espana e Iberoamerica: un siglo de relaciones (1836-1936). Melanges de la Casa de Velazquez, Madrid, v. 28, n. 3, p. 97-127, 1992.
- PEREIRA CASTANARES, Juan Carlos. El Imperio perdido: el 98 desde America. In: SANCHEZ MANTERO, Rafael(ed.). En torno al 98: Espana en el transito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 1. p. 113-138.
- PIZZORUSSO, Giovanni. The Congregation de Propaganda Fide, the Holy See and the native peoples of North America (17th-19th centuries). In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Citta, 2016. p. 13-53.
- POLLARD, John. Leon XIII and the United States of America, 1898-1903. In: VIAENE, Vincent (ed.). The papacy and the New World Order: Vatican diplomacy, catholic opinion and international politics at the time of Leo XIII, 1878-1903. Leuven: University Press, 2005. p. 465-476.
- POLLARD, John. The papacy in the age of totalitarianism, 1914-1958. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- POLLARD, John. El vaticano y sus banqueros, 1850-1950. Barcelona: Melusina, 2007.
- RAMON SOLANS, Francisco Javier. Mas alla de los Andes: los origenes ultramontanos de una Iglesia latinoamericana (1851-1910). Bilbao: Universidad del Pais Vasco, 2020.
- ROBLES MUNOZ, Cristobal. La politica exterior de Espana: una politica mediterranea occidental y de paz (1899-1905). Madrid: CSIC, 2006.
- RODAO, Florentino. De colonizadores a residentes: los espanoles en la transicion imperial en Filipinas. In: ELIZALDE, Maria Dolores; DELGADO, Josep Maria. Filipinas, un pais entre dos imperios. Barcelona: Bellaterra, 2011. p. 251-297.
- RODRIGUEZ LAGO, Jose Ramon. La Iglesia de la archidiocesis compostelana en torno al 98. In: SANCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: Espana en el transito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 79-92.
- RODRIGUEZ LAGO, Jose Ramon. Las redes catolicas entre Espana y los Estados Unidos de America (1919-1939). In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcala de Henares: Universidad de Alcala de Henares, 2016. p. 75-83.
- RODRIGUEZ LAGO, Jose Ramon. Redes transnacionales catolicas en los espacios ibericos (1910-1960). Iberic@l, Paris, n. 14, p. 117-126, 2018.
- SEGREO RICARDO, Rigoberto. Iglesia y nacion en Cuba (1868-1898). Santiago de Cuba: Oriente, 2010.
- SUAREZ POLCARI, Ramon. Historia de la Iglesia catolica en Cuba. Miami: Universal, 2003.
- TICCHI, Jean-Marc. Aux frontieres de la paix: bons offices, mediations, arbitrages du Saint-Siege (1878-1922). Rome: Ecole Francaise de Rome, 2002. p. 583-613.
-
3
El Reino de España reconoció oficialmente la legitimidad de las repúblicas independientes a través de un largo proceso iniciado en diciembre de 1836 y que todavía no había llegado a su fin cuando se declaró la guerra en Cuba y en Puerto Rico. El primer Estado reconocido había sido México en 1837 y el último Honduras en 1894. Cf. PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. España e Iberoamérica: un siglo de relaciones (1836-1936). Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, v. 28, n. 3, p. 97-127, 1992.
-
4
DOLAN, Jay PDOLAN, Jay P. In search of an American Catolicism: a history of religion and culture in tension. New York: Oxford University Press, 2002.. In search of an American Catolicism: a history of religion and culture in tension. New York: Oxford University Press, 2002; D’AGOSTINO, Peter R. Rome in America: transnational Catholic ideology from the Risorgimento to Fascism. Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2004.
-
5
“Graves son los desórdenes que hay que lamentar en las Iglesias de las posesiones españolas de ultramar donde el gobierno jamás ha admitido la intervención oficial de la nunciatura… La colación de todos los beneficios la hace la corona, que ejerce tal prerrogativa por medio del ministerio de Ultramar. A partir de ahí se puede comprender cuáles son las condiciones de aquel clero”. Informe sobre la legislación española en materia eclesiástica en conexión con la eclesiástica comparada o con la legislación canónica (Madrid, 1895). Archivio Segreto Vaticano. Archivio Nunziatura Madrid, apéndice, vol. 5 (minuta). En CÁRCEL ORTÍ, Vicente. León XIII y los católicos españoles: informes vaticanos sobre la Iglesia en España. Pamplona: Universidad de Navarra, 1988. p. 803-804.
-
6
“No se ha distinguido nunca, ni siquiera siendo párroco, por su celo ni por su espíritu eclesiástico… Se conduce more humano según las conveniencias; la mayoría de las veces es perezoso y con frecuencia se muestra vacilante e inconstante”. Ibidem.
-
7
“En cuanto a la gestión de los asuntos, el obispo no se preocupa para nada o muy poco de ellos… Dicen que encuentra satisfacción en los honores que se le tributan, y que no está contento si a veces le faltan… Cierta ligereza… Inconstante… Irritable y precipitado en sus decisiones… No posee el don de gobierno”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163. Ibidem, p. 333-345.
-
8
“El cabildo (de Santiago de Cuba) no tiene ni espíritu ni formación, generalmente hablando: muchos de sus miembros, y lo mismo puede decirse de los capitulares de La Habana y de Puerto Rico, obtuvieron la canonjía o el beneficio mediante un contrato simoníaco… (En Manila) son escasos los individuos de alguna valía: hay otros, en cambio, cuya conducta moral es escandalosa”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163. Ibidem.
-
9
Elaboración propia según los datos extraídos del Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; Ibidem, p. 651-654.
-
10
MAZA MIQUEL, Manuel. El alma del negocio y el negocio del alma: testimonios sobre la Iglesia y la sociedad en Cuba, 1878-1894. Santiago de los Caballeros: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1990; SEGREO RICARDO, Rigoberto. Iglesia y nación en Cuba (1868-1898). Santiago de Cuba: Oriente, 2010.
-
11
“Es tal la autoridad de un religioso para aquellos habitantes que basta para mantener sumisa y tranquila la población de varios millares”. ELIZALDE, María Dolores. Gobierno colonial y órdenes religiosas en Filipinas en las últimas décadas del siglo XIX. In: HUETZ DE LEMPS, Xavier; ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo; ELIZALDE, María Dolores (ed.). Gobernar colonias, administrar almas: poder colonial y órdenes religiosas en los imperios ibéricos (1808-1930). Madrid: Casa de Velázquez, 2018. p. 115-147.
-
12
“Divididas hace años cada una por los diversos bandos que se disputan la dirección de la orden, y a menudo en conflicto con la autoridad episcopal y civil… Hoy el espíritu de solidaridad ha mejorado en las diversas corporaciones, gracias a la presencia de superiores y a la necesidad misma de volverse contra el enemigo común, la francmasonería y el filibusterismo. Pero falta todavía mucho que corregir”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163, en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 341.
-
13
Elaboración propia según los datos extraídos del Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 651-654.
-
14
“Este generalato es notable, principalmente para la historia eclesiástica de España, porque durante el mismo, el general de los Agustinos italianos, por disposición pontificia, ha extendido su jurisdicción a la parte de la misma Orden residente en España… Medida que en nuestro Gobierno y entre nuestros regalistas ha encontrado muchos impugnadores”. “Reverendísimo Martinelli. General de la Orden de San Agustín”, El Movimiento Católico, Madrid, 10 de septiembre de 1896. Una visión más extensa sobre el “affaire” de los agustinos en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 174-178.
-
15
“Varios miembros de esta orden dejaban que desear en lo referente a la moralidad de costumbre y se criticaba que dispusiesen de un peculio particular”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de las órdenes religiosas en España (Madrid, diciembre de 1892). AAEESS, Spagna, Fasc. 256, folios 1-94; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 668.
-
16
“El Gobierno mismo desea que no se multiplique para que no adquieran ascendencia en el país”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163, en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 342.
-
17
“Fue ésta una de las causas por las que los lazaristas dejaron aquel seminario hace un año”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de los Seminarios en España (31 de diciembre de 1891). AAEESS, Spagna, Fasc. 251, folios 1-252; en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 492 y 496.
-
18
Informe del nuncio Antonio Vico sobre el estado de los Seminarios en España (31 de diciembre de 1891). AAEESS, Spagna, Fasc. 251, folios 1-252; en CÁRCEL ORTÍ, Vicente, op. cit., p. 492 y 496.
-
19
BLANCO ANDRÉS, Roberto. El cabildo eclesiástico de Manila: entre el patronato y la defensa de los derechos del clero secular de Filipinas (1797-1872). In: HUETZ DE LEMPS, Xavier; ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo; ELIZALDE, María Dolores (ed.). Gobernar colonias, administrar almas: poder colonial y órdenes religiosas en los imperios ibéricos (1808-1930). Madrid: Casa de Velázquez, 2018. p. 91-114.
-
20
“No causa pues extrañeza que los intereses del espíritu estén casi olvidados. La inmoralidad lo domina todo; la prensa es totalmente impía; la indiferencia y la ignorancia religiosa es tal que el 80 % de los habitantes mueren sin sacramentos y entre ellos algunos que no se confesaron en toda su vida; en el campo viven como salvajes; y sin embargo, ésta es gente bastante sencilla y dócil, y de la que podría lograrse una fuerza considerable para la regeneración”. Informe del nuncio Antonio Vico sobre el episcopado y los cabildos de España (31 de diciembre de 1890). AAEESS, Spagna, Fasc. 249, folios 1-163, en CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p. 336.
-
21
HERNÁNDEZ FUENTES, Miguel Ángel. La prensa española en Nueva York durante el siglo XIX. Revista Internacional de Historia de la Comunicación, Sevilla, n. 12, p. 41-66, 2019.
-
22
BARR, Colin. Ireland’s empire: the Roman Catholic Church in the English-speaking world, 1829-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
-
23
Magni Nobis. Encíclica del papa León XIII sobre la Universidad Católica de América (7 de marzo de 1889). FIORENTINO, Daniele. A peculiar relationship: the US and the Vatican, 1893-1919. In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Città, 2016. p. 191-214.
-
24
Longinqua. Encíclica del papa León XIII sobre el catolicismo en los Estados Unidos (6 de enero de 1895).
-
25
“La Iglesia católica se prepara [para] conquistar una gran parte de América y en los Estados Unidos tiene un porvenir que estará en proporción de la importancia de aquel pueblo… Sólo aquella nación puede indemnizar al catolicismo de todas las pérdidas sufridas con la llamada reforma protestante; el nuevo espíritu de la libertad cristiana sustituirá a la libertad política y hará compatibles y armónicos los intereses de las diversas razas… El episcopado norteamericano, recibiendo las influencias de la Santa Sede por conductos e intérpretes como Satolli y Martinelli, reconoce en la maravillosa flexibilidad de la política del Vaticano en cuanto no es esencialmente dogmático, algo del espíritu americano”. “Reverendísimo Martinelli. General de la Orden de San Agustín”, El Movimiento Católico, Madrid, 10 de septiembre de 1896, p. 1.
-
26
“Toda su familia ha tenido especial predilección por la Orden de san Agustín, en la que profesaron, como él, dos hermanos del ilustre Prelado… Extraordinarias dotes de gobierno… Extendió su celo al nuevo continente… Singular florecimiento de la Orden… igualmente la Unión de los Agustinos españoles y de los italianos… Perfecto conocimiento de la lengua y costumbres inglesas habiendo pertenecido a la Gran Bretaña e Irlanda muchos de sus discípulos”. “Monseñor Martinelli”, La Unión Católica, Madrid, 10 de septiembre de 1896, p. 1.
-
27
PIZZORUSSO, Giovanni. The Congregation de Propaganda Fide, the Holy See and the native peoples of North America (17th-19th centuries). In: CUMMINGS, Kathleen Sprows; SANFILIPPO, Matteo. Holy see’s archives as sources for American history. Viterbo: Sette Città, 2016. p. 13-53.
-
28
RAMÓN SOLÁNS, Francisco Javier. Más allá de los Andes: los orígenes ultramontanos de una Iglesia latinoamericana (1851-1910). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2020. p. 69-92 y 231-241.
-
29
TICCHI, Jean-Marc. Aux frontières de la paix: bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922). Rome: École Française de Rome, 2002. p. 583-613.
-
30
“No nos explicamos del todo bien, la campaña emprendida por algunos periódicos desde que la anunciada mediación del Papa ha venido a dar un nuevo aspecto a la cuestión internacional… No debe confundirse la simple intervención del Vaticano con la solución definitiva del conflicto… El Gobierno, indudablemente, habrá concedido. Como la opinión general, como la nación entera, su verdadero valor a la acción diplomática del Vaticano… ¿Pero cómo suponer que da por resuelto el conflicto y mucho menos que se dispone a abandonar nuestros derechos?… Gobernar es transigir, pero no abdicar, y hay que confesar, haciéndole justicia, que el Gobierno hasta ahora no ha abdicado de una sola de sus prerrogativas; solo ha hecho una cosa: aceptar un concurso y una fuerza ajena para ver hasta qué punto robustecen la propia”. “Confusión”, El Día, Madrid, 5 de abril de 1898, p. 1.
-
31
“Sectas religiosas se van organizando para extender su doctrina y establecerse en las nuevas colonias en el caso que estas queden bajo el dominio de esta República. Algunas no sólo han designado ya a sus ministros, sino que han presentado una solicitud ante su Gobierno para que declare la libertad de cultos”. Carta de Martinelli a Ledóchowski (Washington, 23 de junio de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 306-307.
-
32
Carta de Martinelli a Ledóchowski (Washington, 22 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 311
-
33
“Doloroso episodio… Religiosos prisioneros de los rebeldes junto a soldados, mujeres y niños, conducidos todos al cuartel general de Cavite”. Carta de Piazzoli a Ledóchowski (Hong Kong, 20 de agosto de 1898), Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 312-313
-
34
“Teniendo en cuenta las disposiciones del gobierno, cuanto dice la prensa mejor informada, y la opinión de los políticos, las órdenes religiosas no corren peligro alguno de ser suspendidas o privadas de sus bienes”. Informe de Martinelli a Rampolla (23 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 308-310.
-
35
“Sé positivamente que el presidente desea hablar en persona conmigo, todavía desconozco con qué fin… No he tenido a bien concretar la reunión por temor a su repercusión entre la prensa anticatólica”. Informe de Martinelli a Rampolla (23 de agosto de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 308-310.
-
36
“Aguinaldo ha prometido liberarlos la próxima semana, pero ¿quién puede creer a estos endiablados? Pobre Manila y pobre religión católica en Filipinas. Si Dios no lo remedia pronto ¿cómo va a terminar todo esto?… El General Merritt que parecía bien dispuesto en favor de la religión, parte hoy para la conferencia de París… Esperemos que su sucesor en la Comandancia de la isla tenga la misma benévola disposición”. Cartas de Piazzoli a Ledóchowski (Hong Kong, 3 y 22 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 314 y 318-319.
-
37
“Creo poder confirmar lo anteriormente expuesto… Por parte del gobierno las propiedades eclesiásticas no serán molestadas”. Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316.
-
38
“Tanto al Presidente como a su gobierno le ha parecido oportuna mi sugerencia, y se le ha ofrecido el encargo… A pesar de las demandas insistentes, White ha rechazado la oferta de pleno”. Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316.
-
39
Carta de Martinelli al Secretario de Estado (13 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 315-316.
-
40
“Mi esperanza, y casi certeza, comienza ahora a vacilar por algunos de los que temo que reabran las hostilidades… Resulta difícil prever el resultado de la reunión de París”. Carta de Martinelli a Rampolla (16 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 322.
-
41
“Este gobierno no se opone al nombramiento… como no se opondrá a ningún otro ministro de culto elegido por la legítima autoridad de la Santa Sede… Será reconocido como ciudadano y gozará de los derechos de cualquier otro ciudadano… y de cualquier otro obispo católico en estos lugares… Sobre el estado transitorio actual, conviene que tome posesión tras el abandono definitivo del gobierno español en la isla”. Informe de Martinelli a Ledóchowski (29 de septiembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 323-325.
-
42
“Sujeta prejuicios anticatólicos y repleta de calumnias y exageraciones divulgadas contra las que la prensa católica no ha podido responder por la falta de noticias respecto a lo sucedido en estas remotas regiones”.
-
43
“No me parece irracional que los americanos debamos dar especial atención a este tema… Al menos para no parecer del todo incoherente ante el mundo que nosotros hayamos estado profundamente interesados en el bienestar de un pueblo distante y desconocido, por la liberación del mismo de un régimen opresivo de otra nación; y permanezcamos ahora indiferentes frente a la barbarie que ese mismo pueblo ejercita contra prisioneros que ni siquiera tomaron parte en los combates”. Carta del cardenal Gibbons al Subsecretario de la Guerra, George Meiklejohn (Baltimore, 24 de octubre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 335-336.
-
44
Carta de Chapelle a Ledóchowski (París, 28 de octubre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 326-327.
-
45
Carta de Ledóchowski a Martinelli (7 de noviembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 328.
-
46
“Se presentó ante mí, pero yo lo rehuí… Finalmente se presentó en la delegación exhibiendo cartas de cubanos solicitando la designación de obispos indígenas, como también se demandó en The Sun, diario de Baltimore… El propuesto para Santiago ha provocado un grave escándalo entre los obispos de esta federación… no solo no es idóneo, sino que resulta absolutamente indigno de alcanzar tal dignidad por su conducta inmoral… Incluso ha tenido hijos”. Informe de Martinelli a Rampolla (1 de noviembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 332-334.
-
47
“Renovada expresión de esa buena voluntad que no hemos dejado de manifestar frecuentemente a lo largo de nuestro pontificado a vos, a vuestros colegas en el Episcopado y a todo el pueblo americano, valiéndonos de toda oportunidad que nos ha sido ofrecida por el progreso de vuestra Iglesia o por cuanto habéis hecho por salvaguardar y promover los intereses católicos… Por otra parte, hemos frecuentemente considerado y admirado los nobles regalos de vuestra nación, los cuales permiten al pueblo americano estar sensible a todo buen trabajo que promueve el bien de la humanidad y el esplendor de la civilización… Pero la verdadera Iglesia es una, por tanto, su unidad de doctrina como por su unidad de gobierno, y es también católica. Y pues Dios estableció el centro y fundamento de la unidad de la cátedra del Bienaventurado Pedro, con razón se llama Iglesia Romana, porque donde está Pedro allí está la Iglesia”. Testem Benevolentiae. Carta apostólica del papa León XIII al cardenal James Gibbons (22 de enero de 1899).
-
48
SUÁREZ POLCARI, Ramón. Historia de la Iglesia católica en Cuba. Miami: Universal, 2003. p. 213-217.
-
49
MARTÍNEZ, Anne M. The devil is having a great time: the U.S. Catholic Mission in Puerto Rico, the Philippines, and Mexico. In: MARTÍNEZ, Anne M. Catholic borderlands: mapping Catholicism onto American empire, 1905-1935. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014; MARTÍNEZ, Anne M. Trans-imperial faith: spiritual links between the Spanish and American empires in the early twentieth century. In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2016. p. 63-73; BASTIAN, Jean-Pierre. Emancipación política de 1898 e influencia del protestantismo en Cuba y Puerto Rico. Anuario de Historia de la Iglesia, Pamplona, n. 7, p. 145-158, 1998; MAZA MIQUEL, Manuel. Entre la ideología y la compasión: guerra y paz en Cuba, 1895-1903: testimonios de los Archivos Vaticanos. Santo Domingo: Instituto Pedro Francisco Bonó, 1997.
-
50
BLANCO ANDRÉS, Roberto. Las órdenes religiosas y la crisis de Filipinas (1896-1898). Hispania Sacra, Madrid, v. 56, n. 114, p. 583-613, 2004; CAVA, Begoña. La guerra hispano-norteamericana en Filipinas y el testimonio de los PP. Jesuitas. Revista de Indias, Madrid, v. 60, n. 220, p. 735-755, 2020.
-
51
GUTIÉRREZ, Lucio. Historia de la Iglesia en Filipinas. Madrid: Fundación Mapfre, 1992. p. 281-300.
-
52
LE ROY, James Alfred. The Americans in the Philippines: a history of the conquest and first years of occupation, with an introductory account of the Spanish rule. [S. l.]: Palala, 2016. v. 1.; MANCINI, JoAnne Marie. Art and war in the Pacific world: making, breaking, and taking from Anson’s voyage to the Philippine-American war. Oakland: University of California Press, 2018; MILLER, Stuart Creighton. Benevolent assimilation: the American conquest of the Philippines, 1899-1903. New Haven: Yale University Press, 1984.
-
53
“Los insurgentes han cometido las más crueles atrocidades y lo más execrables sacrilegios a pesar de las protestas elevadas a la comisión americana y al gobierno de Washington… Incapacidad del gobierno español de formar un gobierno estable para mantener el orden…. Agustinos, dominicos y otros a merced de los bárbaros… Ninguno aquí ni en Washington ha podido por ahora descartar tales peligros”. Informe de Chapelle a Ledóchowski (28 de diciembre de 1898). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 330-331.
-
54
“La cuestión de Filipinas todavía no es clara… lo aprobado en el Tratado de París encuentra ahora dificultades para su traslado en el Congreso y Senado, donde de ser aprobado no contará con una mayoría relevante. Los protestantes van progresando arropados por algunos oficiales del ejército”. Informe de Martinelli a Rampolla (31 de enero de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 343.
-
55
“El resto del gobierno, al menos aparentemente, muestra buena disposición”. Informe de Martinelli a Rampolla (31 de enero de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 343.
-
56
“Diga a los capuchinos de Filipinas y Carolinas que mandamos que permanezcan en su respectiva misión”. Carta de Nozaleda a Ledóochowski (2 de agosto de 1899). Archivio Storico de Propaganda Fide (1893-1923), vol. 170, p. 344.
-
57
Cf. “Requiem Mass in Washington”, The New York Times, 23 de julio de 1903. Finalmente en 1912 sería designado por Pío X primer obispo de la diócesis de Matanzas.
-
58
CUEVA, Julio de la; MONTERO, Feliciano. Clericalismo y anticlericalismo en torno a 1898: percepciones recíprocas. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 49-64; RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. La Iglesia de la archidiócesis compostelana en torno al 98. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 2. p. 79-92.
-
59
La cuestión Nozaleda ante las Cortes. Discursos del Excmo. Sr. D. Antonio Maura, presidente del consejo de ministros, Madrid: Edición costada por las mayorías parlamentarias, 1904.
-
60
PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. España e Iberoamérica: un siglo de relaciones (1836-1936). Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, v. 28, n. 3, p. 97-127, 1992; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. El Imperio perdido: el 98 desde América. In: SÁNCHEZ MANTERO, Rafael (ed.). En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Tomo 1. p. 113-138; RAMÓN SOLÁNS, op. cit., p. 251-273.
-
61
BARRADO BARQUILLA, José; RODRÍGUEZ LEÓN, Mario. Los dominicos en Hispanoamérica y Filipinas a raíz de la Guerra de 1898. Salamanca: San Esteban, 2001; MARTÍNEZ CUESTA, Ángel. De la tradición hispánica al modelo norteamericano: la iglesia filipina entre dos imperios, 1898-1906. Archivo Agustiniano, Valladolid, v. 95, n. 213, p. 133-178, 2011.
-
62
Pascendi. Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pio X sobre las doctrinas de los modernistas (8 de septiembre de 1907).
-
63
PÍO X: Pascendi. Carta Encíclica sobre las doctrinas de los modernistas (8-09-1907).
-
64
POLLARD, John. The papacy in the age of totalitarianism, 1914-1958. Oxford: Oxford University Press, 2014.
-
65
RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. Las redes católicas entre España y los Estados Unidos de América (1919-1939). In: MERCADO, Juan Carlos (ed.). Historical links between Spain and North America. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2016. p. 75-83; RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón. Redes transnacionales católicas en los espacios ibéricos (1910-1960). Iberic@l, Paris, n. 14, p. 117-126, 2018.
-
66
POLLARD, John. El vaticano y sus banqueros, 1850-1950. Barcelona: Melusina, 2007. p. 55-67.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
08 Ene 2021 -
Fecha del número
2020
Histórico
-
Recibido
30 Set 2019 -
Acepto
23 Mar 2020