RESUMEN
OBJETIVO
Conocer la evolución de la formación académica de la enfermería española (1850-1950), describiendo los cambios que la transformaron en profesión sanitaria.
MÉTODO
Investigación histórica en la modalidad exploratoria-descriptiva, con análisis e interpretación de información obtenida en bases de datos electrónicas, archivos nacionales, provinciales y municipales, Boletines Oficiales y Bibliotecas.
RESULTADOS
En 1850 coexistían diferentes categorías sanitarias, sin embargo, el título de enfermera no surgió hasta 1915. Con el auge que alcanzó la Salud Comunitaria durante esa época, en 1924, se funda la Escuela Nacional de Sanidad, creándose en 1932 las especialidades de Enfermero Psiquiátrico, Enfermeras Pediátricas y Enfermeras Visitadoras.
CONCLUSIONES E IMPLICACIÓN PARA LA PRÁCTICA
Entre 1915 y 1950 los profesionales de enfermería poseían formación universitaria, por tanto, a través del conocimiento científico estos sanitarios adquirieron una identidad propia dentro de las profesiones de la salud. Se logró proporcionar una asistencia especializada para el cuidado de personas.
Palabras clave:
Historia de la Enfermería; Enfermera; Matrona; Ocupaciones Sanitarias
ABSTRACT
OBJECTIVE
To know the evolution of the academic formation of the Spanish infirmary (1850-1950), describing the changes that transformed it into sanitary profession.
METHOD
Historical research in the exploratory-descriptive modality, with analysis and interpretation of information obtained from electronic databases, national, provincial and municipal archives, official gazettes and libraries.
RESULTS
In 1850 different health categories coexisted, however, the title of nurse did not emerge until 1915. With the boom that Community Health reached during that time, in 1924, the National School of Health was founded, creating in 1932 the specialties of Psychiatric Nurse, Pediatric Nurse and Visiting Nurse of Mental Hygiene.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE
Between 1915 and 1950 all nursing professionals had university training, therefore, through scientific knowledge these health professionals acquired their own identity within the health professions and they were able to provide specialized assistance for the care of people.
Keywords:
Nursing History; Nurse; Midwife; Health Occupations
ABSTRACT
OBJECTIVE
To know the evolution of the academic formation of the Spanish infirmary (1850-1950), describing the changes that transformed it into sanitary profession.
METHOD
Historical research in the exploratory-descriptive modality, with analysis and interpretation of information obtained from electronic databases, national, provincial and municipal archives, official gazettes and libraries.
RESULTS
In 1850 different health categories coexisted, however, the title of nurse did not emerge until 1915. With the boom that Community Health reached during that time, in 1924, the National School of Health was founded, creating in 1932 the specialties of Psychiatric Nurse, Pediatric Nurse and Visiting Nurse of Mental Hygiene.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE
Between 1915 and 1950 all nursing professionals had university training, therefore, through scientific knowledge these health professionals acquired their own identity within the health professions and they were able to provide specialized assistance for the care of people.
Keywords:
Nursing History; Nurse; Midwife; Health Occupations
RESUMO
OBJETIVO
Conhecer a evolução da formação acadêmica da enfermaria espanhola (1850-1950), descrevendo as mudanças que a transformaram em profissão sanitária.
MÉTODO
Investigação histórica na modalidade exploratória-descritiva, com análise e interpretação da informação obtida a partir de bases de dados electrónicas, arquivos nacionais, provinciais e municipais, gazetas oficiais e bibliotecas.
RESULTADOS
Em 1850 coexistiam diferentes categorias de saúde, no entanto, o título de enfermeiro só surgiu em 1915. Com o boom que a Saúde Comunitária atingiu nessa época, em 1924, foi fundada a Escola Nacional de Saúde, criando em 1932 as especialidades de Enfermeira Psiquiátrica, Enfermeira Pediátrica e Enfermeira Visitante de Higiene Mental.
CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA
Entre 1915 e 1950 todos os profissionais de enfermagem tiveram uma formação universitária, pelo que, através dos conhecimentos científicos, estes profissionais de saúde adquiriram uma identidade própria no âmbito das profissões da saúde e puderam prestar assistência especializada para os cuidados de pessoas.
Palavras-chave:
História da enfermagem; Enfermeira; Parteira; Ocupações da Saúde
INTRODUCCIÓN
Contextualización del tema
En España, la unificación de la medicina y la cirugía en 1843 dio origen a una nueva profesión, los “Prácticos en el arte de curar”, sanitarios (enfermeras y enfermeros de la actualidad) que se instauraron en las zonas rurales donde la población no podía ser atendida por un médico-cirujano.11 Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el nombre de ministrante? Cultura de los Cuidos Rev Enferm Humanidades. 2010;14(27):12-29. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.03
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.0...
Llegado 1850, existía un grupo muy diverso de profesionales tales como comadronas, parteras, barberos, dentistas, callistas, ministrantes y sangradores (romancistas) que ostentaron las competencias del cuidado en las personas, con marcos legislativos muy diferentes.22 García García I, Gozalbes Cravioto E. Surgimiento y desarrollo de la Historia de la Enfermería en España. Enferm Glob. 2013 abr;12(30):305-14. http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.2.160381
http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.2.1...
,33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
La comadrona fue la única figura femenina de las profesiones sanitarias de la época considerada auxiliar del médico. Sus funciones se extendían hasta el puerperio, y aconsejaban a la madre sobre cuidados higiénico-dietéticos para el recién nacido.44 Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07.
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.0...
Sin embargo, en la historia de la enfermería la imagen de la enfermera estuvo ligada a la de una mujer con escasos recursos económicos, así como conocimientos culturales que cuidaba del enfermo.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
,55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Por tanto, la enfermería de la época estaba vinculada al servicio doméstico, encontrándose entre sus funciones las de asear, vestir y alimentar al enfermo, así como ocuparse de su confort, sueño, seguridad y ayudarle en los desplazamientos. Por otro lado, también se encargaba de realizar el aseo y limpieza del domicilio a cambio de casa y comida.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Por el contrario, en el caso del varón, concretamente el practicante, desempeñaba su función asistencial de manera remunerada como cirujano menor en hospitales.44 Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07.
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.0...
,66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
Luego, fuera del domicilio, la atención al enfermo fue proporcionada tanto por la enfermera como por las órdenes religiosas, las cuales asociaban el cuidado del enfermo con la caridad cristiana.77 Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
En este momento, la Orden de San Juan de Dios, popular en cuidados domiciliarios especificó las formas de administrar la alimentación al enfermo, la aplicación del fármaco prescrito por el médico y la realización del aseo sin olvidar el consuelo del espíritu.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
,77 Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
La Ley de Bases para la Instrucción Pública (1857), conocida como Ley Moyano, reguló la formación teórico-práctica de las profesiones sanitarias existentes hasta el momento, incluyendo dentro de los practicantes a los sangradores, callistas, dentistas y asistentes a partos.11 Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el nombre de ministrante? Cultura de los Cuidos Rev Enferm Humanidades. 2010;14(27):12-29. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.03
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.0...
,88 Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
https://enfermeriacomunitaria.org/web/at...
Esta ley también creó el título de matrona, unificando en él a parteras, comadronas y profesoras en partos.88 Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
https://enfermeriacomunitaria.org/web/at...
Incluso, reconoció la necesidad de formación teórico-práctica para asistir a las mujeres en el momento del nacimiento de sus hijos.44 Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07.
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.0...
,88 Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
https://enfermeriacomunitaria.org/web/at...
Sin embargo, la Ley Moyano no contempló el papel de las enfermeras, pues, su actividad no fue considerada profesión sanitaria, sino oficio.88 Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
https://enfermeriacomunitaria.org/web/at...
En 1858 a nivel internacional Florence Nightingale defendió que la enfermería era algo más que administrar medicinas y cataplasmas, cuestión que suscitó la necesidad de formación para todas aquellas personas que realizasen cuidados sanitarios.99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
En ese periodo de tiempo comenzó el movimiento internacional de Cruz Roja.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Esta entidad potenció la formación sanitaria de todas las personas que prestaban cuidados a los heridos en los conflictos armados, fundándose en España en 1864.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
A su vez, Concepción Arenal, figura relevante en el contexto socio-sanitario de 1870, denunció las pésimas condiciones asistenciales en los hospitales.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
,1010 Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
http://www.indexf.com/index-enfermeria/2...
Incluso, reveló la falta de cuidados enfermeros de calidad, y abogó por una atención profesional de enfermería.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
,1010 Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
http://www.indexf.com/index-enfermeria/2...
11 Mateo Ma JLD, Buendía LV. Algunas claves y textos de Concepción Arenal para un debate inacabado. Acciones Investig Soc [Internet]. 2012 dic [citado 2019 oct 29];(32):271-333. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211422
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
-1212 Siles González J. A influência da Concepcion Arenal na enfermagem espanhola: a partir de um estudo na perspectiva da história cultural no modelo estrutural dialético. Rev de Pesq [Internet]. 2009 sept/dic; [citado 2019 oct 29];1(2):154-169. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/25842
http://hdl.handle.net/10045/25842...
Tomada conciencia de estas necesidades y preocupado por conseguir unos cuidados enfermeros profesionales de calidad, Federico Rubio y Galí funda en 1897 la primera Escuela de Enfermería ubicada en Madrid.1313 Castelo M, Curiel G, Hernández F, Martínez M. Acerca del origen de la profesión de Enfermería en España: el problema de la identidad profesional. Híades Rev Hist Enferm [Internet]. 2008 oct; [citado 2019 oct 29];10(2):827-42. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748830
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
La demanda creciente de profesionales de enfermería para dispensar asistencia de calidad, propició la Real Orden de 7 de mayo 1915, por la que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, creó la titulación de Enfermera, a petición de las Siervas de María, lo que permitió que las mujeres tanto religiosas como seglares, pudieran titularse oficialmente una vez adquiridos los conocimientos y las habilidades necesarias.1414 Calvo-Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. Dynamis. 2014 dic;34(2):425-46. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008. PMid:25481970.
http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014...
,1515 Gómez Cantarino S, Gutiérrez de la Cruz S, Espina Jerez B, Dios Aguado MM, Pina Queirós PJ, Alves Rodrigues M. Desarrollo formativo de la enfermería española y sus especialidades: desde los albores del s. XX hasta la actualidad. Cultura de los Cuidados [Internet]. 2018 dic; [citado 2019 oct 29];22(52):58-67. https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05
https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05...
El objetivo de la investigación es conocer la formación universitaria del personal de enfermería en España entre 1850-1950. ¿Cómo el cuidado ofrecido por el personal de enfermería mediante una actividad vinculada al servicio doméstico se convirtió en una actividad sanitaria profesionalizada? La investigación se circunscribe al periodo 1850-1950 debido a que, durante esta época, España estuvo sujeta a múltiples turbulencias militares, políticas y sociales, que suscitaron la aparición de diferentes leyes y Reales Decretos.
MÉTODO
Estudio histórico con abordaje exploratorio y descriptivo del objetivo de estudio, a través del conocimiento directo e indirecto de los acontecimientos sucedidos en el periodo de tiempo comprendido entre 1850-1950.
Para llevar a cabo esta revisión, se establecieron una serie de fases. En la primera se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrónicas: Scielo, Dialnet, Cuiden, MEDLINE/PubMed, CINAHL (Cumulated Index of Nursing and Allied Health Literature), Science Direct, así como en Google Académico. Las palabras claves y descriptores utilizados fueron: enfermera (“education, history, legislation, organization and administration”), ocupaciones sanitarias (“education, history, legislation and prevention and control”) y matronas (“education and history”). Se recopilaron 24 artículos, de los cuales fueron descartados 5 por ser ajenos al periodo de estudio, manteniendo 19 de estos.
Durante la segunda fase, debido a la naturaleza histórica del estudio, se revisaron 4 libros en la Biblioteca de la Universidad de Castilla la Mancha (Campus de Toledo), 6 libros en la Biblioteca pública de Castilla-La Mancha, 1 libro y 2 capítulos de libro en el archivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, 2 libros y 1 capítulo de libro en el centro de documentación de la Cruz Roja Española, 2 libros en el archivo de la Diputación de Toledo, y 3 libros en los archivos Municipal y Provincial de Toledo. De un total de 21 documentos, se utilizaron 15 libros y 3 capítulos, excluyendo aquellos que no se centraban en la capacitación y formación de enfermas. Inclusive se revisó documentación gris sobre el tema y época de estudio, con un total de 2 títulos consultados y citados. Por último, en la tercera fase, se realizó una revisión manual y electrónica en documentos oficiales extraídos de los Boletines Oficiales del Estado (BOE), del Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como del Ministerio de Cultura y Deporte. Estas leyes fueron utilizadas debido a que se enfocan en la normativa del periodo de estudio (1850-1950). En estas, se establece la educación teórico-práctica, el plan de estudios, la formación académica, el acceso universitario, el número de cursos formativos, además de la creación de enfermería especialista entre otras cuestiones. Se utilizaron 11 documentos presentados en la investigación. El acceso a estos escritos fue posible gracias a la colaboración de los entes públicos citados, que pusieron a disposición de los investigadores el material de estudio, además de una búsqueda en dominios públicos de dichos documentos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Unificación de las profesiones sanitarias en España
Durante la segunda mitad del siglo XIX en España existían una gran variedad de profesionales masculinos dedicados al cuidado de la salud. De entre ellos, cabe destacar la figura del ministrante, reconocido como el antecesor profesional del enfermero que, junto al romancista, se pueden considerar como los cirujanos menores de la época.11 Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el nombre de ministrante? Cultura de los Cuidos Rev Enferm Humanidades. 2010;14(27):12-29. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.03
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.0...
,33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
Así mismo, la figura femenina sanitaria más reconocida en este periodo era el de la comadrona.1616 Contreras Gil J. La formación de las matronas: una aproximación al estudio de la evolución de esta profesión, (1857-1957) [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2016 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/40265/
https://eprints.ucm.es/40265/...
Esta asistía a la mujer durante la gestación, puerperio y lactancia sin sobrepasar los límites que el médico establecía, velando por la recuperación de la madre y guiando la alimentación del recién nacido.44 Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07.
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.0...
,66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
A su vez debía acreditar limpieza de sangre por parte del párroco de su lugar de origen, ya que en caso de urgencia por muerte del recién nacido sería ella quien administrase el sacramento del bautismo.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Por otro lado, llegado 1850 la enfermera, a diferencia del practicante y la comadrona, realizaba cuidados adscritos al ámbito domésticos, los cuales eran considerados secundarios.66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
,77 Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
Fue muy importante en España la aparición de la conocida Ley de Bases para la Instrucción Pública (conocida como Ley Moyano) en 1857, la cual reguló todas las profesiones sanitarias existentes en el país a excepción de la enfermería. Esto se debía a que sus desempeños eran considerados como tareas domésticas realizadas por personas con baja cualificación.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Además, en esa época el cuidado del enfermo hospitalizado era realizado por congregaciones religiosas, como la Orden de San Juan de Dios.77 Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,1313 Castelo M, Curiel G, Hernández F, Martínez M. Acerca del origen de la profesión de Enfermería en España: el problema de la identidad profesional. Híades Rev Hist Enferm [Internet]. 2008 oct; [citado 2019 oct 29];10(2):827-42. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748830
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
El primer plan de estudio para la formación teórico-práctica de los practicantes y las matronas se publicó en 1861, derivado de la Ley de Bases para la Instrucción Pública, anteriormente mencionada.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
Dicho plan implantó el tiempo de duración de la formación académica, detalló las materias de estudio y estableció la edad mínima para iniciar la instrucción (hombres 16 años, mujeres 21 años).99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
Incluso, definió las cualidades que debía poseer un aspirante para su admisión. Además, especificó que las mujeres debían justificar buena vida y costumbres mediante un certificado expedido por el párroco de su lugar de origen.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
Cabe destacar la figura de Concepción Arenal pensadora y humanista, cuyas aportaciones tuvieron una gran influencia en las bases de salud e higiene de la época. Concretamente en 1870, defendió que, para llevar a cabo unos cuidados de calidad, las personas que los realizasen debían poseer como cualidades imprescindibles dulzura, humildad, firmeza, exactitud y perseverancia.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
,1111 Mateo Ma JLD, Buendía LV. Algunas claves y textos de Concepción Arenal para un debate inacabado. Acciones Investig Soc [Internet]. 2012 dic [citado 2019 oct 29];(32):271-333. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211422
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
Dichas quejas iban dirigidas a las desigualdades generadas por las estructuras socioeconómicas, causantes de enfermedad e inductoras de innumerables problemas sociales que inexorablemente abocaban a las personas hacia la miseria.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
:21
En este sentido, debían de cuidar al pobre con empatía, realizando sí fuese el caso, una visita a su domicilio sin cuestionar las condiciones de higiene o pobreza del mismo.1111 Mateo Ma JLD, Buendía LV. Algunas claves y textos de Concepción Arenal para un debate inacabado. Acciones Investig Soc [Internet]. 2012 dic [citado 2019 oct 29];(32):271-333. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211422
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,1212 Siles González J. A influência da Concepcion Arenal na enfermagem espanhola: a partir de um estudo na perspectiva da história cultural no modelo estrutural dialético. Rev de Pesq [Internet]. 2009 sept/dic; [citado 2019 oct 29];1(2):154-169. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/25842
http://hdl.handle.net/10045/25842...
Para poder matricularse en estudios de enfermería, una mujer tenía que presentar autorización del marido o ser viuda.1616 Contreras Gil J. La formación de las matronas: una aproximación al estudio de la evolución de esta profesión, (1857-1957) [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2016 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/40265/
https://eprints.ucm.es/40265/...
Este reglamento se modificó en 1874, como consecuencia de la creación del título de cirujano-dentista, ya que supuso una restricción en las competencias de los practicantes.66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
Sin embargo, en 1888 debido al intrusismo existente entre matronas y practicantes, hizo necesario promulgar una nueva Orden Ministerial que estuvo vigente hasta el Real Decreto de 27 de abril de 1901, la cual adscribe la docencia de los practicantes a la Facultad de Medicina, incorporando los contenidos obstétricos en la formación académica de estos.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
Posteriormente, pasan a denominarse “Practicante autorizado para la asistencia a partos normales”.44 Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07.
http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.0...
La Real Orden del 9 de agosto de 1904, ajustó el plan de estudios existente y describió los trámites necesarios para cursar las carreras universitarias de practicante y matrona. Así, fue obligatorio que para realizar dichos estudios los aspirantes acreditasen haber aprobado el bachillerato en una escuela normal de enseñanza, presentasen certificado médico que abalara su buen estado de salud, pagasen la tasa correspondiente de cinco pesetas de la época (por derecho a examen de ingreso) y superasen la prueba de acceso a la universidad.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
Una vez admitido el aspirante para matricularse, debía abonar quince pesetas por curso académico (formación teórico-práctica de dos cursos) y, para la obtención del título, fue requisito imprescindible superar el ejercicio final previo abono de veinticinco pesetas por derecho a examen de reválida.1616 Contreras Gil J. La formación de las matronas: una aproximación al estudio de la evolución de esta profesión, (1857-1957) [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2016 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/40265/
https://eprints.ucm.es/40265/...
,1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
En 1915, las enfermeras tuvieron la posibilidad de adquirir una formación académica para brindar unos cuidados con una base teórica y científica a través de una Real Orden creada a petición de las Siervas de María, la cual posibilitó la titulación de Enfermería.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
:39-46 La congregación defendió una réplica del modelo italiano que ellas conocían y en base a él alumbraron en España una enfermería formada, femenina, laica, profesional, al servicio de los ideales de equidad y justicia social emergentes. A partir de este momento, obtuvieron un reconocimiento tanto social como público.99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,1010 Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
http://www.indexf.com/index-enfermeria/2...
,1414 Calvo-Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. Dynamis. 2014 dic;34(2):425-46. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008. PMid:25481970.
http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014...
,1515 Gómez Cantarino S, Gutiérrez de la Cruz S, Espina Jerez B, Dios Aguado MM, Pina Queirós PJ, Alves Rodrigues M. Desarrollo formativo de la enfermería española y sus especialidades: desde los albores del s. XX hasta la actualidad. Cultura de los Cuidados [Internet]. 2018 dic; [citado 2019 oct 29];22(52):58-67. https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05
https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05...
Además, estas profesionales desarrollaron habilidades observacionales, técnicas de escucha activa y destrezas que les permitieron descubrir la realidad de cada enfermo en su entorno.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005. Por tanto, fue a través de la enseñanza universitaria cuando la enfermería cambia su actividad laboral vinculada al servicio doméstico, por una actividad cualificada y profesionalizada, incluida dentro de las ciencias médica.1414 Calvo-Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. Dynamis. 2014 dic;34(2):425-46. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008. PMid:25481970.
http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014...
,1515 Gómez Cantarino S, Gutiérrez de la Cruz S, Espina Jerez B, Dios Aguado MM, Pina Queirós PJ, Alves Rodrigues M. Desarrollo formativo de la enfermería española y sus especialidades: desde los albores del s. XX hasta la actualidad. Cultura de los Cuidados [Internet]. 2018 dic; [citado 2019 oct 29];22(52):58-67. https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05
https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05...
En este sentido, se consiguió erradicar las pésimas condiciones de asistencia a los enfermos dentro de los hospitales de la época, ya que estas enfermeras poseían unos mayores conocimientos en el ámbito del cuidado.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.
Estas sanitarias, consiguieron corregir las desigualdades que Concepción Arenal denunció y llevaron a cabo las ideas que defendió en su manual del “Visitador del Pobre”.1010 Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
http://www.indexf.com/index-enfermeria/2...
Asimismo, con su profesionalización y especialización mejoraron la higiene infantil y maternal, previnieron enfermedades evitables y pusieron en marcha programas de vacunación.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.
Los primeros exámenes documentados de Enfermería se realizaron en la Universidad Central de Madrid en 1916, siendo a partir de ese momento cuando se consideró que la enfermería española estaba siendo profundamente renovada y académicamente formada.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005. Nuevamente los planes de estudio se actualizaron con el Real Decreto del 7 de octubre de 1921, quedando establecidas las asignaturas mínimas que las profesionales debían cursar y concentrando la actuación de las enfermeras principalmente en el campo de la Salud Comunitaria.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
Así pues, se comenzó a aplicar un modelo de cuidado mucho más cercano a la persona comparado con el usado por los médicos, afrontando los problemas de salud con un enfoque humanista, hecho que favoreció el encuentro entre la cultura sanitaria científica y la popular.1919 Rodríguez Ocaña E. La higiene infantil. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 215-34. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
,2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
En 1922 se produjo la reinstalación de la Dirección General de Sanidad, debido a que desde el año 1904 los ayuntamientos estuvieron obligados a dictar Reglamentos de Higiene que detallasen los deberes y funciones de las autoridades locales.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.,1919 Rodríguez Ocaña E. La higiene infantil. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 215-34. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
Las profesiones sanitarias implicadas en dicho Reglamento, proporcionaron un mayor nivel de bienestar físico y social y, lograron extender los principios científicos de la salud pública por todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales de difícil acceso.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005. Finalmente, con el Reglamento de Sanidad Provincial el 20 de octubre de 1925 surgieron los Institutos Provinciales de Higiene y los centros secundarios de Higiene rural.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.,2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
,2121 Rodríguez Ocaña E. Por razón de ciencia: la fundación Rockefeller en España (1930-1941). In: Campos Marín R, González de Pablo A, Porras Gallo MI, Montiel L. editor. Medicina y poder político: actas del XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Madrid: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense; 2014. p. 473-477. Estas reformas se basaron en el sistema norteamericano de Sanidad Rural, siendo pionera la Fundación Rockefeller institución que facilitó el surgimiento de dichos centros en otros puntos de España.2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
Se puede afirmar que el auge de la profesión enfermera fue paralelo a la introducción de la Salud Comunitaria en España, modalidad emergente entre las profesiones sanitarias de la época, con el objetivo de intervenir frente a la: 1) morbi-mortalidad infantil existente; 2) la insalubridad de las viviendas; 3) los malos hábitos alimenticios y 4) la falta de cuidados relacionados con la situación de miseria de la población, la cual alcanzó la significación de lacra social.2222 Mariño-Gutiérrez L, Navarro Villanueva C, Pino Valentín G. Los Inicios de las Actividades de Salud Pública en España: Colección Patrimonial. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad y Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud; 2014. 63 p. [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/5424/1/LosIniciosdeActividades_2015.pdf
https://repisalud.isciii.es/bitstream/20...
Entre los retos que se pretendía alcanzar con la Salud Comunitaria se encontraban la vigilancia de los grupos de riesgo, la educación sanitaria y el diagnóstico precoz de los problemas de salud en la población.2323 Galiana-Sánchez ME, Bernabeu-Mestre J. Género y desarrollo profesional: las enfermeras de salud pública en la España del período de entreguerras, 1925-1939. Feminismo. 2011 dic;18:225-48. http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.12
http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.1...
Cabe destacar que entre 1902 y 1912 se implantaron instituciones puericultoras de base benéfica como “Gotas de Leche” y “Consultorios para lactantes”, las cuales se podrían contemplar como una iniciación hacia la salud de la comunidad enfocada en ese momento a lactantes y niños.2222 Mariño-Gutiérrez L, Navarro Villanueva C, Pino Valentín G. Los Inicios de las Actividades de Salud Pública en España: Colección Patrimonial. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad y Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud; 2014. 63 p. [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/5424/1/LosIniciosdeActividades_2015.pdf
https://repisalud.isciii.es/bitstream/20...
Para evitar el intrusismo profesional en la época, la Real Orden de 24 de febrero de 1927, obligó a titularse oficialmente como enfermeras a todas aquellas personas que ejerciesen dicha profesión en cualquier establecimiento o institución sanitaria.77 Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,1414 Calvo-Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. Dynamis. 2014 dic;34(2):425-46. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008. PMid:25481970.
http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014...
En la década de los años 30 y coincidiendo con la Segunda República, la Salud Comunitaria, la higiene y la prevención adquieren especial relevancia, siendo la labor desarrollada por las enfermeras especialistas en higiene y puericultura, indispensable para la puesta en marcha de campañas de prevención.88 Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
https://enfermeriacomunitaria.org/web/at...
9 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
-1010 Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
http://www.indexf.com/index-enfermeria/2...
Estos avances permitieron al personal de enfermería proporcionar a la población unos cuidados de salud de mayor calidad, aumentado así el bienestar de las personas.55 Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479.
http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479...
,2323 Galiana-Sánchez ME, Bernabeu-Mestre J. Género y desarrollo profesional: las enfermeras de salud pública en la España del período de entreguerras, 1925-1939. Feminismo. 2011 dic;18:225-48. http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.12
http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.1...
En este sentido, Pittaluga, director del Instituto Nacional de Sanidad, afirmó que, gracias al buen trabajo de la enfermera se llegaron a cubrir las necesidades médico-sociales en el ámbito rural, se mejoraron los hábitos higiénicos de las personas con especial énfasis en la población infantil y puérpera. Incluso, se implantaron programas de vacunación, los cuales expandieron la salud pública por todo el territorio nacional y previnieron enfermedades comunes.2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
,2424 Amezcua M, González Iglesias ME. La creación del título de Enfermera en España: ¿cien años de una incoherencia histórica? Index Enferm. 2015 jun;24(1-2):7-9. http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100002
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015...
,2525 Ocaña ER, Borowy I. Gustavo Pittaluga (1876-1956): Science as a weapon for social reform in a time of crisis. In: Of Medicine and Men: Biographies and ideas in European social medicine between the world wars. Germany: Peter Lang Publishing Group; 2008. p. 173-96. Así mismo, manifestó que “Una escuela de Higiene moderna no puede existir, o por lo menos, no puede cumplir sus funciones, si no está apoyada por la existencia de una Escuela de Enfermeras sanitarias”.2626 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. El papel de la enfermería en el desarrollo de la salud pública española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 1995 ene; [citado 2019 oct 29];15:151-176. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/20292
http://hdl.handle.net/10045/20292...
:158
Para alcanzar dichos objetivos se contó con el apoyo de las Diputaciones y de la Fundación Rokefeller.2121 Rodríguez Ocaña E. Por razón de ciencia: la fundación Rockefeller en España (1930-1941). In: Campos Marín R, González de Pablo A, Porras Gallo MI, Montiel L. editor. Medicina y poder político: actas del XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Madrid: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense; 2014. p. 473-477. Por tanto desde 1931 se implantaron por todo el territorio español Centros de Higiene Rural Primarios o Secundarios, los cuales se ubicaron en poblaciones pequeñas al objeto de realizar una atención sanitaria preventiva dirigida a paliar los problemas de salud de la época, tales como: mortalidad infantil, tuberculosis, enfermedades venéreas, paludismo, tifus, tracomatosis, entre otras (Figura 1).1919 Rodríguez Ocaña E. La higiene infantil. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 215-34. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
,2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
Así mismo, el gobierno de la Segunda República impulsó el programa de previsión social como forma de abordar los problemas médicos de la población. Además, durante este periodo se promovieron varios seguros de salud, entre los cuales se encontraban: 1) el Seguro Obligatorio de Enfermedad; 2) el Seguro Obligatorio de Maternidad y 3) el Seguro de Accidentes del Trabajo. Los objetivos políticos-sanitarios principales de dichos seguros eran tanto “proporcionar al campesino el mínimo nivel de bienestar físico, sin el cual no existe ni dignidad de hombres ni conciencia de ciudadanos”2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
:8 como extender a la mayoría de la población campesina los principios científicos de la sanidad.2525 Ocaña ER, Borowy I. Gustavo Pittaluga (1876-1956): Science as a weapon for social reform in a time of crisis. In: Of Medicine and Men: Biographies and ideas in European social medicine between the world wars. Germany: Peter Lang Publishing Group; 2008. p. 173-96.,2727 Ocaña ER. Juan Atenza Fernández. Entre el deseo y la realidad. Salud Pública y asistencia sanitaria en Talavera de la Reina durante la primera mitad del siglo XX. Talavera de la Reina: Ayuntamiento de Talavera de la Reina [Colección Padre Juan de Mariana, 37]. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 2017 [citado 2019 oct 29];37(2):545-8. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/328594/419201
https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/a...
,2828 Huertas R. Política sanitaria: de la dictadura de Primo de Rivera a la IIa República. Rev Esp Salud Publica. 2000;74:35-43.http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000000600004.
http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000...
Un camino hacia la especialización en los estudios de enfermería
Los cambios que la Salud Comunitaria fue introduciendo paulatinamente en el país, asociados a la necesidad de profesionales bien formados que lograsen reducir la morbimortalidad infantil, motivaron la promulgación del Real Decreto del 23 de mayo de 1923, con el que se crea la Escuela Nacional de Puericultura.2626 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. El papel de la enfermería en el desarrollo de la salud pública española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 1995 ene; [citado 2019 oct 29];15:151-176. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/20292
http://hdl.handle.net/10045/20292...
:154,2929 Alonso García-Sierra E. Manual del practicante y de partos normales. Madrid: Adrián Romo; 1906;2. Este hecho propició la aparición de la enfermera visitadora puericultora.2424 Amezcua M, González Iglesias ME. La creación del título de Enfermera en España: ¿cien años de una incoherencia histórica? Index Enferm. 2015 jun;24(1-2):7-9. http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100002
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015...
,3030 García C, Martínez ML. Historia de la enfermería: Evolución histórica del cuidado enfermero. Madrid: Elsevier; 2001. Así pues, el auge de la Salud Comunitaria, conllevó a la promulgación del Real Decreto de 9 de diciembre de 1924, el cual motivó la fusión entre el Instituto Nacional de Higiene y el Hospital del Rey para enfermedades infecciosas, dando origen a la Escuela Nacional de Sanidad.1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.:81
Finalmente, la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1932 creó los títulos de Practicante Psiquiátrico, Enfermera Pediátrica, Enfermero Psiquiátrico, Enfermeras Sanitarias, Enfermeras Visitadoras de Higiene y Enfermeras Visitadoras Puericultoras.1717 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
http://hdl.handle.net/10045/14595...
:46,15 La aparición de la Escuela Nacional de Sanidad, alimentó el proyecto de crear una Escuela Nacional de Visitadoras Sanitarias, que se vio truncado por la Guerra Civil en 1936.2626 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. El papel de la enfermería en el desarrollo de la salud pública española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 1995 ene; [citado 2019 oct 29];15:151-176. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/20292
http://hdl.handle.net/10045/20292...
,2828 Huertas R. Política sanitaria: de la dictadura de Primo de Rivera a la IIa República. Rev Esp Salud Publica. 2000;74:35-43.http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000000600004.
http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000...
,3131 Fernández JA, Díaz BD. La mortalidad en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil española. Rev Estud Humanísticos Talavera Su Antig Tierra. 2008;(16-17):173-212. (Tabla 1).
En esa fecha la Administración del Estado se frustró, y el modelo sanitario, se paralizó debido a la confrontación ideológica, la cual destruyó la convivencia pacífica de los españoles y desembocó finalmente en la Guerra Civil del 17 de Julio de 1936.3131 Fernández JA, Díaz BD. La mortalidad en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil española. Rev Estud Humanísticos Talavera Su Antig Tierra. 2008;(16-17):173-212. Durante la contienda, la demanda de personal titulado, donde se contemplaban enfermeras, practicantes y matronas fue considerable,3232 Valle Racero JI. El saber y la práctica de las matronas: desde los primeros manuales hasta 1957. Matronas Prof [Internet]. 2002 sept; [citado 2019 oct 29];3(9):28-35. Disponible en: https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol3n9pag28-35.pdf
https://www.federacion-matronas.org/wp-c...
debido a la necesidad imperiosa de atender a los heridos, civiles y militares en ambos bandos, los cuales se encontraban en condiciones insalubres y sufriendo tanto enfermedades infecciosas como derivadas de la guerra.3333 Arenal C. El visitador del pobre [Internet]. Madrid: Librería de Victoriano Suárez; 1894 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-visitador-del-pobre/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-...
34 Mann Wall B. The role of Catholic nurses in women’s health care policy disputes: A historical study. Nurs Outlook. 2013 sep/oct;61(5):367-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2013.07.005. PMid:24034471.
http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2013...
35 Nájera Morrondo R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española: Origen de la medicina de laboratorio, de los institutos de salud pública y de la investigación sanitaria. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2006 oct; [citado 2019 feb 29];80(5):585-604. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000500013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip...
-3636 Rodríguez Ocaña E. El control del paludismo en la España en la primera mitad del siglo veinte. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 30]. p. 111-30. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6715669
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
Mientras duró el conflicto armado, la formación sanitaria estuvo ligada a instituciones Nacionales e Internacionales que actuaban en los dos lados del frente.3737 Dominguez Isabel P, Espina Jerez B, Gómez Cantarino S, Hernández AE, Dios-Aguado MD, Pina Queirós P. Organización de los cuidados de enfermería en la Guerra Civil Española (1936-1939): un abordaje histórico. Cult Los Cuid. 2019 jun;23(53):77-86. https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08
https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08...
,3838 López Vallecillo M. Relevancia de la mujer en el bando nacional de la Guerra Civil española: las enfermeras. Mem Civiliz. 2016 dic;19:419-39. http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-439.
http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-43...
Así, las enfermeras formadas y tituladas en el bando popular se denominaron de diferentes formas: enfermeras de guerra, de campaña y militares; mientras que en el lado nacional se encontraban las enfermeras y damas voluntarias.3636 Rodríguez Ocaña E. El control del paludismo en la España en la primera mitad del siglo veinte. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 30]. p. 111-30. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6715669
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,3737 Dominguez Isabel P, Espina Jerez B, Gómez Cantarino S, Hernández AE, Dios-Aguado MD, Pina Queirós P. Organización de los cuidados de enfermería en la Guerra Civil Española (1936-1939): un abordaje histórico. Cult Los Cuid. 2019 jun;23(53):77-86. https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08
https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08...
Por otra parte, las enfermeras formadas en Cruz Roja se denominaron en ambos bandos Enfermeras profesionales, ya que el Comité Internacional de la Cruz Roja estableció una doble delegación. La del frente popular se encontraba en Madrid y en Barcelona; mientras que la del bando sublevado se instaló en Burgos y en Sevilla.3838 López Vallecillo M. Relevancia de la mujer en el bando nacional de la Guerra Civil española: las enfermeras. Mem Civiliz. 2016 dic;19:419-39. http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-439.
http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-43...
,3939 Clemente JC. La Cruz Roja en la Guerra Civil española. Hist Vida [Internet]. 1989 oct; [citado 2019 oct 30];(252):104-21. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5416157
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
Tras el fin de la Guerra Civil Española (1939-1949), y como respuesta a los nuevos avances y cambios introducidos en la formación de matronas, enfermeras y enfermeros (practicantes), los manuales pedagógicos de la época se fueron adaptando progresivamente.33 Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
http://hdl.handle.net/10803/31835...
,66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
,99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,3535 Nájera Morrondo R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española: Origen de la medicina de laboratorio, de los institutos de salud pública y de la investigación sanitaria. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2006 oct; [citado 2019 feb 29];80(5):585-604. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000500013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip...
No obstante, todos ellos seguían concentrando su interés en las cualidades físicas, morales y científicas que debían poseer los profesionales sanitarios; haciéndose énfasis en la subordinación y respeto hacia la figura del médico.66 Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016....
La historia de la enfermería refuerza la percepción de García-Sierra, el cual advierte en su libro “Manual del practicante y de partos normales” que él o la profesional debe ser “instruido, obediente, honrado y virtuoso en grado sumo debiendo respeto y absoluta sumisión al médico. Además, cuidará de no confiar a nadie lo que debe realizar por sí, ya que, ante todos, debe demostrar que es él solamente el que sabe, debe y puede ejecutarlos”.2929 Alonso García-Sierra E. Manual del practicante y de partos normales. Madrid: Adrián Romo; 1906;2.:2 (Figura 2).
Por tanto, los avances en los métodos de diagnóstico, el progreso en la antisepsia junto con el descubrimiento de la penicilina y el desarrollo formativo de los profesionales sanitarios, permitieron avances significativos en el tratamiento de las patologías infecciosas.99 Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti...
,1818 Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.,2626 Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. El papel de la enfermería en el desarrollo de la salud pública española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 1995 ene; [citado 2019 oct 29];15:151-176. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/20292
http://hdl.handle.net/10045/20292...
,3535 Nájera Morrondo R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española: Origen de la medicina de laboratorio, de los institutos de salud pública y de la investigación sanitaria. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2006 oct; [citado 2019 feb 29];80(5):585-604. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000500013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip...
En este sentido, la sanidad española de la época de estudio albergaba múltiples carencias, y, en consecuencia, el Estado Español tuvo que acometer una profunda renovación de la Administración Sanitaria del Estado. Sin embargo, a través de los múltiples cambios promovidos la medicina social se insertó dentro del marco sanitario de la Salud Pública.2020 Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_...
,3030 García C, Martínez ML. Historia de la enfermería: Evolución histórica del cuidado enfermero. Madrid: Elsevier; 2001.
Finalizada la contienda española y tras la posguerra, en 1953, se reorganiza la profesión de enfermería con la creación del título Ayudante Técnico Sanitario (ATS), el cual aglutinó tanto a mujeres como a hombres y dio paso a un nuevo modelo asistencial, que contó con una formación teórico-práctica de características, contenidos y legislación diferente a las del periodo investigado.3131 Fernández JA, Díaz BD. La mortalidad en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil española. Rev Estud Humanísticos Talavera Su Antig Tierra. 2008;(16-17):173-212.
CONCLUSIÓN
Los resultados de la investigación sobre este periodo histórico son útiles, ya que el análisis de la documentación pone de manifiesto una visión general sobre la formación académica de la enfermería en España, durante un momento histórico muy convulso y en un ámbito social muy concreto. Además, muestra que, con independencia del estatus asignado al personal de enfermería, estas profesionales dispensaron cuidados de calidad a los enfermos basados en el conocimiento científico adquirido a partir de su formación universitaria. Teniendo en cuenta que la enseñanza se trazó al amparo de la medicina y por lo tanto debían obediencia a la figura del profesional médico, sin olvidar que la formación universitaria recibida les permitió, en palabras de Concepción Arenal, realizar sus funciones con exactitud, dulzura, perseverancia, humildad y firmeza.
A su vez, esta autonomía no solo se vio reflejada en el plano social y laboral, sino que a nivel normativo sucedieron transformaciones legales que permitieron a la enfermería española desarrollarse como disciplina de las ciencias de la salud.
Con su pericia las enfermeras fueron capaces de actuar en el hogar del paciente, así como en los centros de higiene rural, en el campo de batalla o los hospitales, logrando finalmente ser una profesión diferenciada, con unas competencias propias adquiridas a través de los estudios universitarios. Por tanto, se expresa el papel de una profesión sanitaria que en absoluto es nueva y cuya ontología se centra en los cuidados a las personas.
Estos profesionales desarrollaron habilidades observacionales y técnicas de escucha activa, de manera autónoma y en base a criterios científicos. Además, debido a su formación teórico-práctica adquirieron cualidades y destrezas imprescindibles. Esto les permitió descubrir la realidad de la sociedad como la verdadera protagonista de la atención personalizada a cada enfermo, atendiéndolo en su entorno de manera holística.
Cabe destacar finalmente que esta autonomía no solo se vio reflejada a nivel social y laboral, sino que a nivel legislativo sucedieron transformaciones legales en España que permitieron a la enfermería desarrollarse como disciplina de las ciencias de la salud. Algunos de estos Decretos fueron de vital importancia en la reorganización de las profesiones sanitarias, multitudinarias en algunos períodos.
AGRADECIMIENTOS
Gracias al Archivo General de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, al Centro de Documentación de Cruz Roja Española, al Archivo Municipal de Toledo, al Archivo Provincial de Toledo y al Archivo de la Diputación de Toledo. Además, agradecimientos al presidente y secretario del Colegio de Enfermería de Toledo, por su ayuda al permitirnos el acceso a las actas colegiales de la época de estudio.
-
a
Estudo Associado, Investigação do História, Saúde e Género, Espanha e Portugal (HISAG-EP) ligado à Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola de Enfermagem de Coimbra, (Portugal) e à Faculdade de Fisioterapia e Enfermagem. Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM). Campus de Toledo, (Espanha).
REFERENCIAS
-
1Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el nombre de ministrante? Cultura de los Cuidos Rev Enferm Humanidades. 2010;14(27):12-29. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.03
» http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2010.27.03 -
2García García I, Gozalbes Cravioto E. Surgimiento y desarrollo de la Historia de la Enfermería en España. Enferm Glob. 2013 abr;12(30):305-14. http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.2.160381
» http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.2.160381 -
3Montesinos Vicente F. Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932) [tese]. Espanha: Universitat de Girona; 2011 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/31835
» http://hdl.handle.net/10803/31835 -
4Expósito González R. La matritense sociedad de ministrantes. Cult Los Cuid Rev Enferm Humanidades. 2011;15(31):56-63. http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07
» http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2011.31.07 -
5Sánchez YMM, Daza MF, Acuña AI, Restrepo SS. Cronología de la profesionalización de la Enfermería. Rev Logos Cienc Tecnol. 2017 oct;9(2):64-84. http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479
» http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v9i2.479 -
6Ornat IB. La socialización de los practicantes a través de los manuales del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano 1907-1942. Asclepio. 2016 mayo;68(1):132. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11
» http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.11 -
7Espinosa MC. Centenario de la creación del título de enfermera en España: una mirada a las mujeres que prestan cuidados. Anales 7º Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres [Internet]; 2015 oct. 15-13; Jaén. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén; 2015 [citado 29 oct 2019]. p. 45-58. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346826 -
8Pedraz M. La edad dorada de la enfermería española. Lección de recepción leída en el acto académico de nombramiento de profesora honoraria provita de Dña María Victoria Antón Nardiz, en la UCM. España: Universidad Autónoma de Madrid; 2010 [citado 29 oct 2019]. Disponible en: https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf
» https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/15/Conferencia._Homenaje_M%C2%AA_Victoria_Ant%C3%B3n-2.pdf -
9Siles-González J. Evolución histórica de las prácticas de enfermería (de la Restauración a la II República). Rev Enferm [Internet]. 1991 [citado 2019 oct 29];(2):109-25. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6612273 -
10Siles J. Historia de la enfermería comunitaria en España. Index Enfermería [Internet]. 1999 [citado 2019 oct 29];3:25-31. Disponible en: http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php
» http://www.indexf.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_25-31.php -
11Mateo Ma JLD, Buendía LV. Algunas claves y textos de Concepción Arenal para un debate inacabado. Acciones Investig Soc [Internet]. 2012 dic [citado 2019 oct 29];(32):271-333. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211422
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211422 -
12Siles González J. A influência da Concepcion Arenal na enfermagem espanhola: a partir de um estudo na perspectiva da história cultural no modelo estrutural dialético. Rev de Pesq [Internet]. 2009 sept/dic; [citado 2019 oct 29];1(2):154-169. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/25842
» http://hdl.handle.net/10045/25842 -
13Castelo M, Curiel G, Hernández F, Martínez M. Acerca del origen de la profesión de Enfermería en España: el problema de la identidad profesional. Híades Rev Hist Enferm [Internet]. 2008 oct; [citado 2019 oct 29];10(2):827-42. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748830
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2748830 -
14Calvo-Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. Dynamis. 2014 dic;34(2):425-46. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008 PMid:25481970.
» http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362014000200008 -
15Gómez Cantarino S, Gutiérrez de la Cruz S, Espina Jerez B, Dios Aguado MM, Pina Queirós PJ, Alves Rodrigues M. Desarrollo formativo de la enfermería española y sus especialidades: desde los albores del s. XX hasta la actualidad. Cultura de los Cuidados [Internet]. 2018 dic; [citado 2019 oct 29];22(52):58-67. https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05
» https://doi.org/10.14198/cuid.2018.52.05 -
16Contreras Gil J. La formación de las matronas: una aproximación al estudio de la evolución de esta profesión, (1857-1957) [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2016 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/40265/
» https://eprints.ucm.es/40265/ -
17Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977) [Internet]. España: Universidad de Alicante; 1999 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/14595
» http://hdl.handle.net/10045/14595 -
18Rodríguez Ocaña E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX [tese]. España: Universidad de Granada; 2005.
-
19Rodríguez Ocaña E. La higiene infantil. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 215-34. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
» http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF -
20Rodríguez Ocaña E. La salud pública en la primera mitad del siglo XX. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 29]. p. 21-42. Disponible en: http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF
» http://ics.jccm.es/uploads/media/CSHR_Y_LA_SANIDAD_ESPANOLA_DE_SU_TIEMPO.PDF -
21Rodríguez Ocaña E. Por razón de ciencia: la fundación Rockefeller en España (1930-1941). In: Campos Marín R, González de Pablo A, Porras Gallo MI, Montiel L. editor. Medicina y poder político: actas del XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Madrid: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense; 2014. p. 473-477.
-
22Mariño-Gutiérrez L, Navarro Villanueva C, Pino Valentín G. Los Inicios de las Actividades de Salud Pública en España: Colección Patrimonial. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad y Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud; 2014. 63 p. [citado 2019 oct 29]. Disponible en: https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/5424/1/LosIniciosdeActividades_2015.pdf
» https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/5424/1/LosIniciosdeActividades_2015.pdf -
23Galiana-Sánchez ME, Bernabeu-Mestre J. Género y desarrollo profesional: las enfermeras de salud pública en la España del período de entreguerras, 1925-1939. Feminismo. 2011 dic;18:225-48. http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.12
» http://dx.doi.org/10.14198/fem.2011.18.12 -
24Amezcua M, González Iglesias ME. La creación del título de Enfermera en España: ¿cien años de una incoherencia histórica? Index Enferm. 2015 jun;24(1-2):7-9. http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100002
» http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100002 -
25Ocaña ER, Borowy I. Gustavo Pittaluga (1876-1956): Science as a weapon for social reform in a time of crisis. In: Of Medicine and Men: Biographies and ideas in European social medicine between the world wars. Germany: Peter Lang Publishing Group; 2008. p. 173-96.
-
26Bernabeu-Mestre J, Gascón Pérez ME. El papel de la enfermería en el desarrollo de la salud pública española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 1995 ene; [citado 2019 oct 29];15:151-176. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/20292
» http://hdl.handle.net/10045/20292 -
27Ocaña ER. Juan Atenza Fernández. Entre el deseo y la realidad. Salud Pública y asistencia sanitaria en Talavera de la Reina durante la primera mitad del siglo XX. Talavera de la Reina: Ayuntamiento de Talavera de la Reina [Colección Padre Juan de Mariana, 37]. Dynamis Acta Hisp Ad Med Sci Hist Illus [Internet]. 2017 [citado 2019 oct 29];37(2):545-8. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/328594/419201
» https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/328594/419201 -
28Huertas R. Política sanitaria: de la dictadura de Primo de Rivera a la IIa República. Rev Esp Salud Publica. 2000;74:35-43.http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000000600004
» http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272000000600004 -
29Alonso García-Sierra E. Manual del practicante y de partos normales. Madrid: Adrián Romo; 1906;2.
-
30García C, Martínez ML. Historia de la enfermería: Evolución histórica del cuidado enfermero. Madrid: Elsevier; 2001.
-
31Fernández JA, Díaz BD. La mortalidad en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil española. Rev Estud Humanísticos Talavera Su Antig Tierra. 2008;(16-17):173-212.
-
32Valle Racero JI. El saber y la práctica de las matronas: desde los primeros manuales hasta 1957. Matronas Prof [Internet]. 2002 sept; [citado 2019 oct 29];3(9):28-35. Disponible en: https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol3n9pag28-35.pdf
» https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol3n9pag28-35.pdf -
33Arenal C. El visitador del pobre [Internet]. Madrid: Librería de Victoriano Suárez; 1894 [citado 2019 oct 29]. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-visitador-del-pobre/
» http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-visitador-del-pobre/ -
34Mann Wall B. The role of Catholic nurses in women’s health care policy disputes: A historical study. Nurs Outlook. 2013 sep/oct;61(5):367-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2013.07.005 PMid:24034471.
» http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2013.07.005 -
35Nájera Morrondo R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española: Origen de la medicina de laboratorio, de los institutos de salud pública y de la investigación sanitaria. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2006 oct; [citado 2019 feb 29];80(5):585-604. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000500013
» http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000500013 -
36Rodríguez Ocaña E. El control del paludismo en la España en la primera mitad del siglo veinte. In: Fernández JA, Pérez JM. El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Espanha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 2001 [citado 2019 oct 30]. p. 111-30. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6715669
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6715669 -
37Dominguez Isabel P, Espina Jerez B, Gómez Cantarino S, Hernández AE, Dios-Aguado MD, Pina Queirós P. Organización de los cuidados de enfermería en la Guerra Civil Española (1936-1939): un abordaje histórico. Cult Los Cuid. 2019 jun;23(53):77-86. https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08
» https://doi.org/10.14198/cuid.2019.53.08 -
38López Vallecillo M. Relevancia de la mujer en el bando nacional de la Guerra Civil española: las enfermeras. Mem Civiliz. 2016 dic;19:419-39. http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-439
» http://dx.doi.org/10.15581/001.19.419-439 -
39Clemente JC. La Cruz Roja en la Guerra Civil española. Hist Vida [Internet]. 1989 oct; [citado 2019 oct 30];(252):104-21. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5416157
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5416157
Editado por
EDITOR ASOCIADO:
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
29 Jun 2020 -
Fecha del número
2020
Histórico
-
Recibido
07 Mar 2020 -
Acepto
29 Abr 2020
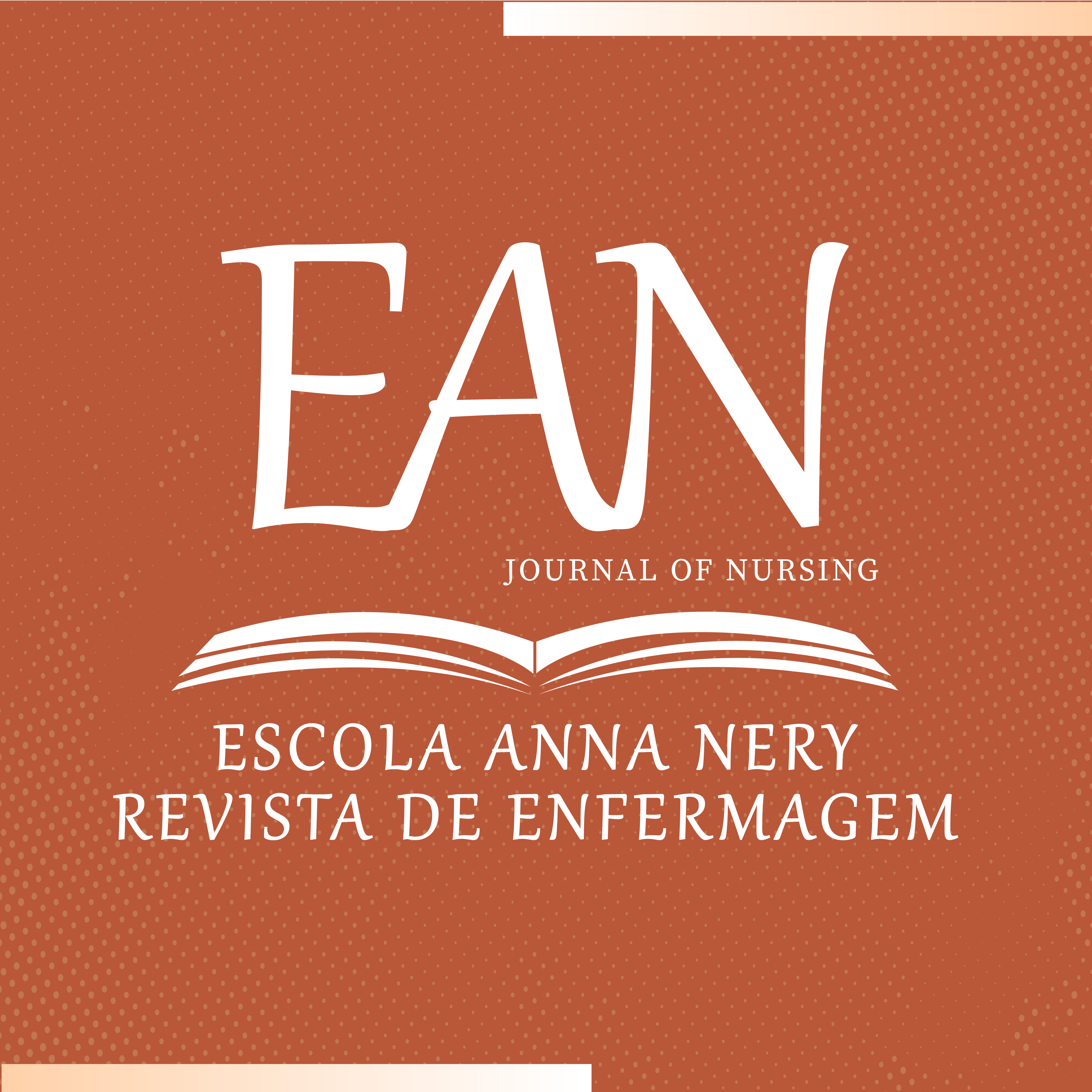



 *Fuente: Archivo Municipal de Toledo, Fondo del Colegio de Enfermería de la Provincia de Toledo, Expedientes personales de colegiados, Colegiado núm. 190, Caja 8, Número 15
*Fuente: Archivo Municipal de Toledo, Fondo del Colegio de Enfermería de la Provincia de Toledo, Expedientes personales de colegiados, Colegiado núm. 190, Caja 8, Número 15
 *Fuente: Cubierta del libro de Emilio Alonso García Sierra, Manual del Practicante y de Partos Normales, 2ª edición, Madrid: A. Romo Editor, 1906. (Biblioteca privada de los autores).
*Fuente: Cubierta del libro de Emilio Alonso García Sierra, Manual del Practicante y de Partos Normales, 2ª edición, Madrid: A. Romo Editor, 1906. (Biblioteca privada de los autores).